Primeras hojas
Alonso Zamora Vicente
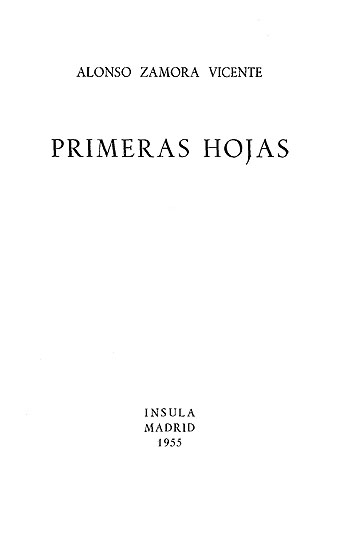
Para Alonso y Juan, devuelta
memoria y reestrenándose.
|
| (JUAN RAMÓN JIMÉNEZ) | ||
—11→
El manojo de recuerdos familiares, amontonado, se ordena en el álbum de fotografías. Se le cuida amorosamente, con un rito celoso. Se acoplan las fotografías en el libro de piel suave y olorosa, con el broche doradito. Como un devocionario. Otras veces es, tan sólo, el álbum sencillo, lazo en el lomo, papel transparente y crujidor entre las hojas. Allí están los abuelos, seriecitos, sombrero hongo y cuello alto él, la falda interminable ella, el abanico semiabierto, colgado al cuello con una delgada cadenita de oro, y la deslumbrante pulsera, regalo de pedida, se la trajeron de París. Los adornos del polisón apenas se adivinan bajo el amarillo terroso de la lámina. Las tías-abuelas, innumerables, los ojos crecidos, una mantilla sobre el peinado alto, flores en el busto, y una borrosa leyenda de fotógrafo al —12→ pie. Algunas están dedicadas, con esa letra grande y picuda que revela una forma de educación: «Tu queridísima prima que no te olvida un instante, Silvería», y debajo, más pequeñita, una fecha que ya no alcanzamos a leer. Luego las tías y los tíos más jóvenes, los que se sabe bien quién son, aunque no nos acordemos de con quién se casaron, ni a dónde han ido a parar. La lección ante el álbum es siempre parecida, siempre hay una voz tibia, cansada, que va haciendo la presentación: «Esperancita, qué bonita era, se casó con un bala rasa, no supimos más de ella, se la llevó a América. (Y se discuten las noticias, si tuvo o no tuvo niños, y si fue o no desgraciada, mientras Esperancita, impasible, sostiene, sonrisa anchísima, un espejo contra la pared con una mano, como temerosa del derrumbe, y con la otra levanta discretamente la falda para que se vea el zapato nuevo, afiladísimo). Y éste es Federico, se retrató en la calle del Príncipe, parece que le estoy viendo, con su pantalón color membrillo y su bastón de plata. Tan simpático, tan cortés. Sabía mucho, se murió de una pulmonía. Ya sabes, hijo, lo que son las cosas, la viuda, sí, ésa, se casó enseguida con el empleado que tenían, si el pobre levantara la cabeza. Ah, mira éstos son tus padres. Qué uniforme tan elegante. La foto es mala, aún eran novios, era una gloria verlos, tu tía Marina se consumía de envidia, y qué mantilla de Almagro; blanca, como no había dos, y el rosario que lleva es de Tierra Santa, menudo regalo, aquí ya están —13→ —14→ casados, cómo llovió aquel invierno. Esta niña muerta es Florentina, tenía siete años, mira qué caja tan bonita, ya era una mujer, la amortajaron con el vestido de primera comunión, parece dormidita. Ya tendría cuarenta años. Este es Luis, sirvió en ferrocarriles, ya ves qué máquina tiene ahí detrás, era un juerguista, ¿qué novia tendría entonces?, no me acuerdo bien. Ya salieron éstas, las amigas de tu tía Rosa, tan redichas, tan antipáticas, fíjate qué sombrero llevan, con ciruelas y todo, eran unas marisabidillas, su padre era notario, vivían en la calle Mayor, donde la Compañía Colonial. Justa, la pequeña, nunca supo rizarse las patillas, y de presumidas: un horror. (No pases tan deprisa, se arrugan las hojas). Aquí viene Lolita, la del capitán de carabineros, con su radio de galena, dónde vivirá, se casó con un maestro. Tu tío Pedro, que se mató en un accidente cuando llevaron la luz al pueblo, parece que lo tengo delante, alto, muy señor, ay Dios mío, qué tiempos, si parece que fue ayer y tú no habías nacido (enciende, no veo bien), y quién será ésta del abrigo de pieles, no caigo, será la de Serafín, el arquitecto. Aquí estamos todos cuando la boda del Rey, vinieron los tíos a ver las fiestas, qué susto, sabes, tiraron una bomba, nos libramos de milagro. Mira Pepe en París, con sus compañeros de promoción, todos abogados nuevecitos, dijo que había ido a Roma en viaje de fin de carrera, pero, quiá, se gastó los cuartos en París, lo sé yo muy bien, tan perdido como ahora, menos mal que le quedó para —15→ volver. Sí, sí, a Roma ése. Esta es Lucía, la chica mayor de Paco, callada, sosita, se metió monja, no sé por dónde anda. Ay, mira, mira, el Carnaval aquél, en que nos vestimos, qué adefesios estamos, es el asalto del Casino, aquello eran bailes. Bueno, aquí está tu padre otra vez, en su huerto, le gustaba mucho cuidar las plantas, y tener frutos extraños, y regar, ya caída la tardecita, los cuadros de rosales, de lirios, de celindas, de tulipanes. Aquí está podando el granado aquél que dio su primer fruto el año que tú naciste. Ya estáis todos aquí, os retrató don Juan, el médico, éste del chaleco claro y barba (no te eches encima), y aquí ya vais con el luto por tu madre, qué medias te pusieron, sería tu prima Aurelia, tan cursi siempre la pobre, y aquí está tu primer pantalón largo, muy flacucho estabas...».
[Página 13]
Triste regreso pálido el del álbum de fotografías. Resurrección fugaz, charla inútil de sus caras definitivamente sonreídas, imposible reajuste con el ajetreo de cada instante, leve sentimiento que se esfuerza por hacerse vivo entre distintas angustias opresoras. Cuando se cierra el álbum otra vez, un suavísimo hielo enmudecido se acomoda sobre sus páginas, apresándolo. ¡Qué silencio delgado, tenso de músculos que mantienen, tercos, su postura, bajo el lento amarillo creciente de los años! Toda la vida agolpada en la frágil cartulina, sin primavera ni otoño, luz inmóvil, blandamente poblada en el recuerdo. Cada foto que se observa es sorprendida en el vago sobresalto de reiniciar su gesto de álbum, —16→ un poco muerto ya también, recelando disgustar y que la quiten. Otras imágenes, cada vez más próximas, vienen empujando, oprimiendo desde su oscuro origen de múltiple Contax, pic-nic, montaña, traje de baño, fiestecitas de club, a las venerables faldas abundosas, tontillo de raso, mantillas, la foto-estudio de «A la ilusión. Príncipe Pío, 50; Madrid, 1880». Y una amable ternura mantiene en su sitio la vieja cartulina, quién será, qué ojos grandes, me recuerda a alguien que no acierto, seguramente olía a pacholí. Sí, ya no importa la cara, la pasajera identificación, sino la presencia de esa tarde alegre del retrato, vanamente eterna ya, y ajándose.
—17→
Mi padre me llevaba a todas partes. Anda ceñido en mi recuerdo a todos los pequeños placeres de mi infancia. Unas veces era el carrito de la Plaza de Oriente, repleto de campanillas que tocábamos desesperadamente, con tres jerarquías de viajeros: jinete en el burro, el pescante, sentado dentro. El cochecito daba una vuelta al óvalo del jardín de acacias grandes, cercado de reyes (todos son parecidos, papá) mientras rosigábamos un barquillo que daba la mujeruca al subir. Otras veces -todos los domingos por la mañana- era la parada, el solemne relevo de la guardia en el Palacio Real. Me encaramaba a los barrotes de la verja, y desde allí, oprimida la cara entre dos hierros, veía aquellas extrañas ceremonias, ir y venir de caballos, sables en alto (qué se dicen, nunca —18→ se baten), cañones que cambian de lugar, en tanto que dos bandas tocaban alternativamente pasodobles. Algunos días mi padre me decía: «Mira el Rey en aquel balcón», y yo no veía nunca a nadie, y si veía a alguien por la enorme fachada no se parecía a las fotos de los periódicos. Después volvíamos poquito a poquito, aprendiendo uniformes, húsares de Pavía y de la Princesa, lanceros de Alcalá, Escolta Real, y mi padre me agarraba fuerte de la mano, o me tomaba en brazos para verlos pasar.
Un alto, siempre, en el centro del Viaducto. Allí el escalofrío de los que se tiraban, de los suicidas (no tengas cuidado, siempre se tiran de noche, cuando no pasa nadie). Era el Viaducto viejo, el de hierro, con su aire de bidón oxidado y mugriento, barandilla alta, un ciego acurrucado a su principio, con un cartel: «de la gota serena», y un perro que sostenía en la boca el platillo de las limosnas. Desde la barandilla del Viaducto aprendí, nombres de iglesias altas, de calles retorcidas, de rinconcillos que después he querido mucho. Las Bernardas, encaramadas sobre el Palacio de los Consejos, alta de hombros la torre, siempre haciendo fuerza hacia atrás para no caerse por el barranco de la calle Segovia; las agujas de San Miguel, del Ayuntamiento, de Santa Cruz, adornos infantiles en lo alto, como castillos de dominó; la catedral, dos torres bajas y romas delante de la cúpula, vago recuerdo de león sentado y garras extendidas. San Pedro, cara de búho en ladrillo, y San Andrés, espigadita —19→ y alta, oronda de haber subido su costanilla empinada. También campo abierto, Casa de Campo adelante, y La Florida, humo de trenes, y nombres de montañas, lejos: Montón de Trigo, La Maliciosa, Peñalara, Siete Picos, Abantos. «Allí está El Escorial», decía mi padre, señalando. Y yo nunca veía El Escorial, sino casas, lomas, alguna nube, y horizontes, perennes luego, que no se parecían al Escorial, el edificio de muchas torres y pizarra oscura que yo encontraba en los libros, o en un manguillero de hueso con un agujerito de cristal que alguien me había traído de allá, no logro recordar cómo ni cuándo. En cambio, sí sé que, al mirar dentro, seis estampas tres a tres si se cuca el otro ojo, se veía muy bien un muerto remuerto, que decían era Carlos V, y que yo no miraba por no soñar con él luego...
Entrada la mañana, sol de mediodía en el rinconcillo de la Plazuela de San Andrés, mi padre paseaba, vuelta va, vuelta viene, con don Juan el párroco. Nunca supe de qué hablaban, tan seriamente, tan olvidados. Yo, al principio, seguía los paseos, hasta que el aburrimiento me crecía. Me recogía entonces a un poyo de la iglesia y desde allí los miraba, mi padre asintiendo o levantando los hombros, manos a la espalda, el cura con un brillo igual siempre en cada pliegue de la sotana, leves, acordados altos en el tranquilo caminar. Espaciadamente, ráfagas de viento levantaban remolinos de polvo en el atrio, yo corría detrás de ellos, —20→ intentando pisarlos. Mi padre y don Juan iban, volvían. Yo no me atrevía a interrumpirlos. Podía escaparme con otros muchachos, no lo notaban. Y al entrar en casa eran los gritos de Elisa, dónde te has metido, qué botas traes, pareces un golfillo, mientras mi padre se preguntaba dónde podía haberme puesto las botas así, y aseguraba, cansado, que no habíamos estado más que a ver la Parada, y yo gritaba que sí, que la Parada, que habíamos visto de cerca al Rey, y El Escorial, y sin que nadie me oyera, por si era demasiado fácil o pecado, preguntaba a mi padre qué era eso de la «gota serena».
Sí, quizá el recuerdo más preciso de entonces es el de las mañanas de domingo. Escozor del sábado, cuando se duda si iremos mañana, si hará buen tiempo, si no habrá otra cosa que hacer. Y ¿cómo te has portado?, te volverás a escapar, te rompiste los pantalones. Duermevela anticipada, pretendo adivinar en la claridad primera cómo será la mañana. Desde la cama aprendí a descifrar en los ruidos de la calle, en los pregones repetidos, en el matiz de la luz, el brillo de un mueble o de un baldosín, si hacía frío o no, si iríamos o no a la Parada. Luego, sin preguntarlo, nos entendíamos los dos, mirada cómplice. Calle de don Pedro adentro (no te metas en los charcos), ya se oían los soldados, y otra vez a reconocer uniformes, y montañas, y aquella vuelta del río, y dame la mano para cruzar, allí hay un sitio, y otra vez a trepar por la verja, sables en alto, campanadas de las once, y, a —21→ la vuelta, ¿veremos a Don Juan?, y cómprame de eso, y hoy no salió el Rey, estaría trabajando, y no pases la mano por la pared, regreso ya hoy sin paisaje ni colores, viento lejano, incorporado definitivamente a la vida, acumulado silencio total y despacioso.
—[22]→ —23→
Mi madre murió pronto. No murió en casa, sino en un Hospital de Carabanchel. Fuimos todos los hermanos a verla el día que la habían operado, sin saber todavía que había muerto. Me pusieron los zapatos nuevos, que me apretaban mucho. Los demás también iban endomingados, sobre todo Elisa, que estrenaba un sombrero malva, de ala muy ancha, cuajada de cerezas y flores. Tuvimos que perder dos tranvías porque ya traían gente y no podía pasar ella, tan grande resultaba el sombrero. Era poco después de comer, a fines de marzo, primavera iniciándose. La Catedral, gris y arrinconada detrás de los puestecillos; el Teatro de Novedades, la Fuentecilla, nunca se ve por qué se llama eso la Fuentecilla. El tranvía bajaba despacito la pendiente de la calle Toledo, pasaba por debajo del arco grande de —24→ la Puerta y luego runruneaba monótono toda la cuesta hasta el río. El gasómetro, el túnel del tren de circunvalación (nunca se ven trenes de viajeros por aquí), la Glorieta de las Pirámides (esas estatuas son iguales que las de la Plaza de Oriente), y el Puente de Toledo, humos de fritangas, el fondo de cementerios, las primeras acacias verdecidas, y el tranvía que, al acabar la cuesta, soltaba los frenos y se precipitaba, derrengándose.
Cruzado el río, ¿por qué pasa tan de prisa el puente?, no se ve nada; es que sólo hay una vía, no preguntes tanto, otra vez la lentitud de la cuesta arriba. Los dos asientos paralelos del tranvía, observándose, me gustaba balancear las piernas en el aire. Los Mataderos. Se empieza a ver la sierra, quedan atrás los cementerios. El cruce con el trenecillo de los Ingenieros. La plaza de toros de Vista Alegre. El Hospital Militar. Hay que andar un poquito, los zapatos me aprietan. Antes de llegar cae un chaparrón, nos refugiamos en un portal, el sombrero de Elisa no puede mojarse. Estamos cerca. Entre los desmontes se ven las torres de Madrid, suave tras la lluvia. En una descampada, damos la carrera hasta el Hospital. Jardinillos al frente, estanque redondo con peces de colores, olor a medicinas, monjas, algunos soldados con muletas, con la cabeza vendada, son de África, y desgraciados, los han herido los moros, y por qué los han herido los moros, y ven por aquí, no te manches, es que no puedo correr más, me aprietan los zapatos.
—25→En lo alto de la escalinata estaba mi padre, esperándonos. Nos acercamos corriendo, y: Dorotea, distraiga usted al niño por ahí. Dorotea me lleva a rastras por otra escalera que hay enfrente, y no tires tan fuerte, no seas bruta. Me vuelvo hacia atrás y veo a mi padre que abraza a mi hermano mayor, y a Elisa que llora a grandes gritos, que se cae, el sombrero se le vuelca, rebotando en la barandilla, sobre el verde (mira, vamos allí, se le ha caído el sombrero a Elisa, se le va a mojar), y todos se entran llorando. Me llevan a una habitación donde hay unas señoras que no conozco, preguntan ¿es éste? señalándome, me dan caramelos, yo quiero ir a recoger el sombrero. Dorotea solloza por algo que le cuenta una monja, y todas aquellas señoras me miran, suspiran retorciéndose en la silla, y dicen muy ñoñas pobrecito, tan rico, tan pequeño, y ¿no vas a la escuela? y ¿qué sabes de geografía?, yo digo alguna palabra porque las señoras se ríen y Dorotea me riñe. Y que vamos a buscar el sombrero de Elisa, que ella no lo cogió, y quítame los zapatos, me duelen mucho los pies, y a qué huele aquí. Entra otra monja altísima, pregunta si soy el pequeño, y dice que me lleva a verla, y cómete esta naranja, ¿cuántos años tienes?, y yo no digo nada, me duelen los pies, Dorotea es una llorica y las señoras no dejan de suspirar y de decir pobrecito, tan pequeño. Aparece mi padre, haz que me quiten los zapatos, Dorotea no ha querido ir a recoger el sombrero, por qué lloráis todos, qué ha pasado, —26→ yo quiero estar con vosotros. La monja tira de mí, y mi padre dice que no, que no me lleven, que soy pequeño. Siempre hoy con esa historia de que soy pequeño. Oigo llorar a Elisa en una habitación, entro sin que me noten, mientras hablan la monja y mi padre, y veo a todos, qué oscuro está, lloriqueando, y en una cama veo a mi madre, muy quieta, como cuando yo la veía dormida en casa, algo despeinada, y un olor. Tiran de mí por detrás, la monja me lleva al jardín, rompe a llorar, que me duelen mucho los pies, y pobrecito otra vez y, arrastrándome, te daré de merendar, pronto te irás a casa. Hay tormenta, llueve grueso, me acuerdo del sombrero de Elisa, ya lo habrán recogido, hombre, no te pongas pesado, vamos a la capilla a rezar por mamá. Bueno, vamos, pero me siguen apretando los zapatos, y gimoteo, y siempre yéndome. Elisa viene por mí, me llevan en un coche a casa. El sombrero abollado está en el asiento, y nos apretamos todos dentro del auto, inútil preguntar, me descalzo y me dan un cachete, y lloro más fuerte, lloramos todos. Dorotea dice a Elisa que se calme, porque si no le va a dar otro ataque de nervios y quién se va a encargar de tanto, y quién va a ir a las esquelas, más bullente lagrimeo, el entierro mañana y no podremos ir todos. Todos discuten, todos quieren ir al entierro, todos están de acuerdo en que el niño no. Y ya en casa, el niño no, que se lleven al niño, ropas para el tinte, y el niño no, solamente mañana no. Todo anda revuelto, todos hablamos solos sin —27→ saber por qué, viene mucha gente, por qué me querrán llevar todos a sus casas aunque esté descalzo, y no me atrevo a preguntar por ella, adivino que hoy no se merienda, quizá no se va a merendar ya nunca más, quién sabe si tampoco otras cosas ya nunca más. Y aprieto entre mis dedos con una oculta alegría, un par de cerezas del sombrero, son de cera, medio deshechas ya, y destiñéndose.
—[28]→ —29→
La vuelta de los toros, hacia el Banco de España, debía de ser un espectáculo importante y frecuentado. Sol amarillo del atardecer, a lo largo de la calle de Alcalá. Una plaza de Cibeles muy llena de tranvías pequeños, de jardineras con cortinillas, de calesas, de gente que cruza por todas partes y en todas direcciones. Me llevaba muchas veces de la mano Dorotea, una criada mayorcita. Ya comienzan a venir los que esperamos. Van apareciendo sin orden, sin una ley de sucesión prevista. Unos coches se adelantan a otros a todo galope en cuanto la calle se ensancha. Casi vienen huyendo de algo. Nos acercamos cautelosos al bordillo de la acera. Dan las campanadas de una hora en el reloj del Banco. Yo las cuento en voz alta. Mira, ya están ahí los toreros. Y llega, grande, creciendo paso a paso, la —30→ calesa de los diestros, tirada por una yegua blanca, repleta de cascabeles, rizadas las crines. Dentro, el capote al hombro, agarrados fuertemente al barandal para sortear los vaivenes del empedrado, los toreros. Grana, amarillo, verde, oro por todas partes reluciente, brillantes, lustrosos, nadie diría que acaban de pasar una dura lucha. Ése es el Niño de la Palma, y el otro el Valencia, aquél Belmonte... Y las mujeres de la acera se sienten orgullosas de reconocerlos, como si fueran viejos amigos, y se sienten inundadas, ellas también, del flotante prestigio que nimba a los matadores. Ahí vienen los picadores, unos toreros de menor clase, en un calesín con menos adornos, sin brillos, aburridos, serios, hasta un tranvía se atraviesa y tienen que pararse. Uno viene con un ojo morado, lo habrá pisado el caballo; otro trae un brazo en cabestrillo, qué le pasará, le habrá cogido el toro, y no, hijo, a los picadores no les suele coger el toro, le habrá dado un golpe el caballo. Y yo no entiendo qué demonios hacen los caballos en los toros, y pregunto, y nada. Al echar a andar de nuevo el carricoche, alejado el tranvía, el aire quita a un picador el sombrero, se le ve por completo la calva, y: Dorotea, no es posible que haya toreros calvos. Algunos chicos grandes corren detrás de los picadores y le acercan el sombrero, los de la acera aplauden y gritan olés con mucha fuerza, casi enfadados. Más coches, más cascabeles de nuevo, con las cuadrillas soñolientas, aún traspasados de miedo. Dorotea, que debe de entender —31→ mucho, dice que todavía están cagaditos, los pobres. Banderillas en lo alto, capotes, muletas, ese pañuelo blanco al cuello de los que ayudan, tan significativo. Los alguacilillos. Luego, las presidentas, cuánto han tardado en pasar, les habrán estado haciendo fotos en la puerta del Paseo de Coches. Más campanadas en el reloj del Banco. Contesta el de Correos. Vámonos, me estoy cansando, y: calla, niño, y dónde quieres que vayamos, todo está cerrado. Las presidentas juegan con los flecos de sus mantones de Manila, y se atusan las madroñeras rojas, blancas, negras. Sonríen al público, serán amigas de alguien. «Qué barbaridades dice la gente, no se dan cuenta de que hay niños delante, y cómo están los tiempos». Y yo no sé qué cosa es esa de cómo están los tiempos. Tampoco lo pregunto, porque no me harán caso, pero me aprendo la barbaridad que le han dicho a la presidenta rubia, y la repetiré en casa en cuanto lleguemos, y si no quieres que la diga, llévame a otro sitio, esto no me gusta, y... Un pescozón. Ya vienen las señoritas de al lado. Qué claveles tan bonitos. Pues la morocha de allá tiene novio, trabaja en Bilbao y le tiene prohibido ir a los toros, pero ella, bien, bien se aprovecha, y qué guapetona va, dicen que se va a colocar en el Metro. Eso, eso, yo quiero ir al Metro, llévame al Metro, y ya inevitable otro pescozón, mientras veo entre lagrimones y mal humor, pasar en calesas sonoras de cascabeles, de gritos de cochero, a las hijas del notario de la calle Mayor, y a Susanita, la sobrina del cura, con su novio, —32→ que tiene una ferretería, y hay que ver lo que debe de ganar. Las señoritas de Orús, con sus caballos ingleses, son muy amigas, muy amigas de tu hermana, mira, bobo, no llores, te han visto y se ríen de ti, también veranean en San Sebastián. (Cuando Dorotea dice también, mira muy disimuladamente a la gente que hay alrededor, la mar de ufana, qué se habrá creído, nosotros no vamos a San Sebastián). Y Paquita Pimentel, tan pecosa, va en automóvil, eso no sirve para ir a los toros, se muda de la calle Don Pedro, sí, ese caserón viejo con columnas en la puerta, a un chalet en el barrio Salamanca. Yo no sé lo que es un chalet y lo pregunto, otro pescozón, y no haces más que molestar, qué chico éste, qué impertinente, otro día no te traigo, después que está una aquí toda la santa tarde de pie derecho sólo por él, y, Dios mío, esto no es vida, una se desespera. Pasan muchos coches más, revueltos con autos y tranvías, ya es la gente, dice Dorotea, ya no debe de conocer a nadie más, y bajamos mansamente por el Prado, y me va explicando lo que son los tercios, y los quites, los pases naturales, de rodillas, largas, recortes, y las banderillas de fuego (eso debe de hacer mucho daño), y cómo brindan, y una vez en mi pueblo me brindaron un toro, mi padre metió cinco duros en el gorro del torerillo, porque era un torerillo muy maleta, éstos cobrarán más caro por brindar un toro a una señorita, y se enternece, y me aprovecho para cómprame barquillos. Ya está anocheciendo, vámonos a casa, lo más bonito es el pedir —33→ la llave, que la jaca anda de medio lado, y sigue, sigue hablando, galleo, rejones, verónicas, y la oreja de oro, yo la he visto en un escaparate de la Carrera San Jerónimo, y el encierro del pueblo, al alba primeriza, lo que pasó aquella vez, qué navarras, qué faroles aquel año. Yo la escucho, no sé si la escucho, bulle-bulle de tranvías atestados, gentío, cabriolés, berlinas, carretelas, tartanas con el toldo bajo, todo regresa de los toros, mientras hundo mi mano en el pilón de la fuente de las Cuatro Estaciones, y Dorotea sigue discutiendo de toros, volapié va, volapié viene, con un soldado, uno distinto cada domingo, como los matadores.
—[34]→ —35→
Cuando me asomo al balcón de la casa paterna, pienso que voy a tirar una moneda. La moneda que yo echaba siempre a la calle para el hombre de la música. Ya no está enfrente el quicio oscuro, con columnas, donde se solía poner el ciego del violín. Viejo, de barbas blancas, qué sucio está, cómo no tendrá frío hoy con el gris que corre, que va a nevar. Tocaba su violín incansablemente, y una vez y otra Una más, tango-canción, y Cielito lindo, aire cubano, y los cantaba. Yo apretaba la nariz contra los cristales del balcón (no abras, entra frío), y pasaba el tiempo mirando, mirando, sobre todo la rígida postura del perro lazarillo, el plato de la limosna en la boca. Sonaban las monedas poco a poco, la portera siempre salía para echarle, a veces le daba algo, y de nuevo: «una faca albaceteña / se la sepultó en —36→ el pecho», y poco después: «ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca», y vende, en plieguecillos de colores, las letras de sus canciones, y todos me dicen que no abra, y otras veces que sí que le eche la moneda, se irá antes, es lo que está esperando. Y salgo, y echo la perra al aire, muy contento, avergonzándome enseguida; acude el perro, alguien se la acerca, y el viejo gruñe Dios se lo pague, y sale la portera y mira a ver si hay alguien antes de regañarle y decirle que se vaya a otro sitio, y corta el ciego su canción, y hay un fugaz revuelo de silencio, y oigo puertas, pasos, roces, suspiros que antes no oía, ahogados por la música... Y sigo apretando la nariz contra el cristal para seguir ese silencio, remontándolo.
Primavera adentro llegaba el hombre del organillo. Un burrito lanudo tiraba del carricoche donde iba montado el piano. El hombre se ponía cerca de la esquina a la tardecita, y comenzaba a darle al manubrio. Inmediatamente aparecían muchachos y muchachas grandotes, que bailaban muy ceñidos, también otras parejas más pequeñas. Dentro, oía a mi gente refunfuñar: no falta más que esto, que bailen aquí todas las tardes, y estas costumbres de ahora; niño, éntrate, que eso no lo debes ver tú. Pero el hombre del organillo me sonreía y yo seguía pegado a los hierros, y un día me preguntó si no bajaba yo a bailar. Y no contesté, no está bien hablar a los mayores, y más si no se los conoce. Y el hombre hurga en un rinconcillo junto al manubrio —37→ —38→ y toca luego lo que la gente le ha pedido a gritos, el pasodoble de Las Corsarias, el chotis del Sobre Verde, y veo que para que no les digan nada, Dorotea y Elisa se han ido a otra habitación, balcón medio entreabierto, y bailan allí el Sobre verde ése, mientras Miguel y Fernando siguen el compás con unos libros, mirándolas tontos. Luego, pide dinero también el hombre del organillo, por qué pide perras, va bien vestido, dame una que se la eche, y, niño, se va a acostumbrar, no puede ser tantos cuartos, qué te piensas tú, y yo no me pienso nada, veo, triste, marcharse al hombre del organillo (arre, burro), tengo la cabeza metida entre los hierros de la barandilla, el hombre me sonríe, oigo el barullo de las gentes que hablan en la calle siguiendo el carrito por si toca en la otra esquina, y otra vez el chirrido del tranvía, renqueando en la cuesta, y un fondo de campanas, ya anochecido, y, Dios mío, qué tarde, ya tocan a las flores en San Andrés, y tienes que acostarte, vaya horas de estar levantado este chico, y me entro despacito, y todavía se oye el quejiqueo presuroso del tranvía, y algún grito que dan en la calle, serán golfillos. Mi padre cierra cuidadosamente las contraventanas de los balcones, corre las cortinas luego, y: hasta mañana, cenes bien. Se va apagando el tranvía, y se oye el ruido -tan brillante- de las agujas haciendo punto, el rasgar de un libro, puertas que se cierran lejos, alguien canta en la cocina, y aún hace fresco por la noche, hemos hecho mal en no poner brasero, quién —39→ lo diría, en mayo, y a ver si cena el niño, que recemos.
[Página 37]
Por las mañanas aparecía el francés. Llevaba a la espalda un enorme bombo, y encima del bombo unos platillos. Los dos sonaban por medio de unas cuerdas que se ataba en los talones, por lo que daba de cuando en cuando grandes sacudidas con los pies. Y con las manos tocaba el acordeón. Se paraba en medio de la calle, apartándose lentamente si pasaba algún carro o algún coche. Mi padre decía que venía a tocar a la puerta de la panadería de abajo, porque los panaderos eran franceses también, y le daban mucho dinero y de comer. Algunos días coincidía con el camión de la leña. Los hombres descargaban, contándolas en voz alta, las gavillas, y el francés seguía tocando La Marsellesa con gran furia, y las mujeres de casa decían que eso no debía tolerarse, porque no era cosa buena tocar eso, y el hombre del bombo lo tocaba. A menudo cantaba cosas que yo no entendía, y entonces me quitaban de prisa del balcón. Se iba el camión de la leña ya vacío, el hombre seguía tocando mientras limpiaban la calle. El carro de la basura se acercaba tintineando la campanita, y el francés decía a los barrenderos en voz baja lo que querían decir sus canciones, y los barrenderos se reían muchísimo, y se les oía pisar encima de los restos de leña, que crujían sedosos, con un olor bueno a montaña, a desordenada brisa de humo y hierbas transitorias, olor de paseo al sol. Se marchaba el carro de la basura, repiques de —40→ la campanita, los cascabeles de las mulas. El francés se iba yendo poquito a poquito calle abajo, de vez en cuando se siente caer alguna moneda en el empedrado, no veo de dónde se la echan, mientras el sol bajaba, lento, por la fachada de enfrente, y qué buen día hace, hoy te llevarán a Rosales, pórtate bien, si no hubieses echado la moneda al francés, tendrías para los caballitos, y mi padre se marcha a su trabajo, le digo adiós en el descansillo y tras el portazo se despierta ¿dónde estaba?, otro estallido de silencio, y oigo crujir un mueble, y alguien sube por la escalera, tosiendo, y un ruido ardiente de pájaros en la calle, y pregones, y ven que te arregle, el olor de la leña llenándolo todo, livianamente interminable ya, y ahondándose.
—41→
Paseo de Rosales, largo sosiego al sol, mediada la tarde inverniza. Vamos a Rosales porque has sido bueno, no te has revolcado en el suelo, no has hurgado en los cajones. Según Elisa, es premio concreto a no haber revuelto en sus postales. Esas postales de brillo y unos versitos en el ángulo, regalo de sus amigas en los cumpleaños. Vamos a Rosales. Caminamos todos sin un orden en los grupos, cambiándonos al andar, entrecruzando las conversaciones. Solamente van quietos y tranquilos Elisa y su novio, alto, delgado, ya está calvo, lleva muchas sortijas, sombrero muy raro. Llamamos la atención a todo el mundo. Dorotea dice es el luto, somos tantos, ya te llevo a rastras. Tomamos el tranvía en la puerta de Capitanía General. Elisa se quiere sentar siempre, casi nunca hay sitio. Antes buscaba asiento —42→ para mí a su lado, ahora lo hace el novio para ellos dos, me tengo que salir a la plataforma con los demás, y ya estás entrando y saliendo, ponte aquí, no des la lata. Y se van quedando atrás, movida sucesión de ruido y de colores, las casas, Paco lee los números y las lápidas y los carteles, Palacio, jardines, el cuartel de la Montaña, más casas, y ahí al lado vive la infanta Isabel, y hay que bajar en los bulevares, esa calle con la acera enmedio, que eso es el bulevar. El novio, que se lo sabe todo, dice que en aquella esquina de Rosales vive el general Weyler, que es muy pequeñito, y pregunto y nadie sabe decirme nada, ni por qué puede haber un general pequeñito.
Ya estamos en Rosales. Sillas de hierro, al borde de la acera, gentes que van y vienen, silbidos del tren cercano en el aire, entre los pinos, jaleo de coches y patines en la calle. Elisa y el novio se sientan, y él dice: los niños con la criada a pasear, Dorotea se enfada, nunca me han llamado criada a mí en vuestra casa, qué se habrá creído el mierda ése, y no te toques en las narices, y me pega y me río de verla enfadada, y vámonos, qué hombre odioso, pobre señorita, como se case. Damos vueltas y más vueltas, hasta cansarnos, y no te quieren allí, eres tonto, no te puedes quedar en las sillas, no ves que estorbas, y el novio me da diez céntimos: toma, para que te convides con algo, y compro dos quesitos de coco y dos sultanitas, dos cinco céntimos, y Paco viene a quitarme la mitad y lo que pueda, y —43→ —44→ hay gresca, y no se puede ir con estos chicos a ningún sitio, y desvergonzados, y Elisa pide perdón a su novio por nuestra mala crianza, y dice ya ya y bueno bueno, y cuando lleguemos a casa. Y yo sé que no habrá nada cuando lleguemos a casa, porque no se enteren de lo del novio, y todo se remedia con otra perra gorda más, mitad quesitos, mitad cigarrillos de anís.
[Página 43]
La gran novedad de Rosales eran las patinadoras. Iban muy serias, muy elegantes, con grandes trajes malva, y rojos, y blancos. Llevaban casi todas sombreros de anchas alas, se los sujetaban con una mano al patinar, brillaban las pulseras al caerse las mangas brazo abajo; también tenían un paraguas que movían mucho, colgado del otro brazo. Muchas usaban impertinentes, y nos miraban a los chicos de una manera muy especial, fijas, echando la cabeza atrás. Sentados en el bordillo de la acera las veíamos pasar y repasar. La gente se amontonaba, y ellas cada vez más serias, más elegantes. Si alguna se caía, no acudía nadie, sino unos hombres de uniforme azul, que sabían levantarlas. Elisa quería alquilar unos patines, pero el novio no la dejaba, eso son cosas de ahora, un escándalo, ésas son francesas que traen de reclamo, una señorita no debe hacer eso, y luego, si te caes y echas las piernas por alto. Otros señores de por allí no pensaban así, y encontraban muy divertido eso de echar las piernas por alto, que se reían la mar. Las patinadoras solían salir en los periódicos al día siguiente, —45→ y en Blanco y Negro y en La Moda Práctica, y en La muñeca ideal, y Elisa decía que todas eran bien. Después de patinar un rato, las francesas paseaban por la acera, entre las filas de sillas, muy estiradas dentro de sus abrigos de piel, y miraban a la sierra con unos gemelos de nácar que se prestaban unas a otras, sin hacer caso de la gente que las contemplaba con descaro y les decía cosas a media voz, barbaridades, opinaba Dorotea. Lo que más llamaba la atención era el calzado, unos zapatos muy puntiagudos y brillantes, y el novio de Elisa, que debía de entender mucho de zapatos y de patinadoras, nos hablaba del charol, de la cabritilla, del ante, de las formas del tacón, y de cómo los gastaban las chicas de Parisiana, y Elisa hacía que se enfadaba, y medio regañaban, y no me gusta que hables así a los niños, y no vas a volver a ese sitio, pues no faltaba más, ¿por qué no te casas con una de ellas?, y yo pensaba que Parisiana sería un lugar incómodo, sin sol, sin juguetes, donde solamente habría serias patinadoras para acá y para allá, silenciosas, irrefrenablemente lanzadas y volviendo.
Tardes de Rosales, luto cercano. Volvíamos despacito, a pie, ya el sol bajo. Delante los mayores, seriecitos, qué irán preparando, hay que ver, a Paco habrá que ponerle pantalón largo en seguida. Detrás Dorotea, conmigo a rastras, anda, hombre, no remolonees (oye, Dorotea, para qué vale patinar, qué es Parisiana, por qué me da perras ése que viene con Elisa ahí detrás, no miran por dónde van, tropezarán, —46→ por qué se marcha antes de llegar a casa, por qué no se puede hablar allí de él), te callarás, se va a hacer de noche, hoy ya no se va a poder rezar el rosario, con el novio tenemos bastante, y andamos, calle Bailén adelante, unos húsares relevando su guardia, las primeras luces lejos, y ya no se ve a tus hermanos, dónde se habrán metido, aburrimiento de la caminata, y un vago sabor a coco, dos cinco céntimos, corruscante blanco y crema, noche arriba y ya oscureciendo.
—47→
Había que ir a comprar los pliegos a la puerta de la Catedral, donde la mujeruca que las vendía se sentaba. ¡Aleluyas de toos los colores! ¡Para tirar al paso del Santísimo! Papeles de colores, amarillos, rojos, azules, naranja, verdes (blancos, más baratos), donde venían filas de cuadraditos, grabados en madera, con un par de versitos debajo: la aleluya. Flotaban al vientecillo cobarde, levantándose por un extremo, sujetas por el otro a un listón con una pinza de la ropa. Indecisión curiosa, azoramiento siempre renovado al escoger un pliego (¡enséñame los cuartos primero!), si Felipe o la muerte del Espartero, la Reina Regente y la guerra de Cuba, o la guerra carlista, o el crimen de doña Baldomera y las niñas desaparecidas, las atrocidades de no sé qué semana en Barcelona y el —48→ incendio de un teatro, o los pecados capitales y una peregrinación a Roma. Muchas cosas más, con sus versitos debajo. En casa, los chiquillos reunidos cortábamos cuidadosamente los recuadros, que, una vez mezclados los colores, se arrojaban al paso de las procesiones, revuelo confuso y múltiple, mansa caricia de lo alto sobre el suelo sucio de la calle.
La aleluya era para nosotros un simple color, regalo fácil a la brisa de la tarde con campanas, con música, olor a fiesta sorprendente, quizá buena merienda, gentes extrañas que vienen a aprovecharse del balcón. Las leían risueños los mayores, y qué gracia la Reina madre, el vestido es del tiempo de Mari-Castaña, y qué negros deben de ser todos en Cuba, y vaya cuernos que le han pintado a este toro. Las que más nos divertían a todos eran las de la gripe. Paco deletreaba con el tonillo de la aleluya, una música aún inevitable,
| Sale de casa la gripe, | |||
| para agarrar a Felipe. |
Y los mayores suspiraban: ah, sí, la gripe, ya. ¿Te acuerdas cuánta gente se murió?, y sonaban nombres de gentes conocidas, ningún Felipe, gentes que el año aquel, entonces, pobres, cuánta nieve el día del entierro, y, con una lejana tristeza, sí, fue el año 18, tú eras muy chico. Y miramos con una pesadumbre curiosa, terror naciente, el grabado de Felipe, que a lo mejor se va a morir, no todo va a ser cosa de risa. Y allí estaba Felipe, muy bien plantado, —49→ joven, delante de un espejo, acicalándose para salir. Tieso que tieso, avanzaba sin rumbo, y, en una calle cualquiera, en la esquina, con un velo echado sobre los ojos, ella, la gripe, una señora elegantísima, un verdadero figurín decía Elisa (esta Elisa siempre pensando en lo mismo), con una capa de piel y un monedero de plata, muy aplastadito, una joven que quién iba a pensar, tan bien puesta, y luego... Felipe caía en la trampa. No, ni el respeto a su familia, ni el presentimiento, ni un entierro que pasa por allí, nada. Se va con ella del brazo, paseaban, iban a una iglesia, al café, a Recoletos en un simón, al baile, a cenar en un restorán lujosísimo, y acababa Felipe despidiéndose, hasta mañana y escalofríos, a casa y a la cama. Al día siguiente, rígido, la alcoba llena de mujeres con el pañuelito en los ojos, un cura revestido a su cabecera, una mesilla de noche que se parecía a la mía, con un vaso de agua sobre el mármol, y la gripe, ella, la mujer del velo y la capa de pieles, mirando taimada por la puerta entreabierta:
| Qué contenta está la gripe | |||
| porque se muere Felipe. |
Felipe se moría sin remedio. Y allá se iban su entierro y su desventurada familia, haciendo giros por el viento, a buscar el arroyo.
¡Aleluyas, aleluyas de toos los colores! El pregón se levantaba en primavera, con los días tibios. Placer infinito, ir haciendo crecer el montón de recortes, —50→ los cuadros a un lado, lo inservible a otro, y estos chicos, esos papeles tan finos no hay quien los saque luego de la alfombra, y dichosas tijeras. Nosotros no mirábamos siquiera los pliegos, lo importante era cortarlos. Largos ratos de silencio, mientras se van despedazando. Entra el sol amable en el cuarto. Yo veo a mi gente reunida. Las mujeres cosiendo, alguien lee en voz alta el periódico: cosas de guerras, de huelgas, los nombres del Real, pleitos famosos (que no caigan papeles en el brasero, huelen mucho), un robo en descampado (Jesús, el domingo pasado fueron los chicos por ahí a tomar el sol), a la carnicera le ha tocado la lotería, un nuevo sistema de alumbrado en un paseo, el último rosario de la aurora en Getafe, a don José le ha atropellado un automóvil, habrá que ir a verle, un nuevo servicio de trenes a Aranjuez (qué bien, iremos a ver correr las fuentes, yo no he ido nunca...), el jueves habrá Capilla pública en Palacio..., y suenan las tijeras con su chirrido minúsculo, guiño brillante, y mirad qué toro, es el que mató a Joselito, hijo, y más explicaciones sobre Talavera y su plaza, y Dios sepa cuántas cosas más, mientras el montón de cuadritos va creciendo, creciendo, celosamente cuidado, uno a uno, no me lo toquéis, ya voy a cenar, no me llaméis más, que me queda solamente éste, quiero recoger los recortes del suelo, no quiero que me digas luego que bueno, y que ya he manchado bastante. Y se guardan los cuadritos a la espera del impulso fiero de mezclar los colores, —51→ bien mezclados, que no queden esos dos iguales juntos, picazón en los dedos, tan apretadas estaban las tijeras.
Las aleluyas bajaban, indecisas, un distraído vuelo sin orden, locas alejándose, súbita elevación luego, vacilantemente hundiéndose en la siesta olorosa. El parpadeo de colores aún daba una señal de chillidos reconocedores, la morada es la de Pepe el gallego, el sereno bueno, y la verde es la del Espartero, y la encarnada (se quedó en aquel balcón) es la del Gurugú. Aquella amarilla que va cayendo en grandes eses, sola, es la de los pecados capitales, que tanto hacía reír,
| ... hijos del demonio, | |||
| desgracia del matrimonio, |
todos agolpados livianamente contra el vasto desierto total, definitivo, una blanda lluvia roja, naranja, azul, verde, lento descenso apenas rumoroso, campanas en el aire, procesiones de San Isidro, de la Minerva o del Corpus, y siento que alguien me levanta en brazos para que pueda ver la custodia por encima de la barandilla, y reveo el desfile de personajes, que pisotean, insensibles, a la Reina madre azul, a Felipe amarillo, a los bolcheviques, revueltos con pétalos de rosa, flores, incienso, gritos, y la paciente tarea del recorte, sí, aleluyas de todos los colores al paso del Santísimo.
—[52]→ —53→
El luto más cercano y rígido por mi madre lo pasé en casa de mi tía Rosa, su hermana mayor, que no se reía nunca. Vivía en Arganda del Rey, cerca de Madrid, entregados ella y su marido, Gregorio, a cuidar sus olivos, sus vinos, sus fábricas de esto y de lo otro. También tenían, de vez en cuando, otros sobrinos, un rebaño de granujas, decía Elisa, que iban a ver qué sacaban de allí. El tío Gregorio me enseñó a hablar por teléfono, a buscarle cuando le llamaban, a darle vueltas a la manivela para pedir número con Madrid y a hacer montoncitos de dinero para pagar a los obreros los sábados. Algunas tardes me llevaba de paseo al Cerro de la Horca, cuesta empinada de guijarros, unos pinos en lo alto, campo sosegado a lo lejos, el pueblo entero abajo. Desde allí me explicaba —54→ chismes del lugar, de quién era aquella viña, de quién aquel maíz o la noria del otro bancal, y gruñía siempre contra el genio de tu tía, es una mandona, no hay que hacerla caso, que la zurzan, se va a morir de asco cualquier día. Me enseñó la fábrica de azúcar de La Poveda, y las obras de la traída de aguas, y los vagones nuevos del tren, con retrete, y me contaba largas historias de diligencias y ladrones, de viajes a América, de los mambises de Cuba, de la abuela de la Reina, y muchas cosas más que aún a veces me suenan a su voz, ligeramente rota, y me traen sus ojos, pequeñitos detrás de unos gruesos cristales, y su cinturón de cuero repujado, hebilla de Filipinas y sitio para el cuchillo, lo mejor de Albacete, lo compré en el tren cuando fui a los baños de Archena, le cortaría bien a gusto la lengua a tu tía con él.
El tío Goyo era bajito y gordo. Jadeaba mucho al andar. Una tarde que subimos al Cerro de la Horca, a mitad del camino se sentó en una piedra, apenas podía hablar: No puedo más, baja a casa, avisa, que vengan. Corrí cuesta abajo, y en el jardín estaba la tía Rosa con otras señoras del pueblo que le hacían una visita, muy serias, con grandes mantillas, olor de naftalina envolviéndolas. No me dejó hablar siquiera. Empezó a gritos: Te has escapado, eres un bribón, tu tío te estará buscando, y me daba bofetadas y pellizcos. Yo me escapaba muerto de susto, mi tía parecía más alta entonces y como si me quisiese matar. Me escapé, llorando, —55→ —56→ y le conté al mozo de la oficina lo que le pasaba al tío. Le trajeron un gran rato después, le acostaron, el pecho subía y bajaba deprisa bajo las sábanas, con un ruido lejano y confuso, de grifo con aire, de lavabo vaciándose, algo frío y asqueroso a la vez, con mezcla de metales, y cayéndose. Ya decía yo que no subiera, claro, pero es el niño, natural, el niño, este mocoso que habrá querido subir al Cerro, y este niño, y otra vez este niño va a ser la perdición de mi casa, y me pegaba la tía un empujón al pasar, o un tirón de pelo, o, lo que más le gustaba, un capón con los nudillos, con aquella mano larga, crujiente, afilada, que dolía. Y el tío Goyo me miraba, le veía yo que me miraba sin encontrarme (le habían quitado las gafas, parecía otro), y no decía nada, no podía decir nada, ahogándose. La habitación estaba oscurecida, mi hueco era la puerta, el tío se asfixiaba, corrían, venían, la tía me pegaba, y afuera todo el viento entero, consumiéndose.
[Página 55]
No dejó de gritar, de acusarme de su desgracia. Me acostó sin cenar. Apretada la cabeza contra la almohada, yo lloraba largamente. Y cállate, ya estoy harta, y me golpeaba a ciegas, en lo oscuro. Entraba solamente a eso, de cuando en cuando. El tren de las nueve. Se podría ir a casa en él, pero no tengo mis cosas recogidas, y el tío está malo. ¿Qué haces destapado?, y otro puñetazo, y ya no se sabe si viene, si se ha marchado o está encima acechando, golpeando. Es de noche y no veo el reflejo de la calle, tengo hambre, no sé qué será eso que me —57→ duele por las piernas. Un bicho, sí, será un bicho. Gritos. Me duele la cabeza ahora, estoy viendo el perro aquel que mató el tren en las agujas, y lo veo levantarse con las tripas fuera, me va a manchar, no, no, no. No. Otro golpe. Vienen no sé de dónde, pero alguien. Debo de sangrar por las narices, el tío Goyo no subió el Cerro por mi culpa, no, fue él quien lo propuso: Anda, siete añazos, vámonos arriba, ¿es que no lo oye? Hola, María, ¿vas a la fuente de la plaza por agua?, déjame ir contigo, te prometo no quedarme a jugar en el atrio con los chicos del sacristán, pero llévame. Llévame. No me pegues más. No he hecho nada. Se lo diré a mi padre. Claro, claro que se lo diré, me llevará con él. Otra vez el perro. Viene. No puedo correr. Esta pierna. Ah, es el mar, el mar de Alicante. Y Elisa y Paco que me están pegando, y más gritos. No me apretéis el cinturón tanto. Hay mucho humo de aceite, me voy a ahogar. Abre la ventana. Tengo miedo. Esa araña no es buena: es negra, venenosa. Y tiene manos. Aprieta y... Quiero irme. Alguien da vueltas a mi alrededor, se acerca, se marcha, vuelve. Martillazos en el yunque. Las chispas de hierro rojo me caen en las sienes, están frías. Suena el reloj, tío, no lo atrases, que se haga de día, ¿por qué te ríes, tío? Te han llamado al teléfono desde Perales, que no llegarán hoy los bidones. Mi padre me traerá un cochecito con cuerda que me prometió. Pero no, no me pegues más. Un auto, un auto. Me coge, me coge. Deslumbramiento repentino. Caigo en algo —58→ muy negro, muy hondo, sigo cayendo, cayendo, no puedo parar. Ya. Están a punto de chocar dos trenes afuera. Veo a todos los chicos del pueblo correr, indecisos primero, luego con grandes accesos de risa, de súbita vehemencia. Más de prisa todavía, negro abajo, abajo, sin parar, dónde estará el fondo. Vómito, hipo, sed. No me pegues, por favor. Luz vivísima, tensión para oír, sin oír, sin ver nada. Me pisotean los chicos, todos pasan por encima de mí, y... No me quisieron llevar al entierro de mamá y me estoy aburriendo en este funeral tan largo. Huele mal la ropa teñida. No me gustan, y que no. Antonia y su novio están abrazados detrás de la puerta y la tía Rosa los va a ver. La tía Rosa me pega mucho, pero se lo diré. A mi padre. Se lo diré el domingo, cuando venga. Cuando venga, y me traerá el auto, y me preguntará si estoy bien. Negro todo otra vez. Callado. Como cuando reventé el globo. Ay, debía estar soñando, no me pegues más, no quiero, tampoco besos, ni caramelos, ni nada, solamente quiero irme a casa, irme a casa, quitarme de encima ese baúl, yo no rompí el plato grande, no quiero ver al ahorcado en el olivo, tengo miedo, no se enciende la luz, la tía Rosa, la luz otra vez, no encuentro la llave, no hay llave, anoche sí estaba. Y se va la noche, despacísimo, veloces triángulos de luz sobre el techo cada vez que pasa un auto por la carretera, ruido creciente, luego se va, aprisa, y de nuevo el silencio y mi lloro, no oigo jadear al tío, si se habrá muerto, agua, agua, tengo sed, hay un —59→ clamoreo de animales en el cuarto de al lado, lobos, perros, cerdos, gatos, quizá otros aún peores que no sé nombrar en el otro cuarto, angustia, quiero orinar, pero no me pegues, que me levanto sólo para orinar. Y hay un hilito gris, consuelo claro, en la ventana.
El tren de las siete. También va a Madrid, también me podría ir a casa. Me duele mucho la cabeza. Va entrando callada una luz suave, y empieza a no oírse tan bien como en lo oscuro. Crece la luz, ya hay varias rayas de sombra en el techo. Carros, hombres, autos patas arriba andan encima de mí, sonando al otro lado del muro. Ya veo las manchas del suelo, aquella flor gastada del baldosín del rincón, junto a la alacena. Huele a medicinas. El tren se marcha. Releo los números de los ascendentes en la pizarra negra, bajo el reloj, y distingo las botazas del cartero. El pito del jefe de la estación, el del furgón, ya arranca. No puedo mover esta pierna. La almohada, húmeda. No se oye nada, me levanto, voy poco a poco al cuarto del tío, está abierto, miro, el tío está sentado en la cama y me ve llegar, tiene las gafas puestas ya y me sonríe, me pone una mano en la cabeza, iremos a los toros el domingo, a la plaza, y vuélvete a la cama que no te vean levantado, y llanto silencioso, irrefrenable y sin pena, pasa un auto grande por la carretera, la casa tiembla, ladran perros, su mano en mi hombro, aquiescencia cómplice, y ya la noche lejos, huyente pesadumbre, y la mañana tan nueva, tan alegremente repetida.



