La novia del hereje o la Inquisición de Lima
Tomo primero
Vicente Fidel López
[Nota preliminar: Obra cedida por la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Digitalización realizada por Verónica Zumárraga.]
Cada obra tiene su momento en la vida del que la ejecutó, y su lugar preciso en la fecha que la vio nacer; así es que al hacer una segunda edición de la Novia del Hereje hemos creído que mejor era conservarle su total identidad con el texto publicado en el «Plata Científico y Literario». Reimprimimos por consiguiente la carta dirigida al Director de aquella Revista, conque el autor, a manera de prólogo, hizo preceder la publicación de su obra; y al reproducir el texto nos limitaremos a darle la corrección de que tuvo que carecer forzosamente al primer tirado, que se extrajo de las páginas del periódico referido.
—III→
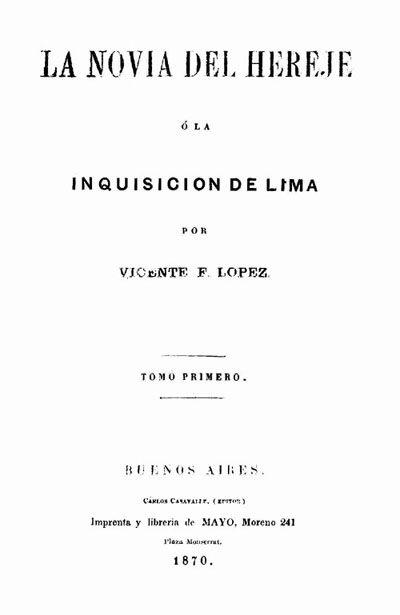
Sr. Dr. D. MIGUEL NAVARRO VIOLA.
Montevideo, 7 de Setiembre de 1854.
Mi querido amigo y compañero.
Al deseo que vd. me ha mostrado de que haga preceder de un prólogo crítico la Novia del Hereje, voy a contestarle con estos renglones que tal vez juzgue vd. buenos para suplir esa falta notada en la obra.
Las tareas áridas y serias a que tengo que consagrar las horas activas de mis días, no me dan tiempo para contraerme a revisar esos manuscritos que fueron el fruto espontáneo de aspiraciones literarias que ya tengo abandonadas. En nuestros países, como vd. sabe, no se puede —IV→ vivir de la literatura sino al través del diarismo: forma por la que nunca he tenido vocación, ya sea por falta de aptitudes para enredarme en la lucha de pasiones y de amor propio, a que él provoca, ya por huir de la necesidad en que habría caído de escribir sobre cosas aprendidas el día antes, o ignoradas del todo, como si siempre las hubiese sabido a fondo, supliendo el estudio sincero con la petulancia y el charlatanismo.
Esos manuscritos que envío a vd. son, pues, viejos; hace algunos años que fueron impresos en Chile como folletín de un Diario. Le juro a vd. que si quisiera ahora ponerlos en estado de ser publicados con satisfacción mía, creería necesario borrarlos desde el principio y hacerlos de nuevo. Lo único que puedo decirle a vd. de esa obra, es que ha sido escrita con alegría de ánimo y conciencia: y si se la mando a vd. en esa forma, que, con algún tiempo a mi alcance, hubiera podido perfeccionar, es porque le había prometido a vd. contribuir a su empresa y no podía cumplirle de otro modo mi oferta. En un tiempo en que se explotan tanto los malos lados de la prensa, séame permitido asegurar a vd. que si la Novia del Hereje le parece digna de amenizar su Revista, la imprima en el concepto de que yo no creo que pueda tener más mérito que el empeño con que he procurado dar verdad histórica y local a la narración, modestia y buen sentido al estilo, y una decencia estrictamente moral a las situaciones. Así es que lo único de que estoy seguro, es: de que siendo ese un trabajo esencialmente americano en su fondo, y desprovisto en su estilo de toda clase de pretensiones, se escapa por ese lado a las ridículas parodias de las pasiones, de las tendencias, y de los estilos exóticos, —V→ que tanto contribuyen a quitarnos el conocimiento y la conciencia de las sociedades de que formamos parte.
La obra va llena de cosas que no habría dejado en ella si me hubiera puesto a retocarla. Pero le repito a vd. que ese habría sido un trabajo para el que no tengo tiempo. Pudiera notarse en ella tal vez una que otra malicia del estilo o de la situación, que podría parecer impropia de una pluma grave; pero, como estoy cierto que a pesar de ello, esos rasgos son de una decencia intachable, e incapaces de ofender el pudor de la virgen más inocente, he preferido dejarlos sin tomarme otra precaución que la de declararle a vd. que la obra va tal cual fue concebida y ejecutada al calor de las risueñas impresiones de un espíritu, que joven entonces, creía navegar con la brisa del ingenio un lago adornado de hermosas y amenas perspectivas. Los años y la experiencia se han encargado de hacer desaparecer la brisa y el agua; y he creído que habría sido un contrasentido querer corregir el canto espontáneo de la ilusión desde el árido banco del desengaño. Reflexiono también, que nada hay tan justo como el considerar prescrita a los cuarenta años la responsabilidad de lo que fue escrito a los veinte y cinco; y esto aquieta mis escrúpulos.
La Novia del Hereje está ejecutada en perfecto acuerdo con las tradiciones americanas referentes al tiempo de la escena, que traté de estudiar bien antes de emplearlas como materia de mi trabajo. No por esto crea vd. que me olvido de que la Historia de la literatura no cuenta sino un solo Walter Scott; y yo sé bien ahora que no soy yo quien estoy destinado a repetir a Cooper en la República Argentina. Cuando uno es joven le son permitidos los —VI→ ensueños; cuando uno deja de serlo, es feliz si puede recordarlos sin sonrojarse. Hacer revivir costumbres pasadas, galvanizar por decirlo así, sociedades muertas, es una empresa de alto coturno, para la que uno puede atribuirse fuerzas en las ilusiones de su primera edad; pero que se debe renunciar en la segunda, a no haber lanzado como ensayo un Waverley. La Novia del Hereje es pues el fruto de una ilusión renunciada.
Si fuere leída con gusto, me alegraré por lo que eso pueda influir en el buen éxito de la distinguida empresa en que vd. se ha puesto: no sería extraño eso, porque muchas veces sucede que es leída con gusto una obra desprovista de todo mérito literario; y destinada a ser olvidada dos días después.
Yo le doy a vd. mi manuscrito sin otra mira, pues si hubiera pensado publicarlo en el Río de la Plata por mi propia satisfacción, lo hubiera hecho reimprimir antes de ahora en las infinitas ocasiones que he tenido de sacarlo del olvido en que le acompañan algunas otras tentativas de su mismo género, de que vd. y otros amigos tienen algún conocimiento.
Entusiasta desde mis primeros años por la lectura de todo aquello que tenía relación con la historia del Río de la Plata, se puede decir que por mucho tiempo mi placer favorito ha sido el estudio de cuanto documento relativo a ella he podido haber a la mano; y como las peripecias de regla en nuestra vida me arrojaran a pasar mi juventud en otras Repúblicas de América, he podido aplicar la misma pasión a los mismos objetos y en mayor escala.
Parecíame entonces que una serie de novelas destinadas —VII→ a resucitar el recuerdo de los viejos tiempos, con buen sentido, con erudición, con paciencia y consagración seria al trabajo, era una empresa digna de tentar al más puro patriotismo; porque creía que los pueblos en donde falte el conocimiento claro y la conciencia de sus tradiciones nacionales, son como los hombres desprovistos de hogar y de familia, que consumen su vida en oscuras y tristes aventuras sin que nadie quede ligado a ellos por el respeto, por el amor, o por la gratitud. Las generaciones se suceden unas a otras abandonadas a las convulsiones y los delirios del individualismo. Esta es quizás la causa de que Walter Scott y Cooper sean únicos en el mundo moderno: es un hecho al menos, que los pueblos para quienes escribieron son los únicos en donde se respetan las tradiciones nacionales como una creencia inviolable.
Iniciar a nuestros pueblos en las antiguas tradiciones, hacer revivir el espíritu de la familia, echar una mirada al pasado desde las fragosidades de la revolución para concebir la línea de generación que han llevado los sucesos, y orientarnos en cuanto al fin de nuestra marcha, eran objetos que de cierto tentaban las cándidas ambiciones de mi juventud.
Pero era más fácil concebir esos objetos que ejecutar la obra que debía producir el resultado. Se habría necesitado para ello grande ingenio y la consagración de un largo tiempo; y yo por mi parte tuve el buen sentido de reconocer muy pronto que me faltaba lo primero, y que mi primer deber era arrancarme a las amenidades del espíritu para vivir de mi trabajo personal.
La Novia del Hereje (si yo hubiera podido realizar en —VIII→ ella mis ideas) habría tenido por objeto poner en acción los elementos morales que constituían la sociedad americana en el tiempo de la colonización. Había escogido a Lima por teatro, porque aquella ciudad era la más perfecta expresión de todos esos elementos reunidos: era por decirlo así el centro de vida que el gobierno español había dado a todos los vastos territorios que se extienden desde Panamá hasta el Estrecho de Magallanes, y que están limitados por los dos Océanos. Allí palpitaban los trozos del imperio de los Incas, y el pie de los triunfadores se hundía todavía sobre sus carnes.
Una gran revolución, perdida ya en nuestros recuerdos, vino a realizarse después; fue esta una revolución inmensa, de cuya vasta importancia solo puede juzgar quien compare las Leyes de Indias con las guerras del famoso don Pedro de Zeballos por arrojar a los Portugueses de la Colonia del Sacramento.
Esta nueva peripecia había echado en mi mente los gérmenes de una nueva Novela, en la que la escena y el interés se habría trasportado al Río de la Plata, siguiendo al espíritu vital que también había empezado a emigrar de la fastuosa Lima.
¿Pero qué tienen que ver, se me dirá, las Leyes de Indias con las novelas y con don Pedro de Zeballos?... Mucho más de lo que es presumible a primera vista, respondo yo.
Por el código mencionado la Aduana exterior de las Provincias del Río de la Plata estaba en el Tucumán, porque aquella era la vía por donde ellos se surtían de mercaderías europeas. Cada año partían de Cádiz dos flotas convoyando una infinidad de buques de comercio en donde —IX→ la Casa de Contratación de Sevilla mandaba el surtido de los géneros que se necesitaban en América. Toda otra vía estaba prohibida.
Una de estas flotas iba a la costa de México y la otra a la costa de la Nueva Granada, dependencias en el principio, del Virreinato del Perú, al que pertenecía también todo el Río de la Plata. De esta última flota fluían todos los géneros que venían a surtir a las provincias que hoy son Argentinas.
Pero cuando la casa de Braganza se puso a la cabeza de la insurrección del Portugal, apoyada directamente por la Inglaterra, la Francia, y la Holanda, que, sin una alianza formal como las que hoy se hacen, estaban en una especie de guerra normal contra la España, el comercio marítimo de estas naciones encontró una preciosa ocasión para burlar las prohibiciones que la legislación aduanera de los españoles había establecido al comercio con la América.
Todo el territorio brasilero colonizado por portugueses, siguió el empuje de separación dado por la madre patria; y los bosques de la América repitieron el eco del grito de guerra lanzado en las orillas del Tajo. Dirigidos los portugueses por un instinto mercantil lleno de penetración atravesaron el territorio, desierto entonces, que hoy forma la República Oriental del Uruguay, y levantaron a diez leguas de la costa española las murallas de la colonia del Sacramento. Una vez parapetados allí, pudieron contar con que habían dado el golpe de muerte al comercio de las dos flotas en que tanto se habían afanado los Felipes de las Leyes de Indias.
Los ingleses, los franceses, los holandeses, cuyas fábricas —X→ cuya industria y cuya civilización se habían alzado a una altura prodigiosa con los mismos elementos arrojados de España por el despotismo y la intolerancia, empezaron a echar centenares de cargamentos en las costas del Brasil desde donde eran trasportados hasta la Colonia. Muchas veces las expediciones originarias mismas venían hasta allí, a descargar y tomar sus retornos.
Una vez puestos en esa situación, el contrabando local se encargaba de hacerlos pasar hasta la otra orilla, desde donde subían hasta Lima misma con una mejora asombrosa en el precio sobre las expediciones del monopolio.
Así empezó a engrandecerse y a tomar vuelo la población y riquezas de Buenos Aires.
La población de Buenos Aires vino a ser, por medio de este cambio radical de las cosas, el centro, el nudo del comercio interior, con el exterior. La codicia de los comerciantes encontró medio de bautizar como1 españoles los géneros extranjeros para hacerlos atravesar todo el territorio, desparramando el bienestar y las riquezas por toda la vía. En pago de esas expediciones venía también el producto de las minas y de la agricultura interior que servía a dar retornos.
Por más que la España dio leyes, no pudo contener el torrente. Las provincias del Río de la Plata habían cambiado de frente: lejos de venirles de Lima el soplo de vida, eran ellas quienes lo habían empezado a dar. Tuvo la España la fortuna de encargar entonces el Gobierno del Río de la Plata, que empezaba a hacerse muy delicado a causa de estas ocurrencias, al célebre don Pedro de Zeballos, oficial de mucho crédito en las guerras —XI→ de Italia, y que a mucho valor personal reunía la voluntad y el golpe de vista que hace a los grandes hombres.
En dos días comprendió él que el único remedio que aquel mal tenía era legitimar francamente los hechos consumados: es decir, abrir el Río de la Plata al comercio europeo; pero destruyendo antes la Colonia del Sacramento, para arrancar a los portugueses el privilegio que esas murallas les daban de hacer ese comercio por su cuenta. Realizada la obra vendría ese tráfico a hacerse por intermedio de los españoles; y el Gobierno del Rey tendría como hacer positivas sus restricciones. Revolución inmensa que basta por sí sola para asignar a qué altura estaban las ideas políticas de Zeballos.
La Colonia fue arrancada dos veces por él a la corona de Portugal; y restablecida la España en la dominación exclusiva de las dos orillas del Río, fue creado Virreinato de Buenos Aires todo el territorio que ha sido después República Argentina. Desde entonces, el comercio exterior2 se hizo libremente por el Río de la Plata produciendo en su tránsito las riquezas de las ciudades de Salta, Córdoba, Tucumán y otras, que eran entonces centro de una civilización y de una prosperidad sumamente notables. La ciudad de Buenos Aires, que había estado muy lejos de fijar al principio la atención de la madre patria, debió a ese tráfico, solo su acrecimiento y su importancia: hasta que la guerra de la independencia, y la guerra civil después, le fueron quitando a pedazos los antiguos mercados del interior: que tantísimas ventajas —XII→ le produjeron y que tanto le prometían siempre para el porvenir.
Esta revolución consumada por un hombre como Zeballos, que supo llenar la imaginación de los pueblos, por medio de guerras tan nacionales como aquellas, habría sido de cierto un vastísimo campo para la novela histórica. En ella habría podido hacerse servicios eminentes a la nacionalidad argentina reponiendo el espíritu de los pueblos, aturdidos por los excesos y las calamidades de las guerras incesantes, a la vía sana de su nacionalidad, y de su único desarrollo posible.
El plan que en mis ilusiones juveniles me había trazado no pecaba de cierto por estrecho ni por tímido; porque cuando uno sale de la niñez se presume con fuerzas para todo, y no cuenta con los deberes serios de la vida que han de venir cada mañana a golpear sobre sus almohadas. Yo, pues, pretendía entonces consignar en la Novia del Hereje la lucha que la raza española sostenía en el tiempo de la conquista, contra las novedades que agitaban al mundo cristiano y preparaban los nuevos rasgos de la civilización actual: quería localizar esa lucha en el centro de la vida americana para despertar el sentido y el colorido de las primeras tradiciones nacionales, y con esa mira tomé por basa histórica de mi cuento las hazañas y las exploraciones del famoso pirata inglés Francisco Drake, tan célebre bajo el reinado de Isabel.
D. Pedro de Zeballos, y las primeras guerras contra los Portugueses, me inspiraron el plan de otra novela en la que traté de desenvolver el profundo cambio que este grande hombre realizó en el comercio y la política colonial, de que antes he hablado.
—XIII→Es sabido que el virreinato de Buenos Aires incluía las cuatro intendencias del Alto Perú, hoy Bolivia, en donde había una raza oprimida que descendía directamente de los pueblos Inca: raza industriosa y civilizada bajo cuyo trabajo había florecido antes el país. La opresión que sobre ella impuso la raza española, la redujo a la miseria y al servilismo; y fue tan dura, que produjo al cabo la insurrección formidable que lleva el nombre de Tupac-Amaru, con lo que acabó para siempre el espíritu indio en nuestro continente. Al frente de los indígenas, los españoles puros y los criollos, animados por el espíritu de raza, habían permanecido unidos; pero cuando el peligro común desapareció, empezaron a sentirse los gérmenes de la hostilidad entre los dos gajos.
La Inglaterra que había crecido enormemente en pocos siglos no cesaba de lamentar el resultado de las victorias de Zeballos, y codiciaba el Río de la Plata como un canal para abrirse por el contrabando los mercados del Interior. Estas miras de su política, combinándose con otras circunstancias, produjeron al fin las grandes tentativas de Berresford y Witelock, contra las que hizo un papel tan novelesco el célebre Liniers, que por sus hábitos y su genio, era a la par que un hombre histórico distinguidísimo, un verdadero héroe de novela. Querer decir todo lo que un trabajo de esta clase hubiera podido revelar en cuanto a la marcha del país, y en cuanto a la revolución de Mayo, es inútil; pues no hay quien no sepa como se avivaron y se trabaron los odios entre europeos y patricios; entre los cabildos y las autoridades militares, después del segundo triunfo de Liniers, ni quien ignore la marcha rapidísima de los —XIV→ sucesos hasta el Veinticinco de Mayo de 1810. Sobre este fondo yo había trazado y aun empezado a ejecutar un romance con el título de El Conde de Buenos Aires.
Hecha la revolución se me ofrecían tres grandes fases. 1ª. El estado interior del país con respecto a los españoles, que tratado por medio del gran complot conocido por Revolución de Álzaga, habría revelado el espíritu y las condiciones morales de la sociedad revolucionaria con las primeras erupciones de sus pasiones políticas; escogí por título de este trabajo el de Martín I, y permanece en bosquejo.
2ª. La guerra exterior y de propaganda llevada por el general San Martín a Chile, y señalada con los famosos triunfos de Chacabuco y Maipu, me hicieron concebir un trabajo que vd. ha tenido en sus manos con el título del Capitán Vargas, que es el que he dejado más adelantado entre todos.
3ª. La insurrección de las masas campesinas contra los gobiernos centrales, al mando de Artigas y de Ramírez que empezó a reducir a ilusión todos los proyectos de organizaciones políticas que se habían imaginado; que con el título de Guelfos y Gibelinos, tengo también bosquejado apenas.
Usted ve que mi plan era vasto, y por lo mismo difícil de realizar. Ahínco y contracción no me hubieran faltado, me parece, si hubiera tenido tiempo y quietud de ánimo: dudo si de que los resortes de mi inteligencia hubieran sido bastante finos, bastante elásticos para prestarse a la ejecución un tanto apropiada de trabajo tan variado y tan perspicaz.
Por desgracia, no hay medio entre nosotros de sostener —XV→ una literatura de este género: empeñarse en llevarla hasta esas alturas sería condenarse al martirio de Sísifo.
A mi modo de ver, una novela puede ser estrictamente histórica sin tener que cercenar o modificar en un ápice la verdad de los hechos conocidos. Así como de la vida de los hombres no queda más recuerdo que el de los hechos capitales con que se distinguieron, de la vida de los pueblos no queda otros tampoco que los que dejan las grandes peripecias de su historia. Su vida ordinaria, y por decirlo así familiar, desaparece, porque ella es como el rostro humano que se destruye con la muerte. Pero como la verdad es que al lado de la vida histórica ha existido la vida familiar, así como todo hombre que ha dejado recuerdos ha tenido un rostro, el novelista hábil puede reproducir con su imaginación la parte perdida creando libremente la vida familiar y sujetándose estrictamente a la vida histórica en las combinaciones que haga de una y otra para reproducir la verdad completa.
Pero, mi amigo, permítame V. que me contenga. Empecé esta carta en un rato de desahogo creyendo que no le escribiría a V. sino unos renglones, y me sorprendo de repente en el tren de un prólogo crítico como el que no quería emprender.
Por lo que hace a los trabajos más serios que V. me ha pedido para su Revista, créame V. que habría deseado complacerle ofreciéndole algunos manuscritos de que yo mismo hago tan poco caso que nunca he tentado publicarlos; pero se opone a mi deseo un fuerte inconveniente. Todo lo que podría dar a V. rola, como V. sabe, sobre cosas argentinas; y aunque son trabajos viejos, pues —XVI→ hace tiempo que he dejado de mano las tareas estériles de la literatura, parecerían escritos con intenciones actuales, y estoy hastiado de las luchas mezquinas de la pasión. Déjeme V., pues, olvidarlos.
Queda de V. como siempre afectísimo amigo y compañero.
V. F. LÓPEZ.
—1→
No bien las carabelas de Colón habían echado en América el inquieto cargamento de bravos aventureros con que habían zarpado de las costas de Andalucía, cuando ya resonó por el mundo la fama de las grandezas y de la opulencia del Imperio de los Incas.
Decíase que montes de plata y ríos de oro cruzaban toda la tierra. Las perlas y los brillantes, las esmeraldas y los rubíes esmaltaban todos los templos. El resplandor de los preciosos metales que adornaban los palacios del Inca y de sus grandes, llegaba hasta las playas del mar de las —2→ Antillas, y conturbaba con sus vislumbres la fantasía anhelante de aquellos intrépidos avaros que las pisaban por la primera vez.
Dotados del orgullo que convenía a la nación más grande de la época, no había hazañas que tuvieran por ajenas de su temple, ni trabajos que no emprendieran para saciar la fiebre de las riquezas que enardecía su sangre. Hijos mimados de la fuerza, hermanos de leche del arcabuz y del mosquete, los tenientes de Gonzalo de Córdoba, adiestrados en el asalto y el saqueo de las ciudades de la Italia, ardían por demoler con la cruz de hierro de sus espadas los templos de plata y los ídolos de oro del opulento Imperio que se sentaba allá en las tierras interiores.
El ardor del fanatismo y la codicia eran como el eje de las pasiones indomables y enérgicas que animaban a estos bravos desalmados y guerreros.
La América había pasado siglos enteros en el seno del Océano, como la querida inocente y engalanada, que en el suave silencio de los bosques abandona sus encantos a un amante celoso y prepotente.
—3→Pero la hora del rapto había sonado. La España y Colón habían triunfado del poderoso guardián; y domando la braveza de sus enojos, le habían arrancado el secreto de sus encantos solitarios. ¡Victoria inmensa cuyo glorioso recuerdo jamás agotarán los siglos!
¿Quién podría mostrarme una fábula opulenta inventada por la fantasía del más ardiente de los poetas, que rivalice en colores y prodigios con el descubrimiento y la conquista del Perú? Ni el séptimo cielo de Mahoma, ni el Paraíso terrenal de Milton, hablaron a la imaginación de mayores profusiones ni de prestigios más deslumbrantes que los que irradiaba el Templo del Sol y la corte de los Athahualpas en los días de la conquista.
El monarca que se sentaba bajo el centro mismo de la luz apoyando su cetro en lo empinado de los Andes3, parecía concretar en el mundo moderno las magnificencias tradicionales de los antiguos soberanos de Nínive y de Babilonia. Hijo de las razas de Semiramis y de Darío, se rodeaba del lujo de majestad de los viejos imperios de la Asia, para adorar como ellos al sol -origen de la luz y padre de los resplandores de la tierra.
—4→El territorio que gobernaba era inmenso, y las riquezas que él derramaba a sus pies, inagotables. Los pueblos que le obedecían eran infinitos, variados, mansos, industriosos, inteligentes; pero aunque ricos y civilizados, estaban desheredados de aquel rayo de porvenir y de vida eterna con que habían sido bendecidos desde el Gólgota los que habían creído en la palabra de Jesús.
Fugitivos quizá de las huestes de Alejandro, o ruinas de algún otro trastorno de los que causan estas manos de hierro en el destino de las razas, habían venido a la tierra de su asilo condenados a ser devorados por los Pizarros y los Corteses, herederos de la obra comenzada por aquel grande demoledor del Mundo Antiguo.
Pocos años bastaron a la España para ver colmada la gloria de sus anhelos. El Nuevo Mundo le había entregado sus entrañas preñadas de riqueza. Tesoros fabulosos, nunca vistos hasta entonces, atravesaban los mares en mil galeones para nutrir la prepotencia con que ceñía al mundo entre sus secos brazos aquel fanático esqueleto —5→ del Imperio de los Césares, resucitado en España por Carlos V y Felipe II.
El despotismo regio y la perseverancia con que los discípulos de Torquemada perseguían toda chispa de libertad en las ciencias y en las ideas, acabaron por postrar envilecido a los pies del poder el espíritu de vigorosa aristocracia con que la nobleza española había aparecido en la madrugada de la historia moderna. Las clases medias tan dichosamente preparadas para la industria y la política por sus fueros comunales, habían sido barridas del suelo con su ilustración y con sus fábricas. Una hermosa y adelantada agricultura cubría el suelo que había sido de los árabes; pero en aquella vegetación risueña, los frailes creyeron respirar el olor de la infidelidad y de la herejía, tomaron a escándalo los matices libres que el pensamiento del cristiano puede tomar al frente del progreso y de la civilización, y le sostituyeron el desierto, haciendo que la mejor parte de españoles huyese a millones de la patria por el crimen de no pensar como sus opresores querían que se pensase.
De todos los gérmenes de grandeza con que la España había salido al mundo, no pudieron sobrevivir a esta política funesta sino sus instintos religiosos y su bravura —6→ militar. Pero el espíritu de las tinieblas y la opresión habían hecho que el sentimiento religioso se convirtiera degradado en un fanatismo ciego y turbulento sin elevación y sin caridad; y su bravura militar, despojada de los principios morales que hacen del hombre una criatura de amor y de orden, no sirvió en el soldado español de aquellos tiempos sino para despertar los instintos de la destrucción y las pasiones del desorden, que engendran y fomentan las guerras de conquista. Vencer, saquear y oprimir, era el lema de sus banderas. A medida que la España se empobrecía, las poblaciones afluyeron a los campos de batalla y a los conventos, buscando el pan o la actividad a trueque de la esclavitud y de la guerra civil de que abnegaban. Durante este retroceso de los elementos vitales de la sociedad, fue que sobrevino el suceso extraordinario del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo. Las masas de desvalidos que habían suplantado a los ricos comuneros de la España, y el enjambre de ávidos cortesanos en que se había convertido la arrogante aristocracia, volvieron todos los ardores de su alma meridional al dominio y la explotación de las tierras de oro.
Un ejército de frailes fanáticos y crueles tomó en sus —7→ manos la cruz cristiana, y como si fuera un estandarte de sangre la hizo el símbolo de la guerra y de la conquista.
La dominación del Perú había puesto en las manos de los Reyes de España el poder de dar la fortuna, y de engrandecer con sus gracias a los súbditos de su corona. Un empleo en Indias era una patente de riquezas. El suelo patrio estaba plagado de pretendientes a quienes devoraba la sed de adquirirla: y a cada señal de la mano regia millares de nuevos aventureros se lanzaban, como halcones, con sus espadas a descubrir y conquistar nuevos centros de opulencia.
Impertérritos y tenaces como los antiguos romanos de quienes descendían, los soldados españoles dieron cima en pocos años a la empresa de Colón.
Los primeros desafueros del triunfo fueron seguidos de turbulencias anárquicas y feroces en las que se cortaron las cabezas unos a otros sus caudillos.
Pero serenados al fin estos desórdenes resultantes de —8→ la avaricia y la ambición por la intervención administrativa del despotismo real, las cosas tomaron su curso estable y ordinario.
La voluntad regia vino a ser el resorte central de toda aquella máquina; y a cada uno de los movimientos con que la impelía desbordaban los tesoros que ella arrojaba a los pies del Monarca.
Era así como el Rey de España, bajo cuya mirada temblaban todas las4 naciones del globo, no tenía mucho que cuidarse por los millones de escudos con que sostenía su prepotencia irresistible. La América le daba con que oprimir a la Alemania y a la Francia, palpitantes debajo de sus pies: conque postrar a la Italia; conque arrojar al turco tras las fronteras de su barbarie; conque asolar las costas del pirata berberisco, y hacer de la rica Holanda el arsenal de sus flotas y de sus legiones.
Al mencionar solo de la España se pintaban la envidia y el terror en el rostro de los otros potentados: pocos le hacían frente, y por muy feliz se tenía el que la excusaba; pues tal era la grandeza de la Monarquía española bajo sus dos primeros Reyes de la Casa de Austria.
—9→
Había sin embargo un pueblo que si bien no podía presentar escuadras a las escuadras españolas, ni ejércitos a los ejércitos, echaba encima de los galeones en que sus tesoros cruzaban el Atlántico bandadas de rapaces y astutos gavilanes. Los diestros pajarracos que se desprendían de las costas nebulosas de Inglaterra habían mostrado desde el principio una astucia prodigiosa para clavar sus uñas en los ricos bajeles de la España. Era en vano que Felipe II se empeñara en espantar de las costas de sus dominios a los corsarios insolentes de Inglaterra. Ellos cortaban a todas horas algún pedazo de su real manto, para ir a mostrarlo altivos en su nido, como un presagio del día futuro en que los pueblos ofendidos por tan tiránica supremacía debían pisar sus girones como alfombra de sus pies.
Tal era la situación de las cosas allá en los años de mil quinientos setenta y tantos, que es la época en que tuvo lugar la conseja que voy a referir.
—10→Las empresas de los corsarios ingleses se habían limitado en su principio a rapiñas hechas en el mar de los galeones que navegaban; pero, como su audacia no había llegado hasta atacar los establecimientos coloniales, se había gozado siempre en ellos de una inalterable tranquilidad. Los que vivían en las costas del Pacífico parecían sobre todo a cubierto de toda perturbación; porque la navegación del Mar del Sud y el pasaje del Cabo de Hornos eran empresas que hasta entonces no había acometido sino uno que otro de los más célebres navegantes a costa de padecimientos y peligros infinitos.
Empero, algunas veces los malditos herejes de Inglaterra habían puesto en duda el felicísimo reposo que gozaban estos países después de las degollaciones en que sucumbieron los primeros caudillos de la conquista.
El más famoso de todos los establecimientos coloniales que la España tenía en la América del Sud era la Ciudad de Lima: las riquezas territoriales de que estaba rodeada, su hermosísimo clima, y la fama con que se había inaugurado en la historia de la Conquista por los nombres de los Pizarros y los Almagros, la hicieron en muy poco tiempo la más rica prenda del cetro español. La mayor parte de las familias que ocupaban en Lima las primeras —11→ líneas de la sociedad estaban cercanamente emparentadas con la primera nobleza española, y habían venido a América premiadas por las hazañas con que sus jefes se habían distinguido en los campos de Italia o de la Flandes. El tono aristocrático dominaba en aquella nueva ciudad, poblada de opulentos empleados de las Rentas Reales y de pródigos mineros a quienes obedecían como esclavos millares de negros y de indios que hacían parte de su caudal.
Lima era a causa de todo esto un emporio de riquezas y de movimiento; y era quizás, después de Madrid, la única rival de los prestigios y del lujo de México entre las ciudades españolas.
Poco hábiles los soldados españoles en las artes de la construcción y de la decoración, porque para ellos había dicho Virgilio como para los Romanos:
| «Hœc tibi erunt artes, pacis imponere morem | |||
| »Parcere subjectis, et debellare superbos» |
levantaban por todas las calles de Lima nuevos edificios de una perspectiva singular y grotesca.
Había una obra, que entre todas las que se ejecutaban en aquel tiempo, era la que traía más alborotadas a las —12→ gentes de Lima; a saber la construcción de un espléndido puente de solidísimos materiales que echaban sobre el correntoso Rimac. Un arco colosal señalaba las entradas de su rampa extensa, y cuatro enormes pilares sostenían su centro. El lugar que habían escogido para la obra no podía ser mejor dotado de bellísimas perspectivas: los Andes y el mar dominaban con su adusta sublimidad, las formas principales de aquel cuadro matizado con las gracias risueñas de los fértiles valles y de los caprichosos picos de la montaña; el bullicio con que las corrientes agitadas del río embestían los pedrones que tapizan su cauce, levantaba allí una de esas grandes e inexplicables armonías que son como el himno salvaje con que la naturaleza canta sus vastas soledades.
Todas estas circunstancias hacían que aquel sitio formara por entonces el paseo predilecto de la elegante sociedad de Lima.
Los galanes currutacos recién llegados de España se distinguían por el paso de corte, garboso y solemne con que andaban. Acostumbrados a lucirse en los paseos y fiestas monacales de Madrid, hacían recibir en América sus maneras como leyes del buen tono; y como todos ellos eran, por lo regular, empleados en las rentas, raro —13→ habría sido que les faltase con que gozar en Lima de una vida cómoda y lujosa.
Uno de estos caballeros, vestido como era de uso en aquel siglo, con pluma sobre el sombrero, capa corta, jubón y calzas, todo de ricos tejidos de las Indias Orientales, venía acercándose a los grupos reunidos a las orillas del Rimac, y luciendo con su buen porte, una rica espada de cristiano y una lozana edad. Era mozo que apenas pasaba de treinta años. A poco andar se encontró con un su amigo: reuniéronse cariñosamente, y comenzaron a pasearse. El amigo, que se llamaba Gómez le dijo:
-No pensaba encontrarte hoy de paseo; creía que mañana se haría a la vela el buque, y te suponía muy ocupado en prepararte para el viaje.
-Sí; lo estaba en efecto; y aún no he concluido. Pero veía la tarde tan hermosa que no pude resignarme a perderla. Suponía que habría mucha gente... ¿Has visto por ahí a doña María?
-¡Hombre! sí: por aquel otro lado anda con la madre; pero te aconsejo que no te les acerques pues parecen que van rezando un rosario, tan serias y adustas llevan las caras; ¡y como la vieja es un pozo de devoción...! Dicen que te casas muy pronto con la muchacha. Ella es —14→ linda pero tiene un defecto que hará feliz al que la pierda.
-¡Mientes! -le respondió indignado el otro-; no sé que placer te procura el calumniar así a esa pobre niña.
-No te enojes, ¡hombre!... te lo digo porque siendo criolla y siendo limeña sería un milagro que no fuese artera y coqueta. ¿No la ves? parece una palomita llena de miedo y de inocencia, y sin embargo yo te juro que es viva y ardiente como buena americana. Te confieso, Romea, que no sé lo que vas a hacer de ese mueble cuando vuelvas a la Corte. La madre está empeñada en hacerla devota; pero el diablo me lleve siempre que la hija tenga mucha vocación para monja.
-Mira, Gómez; dejémonos de bromas. No continúes hablándome de esa manera si quieres conservar mi amistad. Te repito que no me gusta que nadie se meta así en mis cosas.
-¿Cuántas veces has hablado con Mariquita?
-Una.
-¿Y cómo sabes que te quiere?
-Como lo sabe un hidalgo de mi clase. Su padre me la da por esposa, y te juro que yo sé como recibirla. Si fuera cierto lo que tú dices de su natural, no te aflijas que ya sabré yo poner en orden las costumbres y las inclinaciones —15→ de la mujer que llegue a ser mía por la solemne bendición de nuestra Santa Madre Iglesia. ¡O me voy, o hablamos de otra cosa!
-¡Sea! ¿Qué noticias hay de la costa?
-Ningunas: parece que la corte fue engañada. No se verifica el aviso que nos dio; no sé si lo recuerdas, hace algunos meses que se nos dijo de Panamá que aquel famoso aventurero inglés llamado Francisco5, el feroz hereje que atacó ahora seis años las villas de Nombre de Dios y de Venta-Cruz, situadas al otro lado del Istmo6, preparaba una nueva expedición sobre estas costas. Nuestro salvador lo habrá hecho perecer, sin duda; librándonos de tan horrible calamidad.
-Dios lo quiera ¿te acuerdas del sermón que con ese motivo predicó nuestro padre Andrés? célebre en su género, ¿no es cierto?
-¡Qué bruto es el tal fraile! era un montón de absurdos.
-Sí, pero lo cierto es que produjo el efecto que se esperaba; no hay mujer ni zambo que no esté persuadido de que los buques de Francisco van tripulados de monstruos idénticos al diablo que está a los pies de San Miguel —16→ en la Capilla de los desamparados. ¡Me parece que lo oyera todavía! con qué elocuencia y terrorismo el buen fraile nos pintaba los cuernos, la cola y la piel azufrada de los demonios que tripulaban los navíos del hereje!
-¡Bien me acuerdo! Mil veces estuvo tentado de sacar del error a la madre de Mariquita.
-Estoy cierto que madre e hija creen a puño cerrado las barbaridades del predicador. Pero tú que empiezas a ser marido convendrás conmigo en que es bueno que así lo crean para bien de la moral pública. Habrías hecho mal en decirles la menor cosa que las hubiese hecho dudar, pues desde que el lobo de tu futuro suegro no lo hacía, razones tendrá para ello.
-No hay duda.
-¿Has hablado alguna vez con la muchacha?
-Si no supiera yo que tú has sido su pretendiente por algún tiempo, me admiraría tu tesón por hablarme de ella.
-Pues sabe que te lo preguntaba porque sé, que apenas entras tú a la cuadra la echan para dentro.
-Así al menos lo hacían cada vez que tú hacías tu visita.
-Y lo mismo hacen contigo.
—17→-Nada de extraño tendría, pues así lo exige el recato y la buena educación de una niña.
-Y mucho más siendo hija de un padre que es un tipo de nuestros buenos viejos de Madrid... tu futuro suegro es hombre raro de veras; y yo no viviría una hora con él: siempre serio y adusto, parece que nada mereciera sus simpatías. No recuerdo haberle visto una mirada afable para su mujer o para su hija. No te enojes; pero sabe que me han contado que te concedió la mano de su hija saliendo de misa, y que te dijo: «Señor Romea: he consultado con mi santo patrón si debo acceder al deseo que me ha mostrado Vd. de casarse con mi hija, y creo que él y Dios serán propicios a ese enlace.» Agregan que lleno tú de alegría le quisiste decir que tu amor por la muchacha era inmenso; y que él te tapó la boca con una furibunda peluca por haberle hablado de amor en la puerta de la Iglesia.
-Preciso es que se componga de tontos tu sociedad habitual para que pasen el tiempo en semejantes miserias.
-Pues dicen más; y es que escondiendo tú la ira que te causara la insolencia del viejo, diste un grande ejemplo de humildad a trueque de ser su interpósito heredero; que le tomaste la mano, y agachándote hasta el —18→ suelo le diste en ella un respetuoso beso... Yo que te conozco puedo calcular toda la borrasca que contenías en tu alma... Pero al fin ¿a qué hemos venido a América? yo por mi parte, (y lo mismo eres tú) he venido a hacer fortuna para gozarla a mi modo cuando vuelva a España: vivir como ese avaro de don Felipe sería...
D. Antonio Romea se paró seriamente enfadado y dijo:
-¿Por qué lado vas tú, Gómez?...
-Por el que vayas tú, le contestó Gómez riendo.
-¿Tengo yo la culpa de que hayan salido desairadas tus pretensiones en la casa de don Felipe Pérez y Gonzalvo, para que me hagas así el blanco de tu maledicencia?... Sobre todo, habla como Satanás de cuanto quieras; pero no hables mal en mi presencia de mi jefe, porque eso dañaría mi fortuna y me vería obligado a delatarte. ¡Don Felipe es un hombre irreprochable!
-¿Y quién dice que no lo sea? ¿Crees tú que si no lo tuvieran por tal le habrían encargado de llevar caudales tan cuantiosos? Cuando un hombre llega a tener una inmensa fortuna como la que él tiene, nadie se acuerda de como la adquirió, ni nadie sabe como la aumenta... ¡A otra cosa!, me dicen que el San Juan de Onton —19→ (alias el Cagafuego) ¡lleva a bordo como diez millones de escudos!, ¿tú debes saberlo?
-Muy poco menos.
-¡Cáspita! ¿y las pipas de ese néctar admiten calador?... si lo admitiesen no sería el viaje una ruina para tu suegro ni para ti. Yo supongo que el viejo, tratándose de su yerno, no sería al lado de las bolsas tan mastín como es para los extraños... ¡Se ha de ver apurado para cuidar a bordo de la hija, y de los caudales del Rey!
-¡Mira, Gómez, que tú te has hecho ya muy notable por la liviandad de tus palabras y de tu conducta!
-¡Hijo! por más que hago no puedo conservar la máscara que tú llevas tan bien.
-El día que menos lo esperes has de tener algún disgusto serio y grave: no será extraño que hayan ido quejas a España; te tienen por libertino. En la casa de doña María no te pueden ver, y me reprochan de cultivar tu relación; ¡ten cuidado!
Al mismo tiempo en que Romea pronunciaba estas palabras, pasó raspando su brazo un bulto; que a juzgar por ciertas exterioridades, no podía menos de ser un ente humano. El modo con que iba cubierto, más bien diré —20→ su traje, era lo más extraordinario que se podía ver: del rostro que lo llevaba no se veía más facción ni sobresalían otras formas, que la cabeza, la esfera posterior del cuerpo y los pies. Era, pues, un bulto metido en un saco angosto, y envuelto de tal modo que apenas se podía ver en su cara un ojo negro que brillaba con la energía y la viveza del basilisco. Sus pasos eran cortos y ligeros; sus movimientos maliciosos iban dando a entender que comprendía cuanto veía, y que conocía a cuantas personas encontraba. Era, en fin, una tapada de las muchas que ya entonces cruzaban las calles y paseos de Lima.
Aunque no se sabe a punto fijo el origen de esta costumbre singular, hay cronistas antiguos (el arcediano Barco de Centenera, entre ellos) que dicen: que habiendo sido obligados los indígenas del Perú a abandonar la idolatría, tuvieron que salir de los claustros sus vestales; que resistiendo ellas al principio andar descubiertas, y dejarse ver del mundo, adoptaron un claustro personal que las hiciera tan invisibles detrás de él como las altas murallas de sus conventos.
Quizá nace de tan santo origen el profundo e inviolable respeto con que se ha tratado hasta nuestros días a una tapada.
—21→Sin embargo, la costumbre, aunque hija de tan santo origen, se había corrompido; el hábito de las vestales, tenía infinidad de aficionadas; pero no las tenían tanto sus virtudes. Desde aquellos tiempos ya tenía en alarma esta costumbre a muchos virtuosos prelados; y, sobre todo, a muchos padres de familia.
Se trataba, pues, muy seriamente de reunir aquel gran Concilio Americano, al que el espíritu santo descendió para declarar abominable el eclipse total de las mujeres. La saya y manto, empero, se insurreccionó contra la Iglesia; y puesto que siguió con más ardor que nunca, es lícito presumir que sus suaves influjos lograron persuadir de su excelencia a los venerables prelados, que le habían hecho tanto asco antes de comprenderla.
Como íbamos diciendo, una de estas tapadas pasó raspando con Gómez y con don Romea; y como llevaba aire tan suelto y espiritual, don Gómez, le dijo:
-¡Adiós, perla!
-¡Sí! -le contestó ella-: será porque voy dentro la concha; pues en lo demás, no soy de las que se pescan, ¡caballero! Don Gómez, aconséjele V. a su amigo que no salga al mar con perlas; porque los herejes son muy hábiles para pescarlas, y las buscan con frenesí.
—22→-¡Vaya! -dijo Romea-, poco miedo les tendrías tú, ¡alma mía! al sacarte la costra que llevas no te harían mucho mal ¿no es cierto? ¡te volverían a tu padre (el sol) y nada más!
-¡Cómo no fuera al sol de España me daría la enhorabuena!
-¿Hacia donde vas, estrella tan nublada?
-¿Le han dado a V. empleo en la Inquisición? ¡pluguiera a Dios! para que pudiera saber por medio del tormento lo que piensa doña María de su casamiento con V. ¡le ama a V. que es horror!
Al decir esto, soltó una espiritual y maliciosa carcajada; y como los dos amigos la habían ido siguiendo mientras la hablaban, ella apresuró el paso, se enredó entre los grupos de gentes que ocupaban las basas del futuro puente, y logró perderse entre la multitud.
Gómez miró con ironía a Romea; pero comprendiendo que el malicioso dicho de la tapada lo tenía preocupado y de mal humor, guardó silencio caminando a su lado.
Empezaba ya a hacerse de noche. La ciudad de Lima, sobre todo la plaza, comenzaba a presentar aquella escena animadísima que se repite todas las noches hasta el —23→ presente. La gente que venía del puente podía ver las filas de teas ardiendo que fileteaba los portales; y allí, el alegre y bullicioso hablar de las negras y negros, el chirriar de la grasa hirviendo que preparaban para las frituras, la afluencia de los compradores, y la diversidad de las castas, pues mezcladas andaban el altivo castellano con el cargado y francote catalán; el tosco gallego con el insolente y afeminado zambo, el ardiente negro con el indio humillado. Lima empezaba ya a ser entonces la famosa Babel americana.
Los dos amigos que conocemos, se retiraban callados por en medio de esta escena de alboroto. Lo que iba a hacer el uno, nada nos importa por ahora para que nos tomemos el trabajo de seguirlo; el otro, don Antonio, se fue a recoger; pues muy de madrugada debía salir a embarcarse en el San Juan de Onton, navío cargado del oro que mandaban al Rey por vía de Panamá.
El encargado de este caudal era don Felipe, padre de doña María, quien llevaba también consigo a su familia. Don Antonio le acompañaba como empleado en rentas, colocado a su lado por el Virrey para que le sirviera de oficial. Le dejaremos, pues, dormir, —24→ o cavilar, hasta mañana, para seguirlo en las aventuras que pasaron por él desde que se embarcó con la familia del adusto y respetable viejo de quien iba a ser yerno.
—25→
La noche en que hemos dejado a nuestros dos conocidos fue seguida de uno de aquellos días tan comunes en Lima que tienen un no sé qué de suave y melancólico con que hablan al alma el lenguaje interno del sentimiento. El cielo tenía por delante un telón trasparente de nubes tupidas y delgadas que no permitía al ojo del hombre penetrar hasta el centro del espacio, ni agitarse en medio de su vasta sublimidad.
Una luz modesta y amortiguada comenzaba a blanquear todos los objetos, y hacía salir del seno de la oscuridad el panorama natural que rodea a la ciudad, cuando don Antonio Romea, abriendo las rojas colgaduras de damasco —26→ que cerraban su muelle lecho, saltó de él y comenzó a vestirse a toda prisa. Gritó a su criado; le ordenó cargar las mulas con su equipaje, ensillar sus caballos, y tenerlo todo pronto para el momento de marchar a juntarse con la familia de don Felipe Pérez y Gonzalvo.
En toda la noche no había podido pegar sus ojos el joven español. Ya fueran las agitadas emociones, las cavilosas dudas, los fantásticos proyectos que suscita un viaje; ya, la ansiedad que producía en su corazón la circunstancia de ir doña María en el mismo buque que él, donde, por consiguiente, no podía menos de tener ocasiones frecuentes de hablarla; ya, otras mil ideas risueñas, o alarmantes, de las que, aun hoy que se halla tan adelantado el arte de la navegación, asaltan sin poderío remediar al hombre que se entrega al mar en medio de un tejido de maderos, el hecho es, que el señor Romea no había podido pegar sus ojos, como se dice. Un mundo fantástico había venido a cada instante a llamar sobre sus párpados, obligándolos a una vigilia continuada.
Entre las muchísimas cosas que atravesaban su imaginación, había una que sin poderlo él evitar, se mezclaba con todas las otras: al menos, todas las otras venían a terminar con ponérsela por delante; y si nuestros lectores —27→ no se han olvidado de la tapada del puente, les será fácil adivinar que esta maliciosa criatura era la que con sus preñados dichos tenía en tan completa alarma el ánimo de aquel novio. Él se decía: «¿Cómo supo esa bruja que doña María no me quiere, cuando ni yo mismo lo puedo sospechar? ¿tendría acaso esa niña relaciones con esa laya de gente? ¿tendrá confidencias? ¡Oh! ¡imposible! la austeridad y vigilancia de sus padres no le dejarían lugar para ello, aun cuando fuese tan liviana que no concibiera toda la impropiedad y la indecencia de semejantes amistades. No hay más sino que esa bruja me ha querido alarmar: ha querido, por malignidad, hacerme una herida de donde destilara sangre ¡perversa!» Concluía en esto de ponerse su capa y espada de viaje. Abrió su puerta; dio sus órdenes al criado, y se puso sobre los lomos de un rocín manso y tranquilo, en cuyos ojos amortiguados se conocía que había olvidado aun el andar de galope, sostituyéndolo con el tino necesario, para no descuidarse jamás con el equilibrio de las piernas de su amo. Ni más ni menos que el que lleva un cántaro de agua sobre su cabeza, marchaba aquel caballo con aquel tan poco caballero.
El novio, don Antonio Romea, se puso pues en camino —28→ de esta suerte, dirigiéndose a la casa de don Felipe Pérez y Gonzalvo, su futuro suegro.
En la anchísima puerta de esta casa se hallaban ya dos literas de viaje, enormes y preciosas. Claro es que cuando digo preciosas hablo con referencia al tiempo en que se usaban; porque las modas pasadas son como las viejas, cuya belleza es incomprensible para quien no las conoció en el auge de su juventud. Las literas de que hablamos eran de las que entonces se llamaban en Lima Balancines. Eran estos unos muebles que puestos a las puertas de una casa constituían un rótulo de nobleza y de lujo. Nadie podría hoy concebir cuantos esfuerzos de arte habían contribuido a su construcción. Su aspecto era, tomado en globo, un busto de nuestros dos buenos reyes ab initio don Carlos V y don Felipe el segundo: parecía pues todo el carruaje un perfil frentudo, sumido en el medio, seco y chupado en los carrillos, que terminaba por una barba atrevida y puntiaguda en dirección a la frente.
La inquisición no dejaba de tener derecho, si se quiere, para reclamar como propia alguna de las faccioncillas de los tales balancines. Algo tenían al menos del hábito dominico con su parte superior pintada de negro, y —29→ de hermoso blanco con dorados la inferior. Cuatro agujerillos a guisa de ventanas, guarnecidos de fuertes cristales permitían espiar de adentro como desde un confesonario, el mundo de los vivos: bajo cuyas faces eran una encarnación (como diría un romántico de buena fe) del espíritu de virtudes monacales que dominaban en aquella época feliz de paz y benévola quietud.
Los balancines de los ricos estaban forrados por dentro de riquísimo brocado de seda estampado con labores finísimas y brillantes representando las batallas del Cid contra los moros; los autos de fe del Santo Torquemada; las degollaciones de herejes del duque de Alba, y mil otras grandes tradiciones de la raza española. Pero la escena que más preferencia tenía era el Arcángel San Miguel pesando en su balanza el mérito de las ánimas, y haciendo derrumbar entre las llamas del infierno a las que no eran bastante livianas para subir al cielo: repito que por dentro y por fuera eran los dichosos balancines una expresión de la Sociedad; y como quien dice una literatura. ¡Eran de verse por defuera las pinturas y los bordados, las alegorías y los emblemas, los escudos y las guarniciones! Pero como me sería imposible acabar de describirlos, si hubiera de ocuparme menudamente —30→ de todos sus curiosos accidentes, concluiré (eso es lo mejor dirá el lector) por decir que todo el techo estaba fileteado de finas campanillas de plata y oro, lo mismo que lo estaban los arreos de las mulas que los tiraban. Era así como al moverse una de estas andantes orquestas, conturbaba el aire el bullicioso tintineo, que era para los oídos del fastuoso dueño la dulce sinfonía del orgullo.
Dos literas, pues, como estas, eran las que se hallaban a la puerta de la espaciosa casa de don Felipe Pérez y Gonzalvo, Superintendente de los situados7 del Perú. Un par de vigorosas mulas estaba atado a cada una; y una docena de peones se ocupaban en acomodar en otras mulas las cargas del equipaje, para empezar a andar, cuando se mostró sobre su jaca el garboso don Romea.
Había junto a las literas dos interesantísimas mujeres, que mostraban en su aire grande satisfacción y grande alegría. Veíase bien claro que aquellas dos niñas se hallaban en una de esas situaciones de excepción que a la vez que animan el genio, aflojan la tirantez de los vínculos —31→ que suelen atar a los miembros inferiores de una familia: el alboroto y la agitación del acomodo habían producido aquel descuido tan natural en tales circunstancias, y los padres de la casa no habían pensando en vedar la puerta de calle a la señorita doña María, hija única de don Felipe, ni a una preciosa y astuta zamba que era la compañera de años y de emociones de la niña. Ellas se habían aprovechado de esta rara ocasión para tomar la puerta por suya, y hacer brincar sus fantasías con sus miradas sobre todo lo que las rodeaba.
Ambas eran espirituales y picantes. Eran limeñas; y en cuanto a gracia y talento, todo está dicho con esto.
Doña María era una joven de diez y siete años. Con verdad puede decirse que su rostro no presentaba ninguno de aquellos rasgos fuertes y pronunciados de la belleza, que le dan el sello de la altivez. Pero no era menos cierto que del conjunto de su figura traspiraba un ambiente de candor, y de astucia tan indefiniblemente mezclados, un aire de voluptuosidad suave y de viva inteligencia, que hacían de la niña una tierna criatura llena de promesas de amor y de abnegación. Tenía lo que llamamos en América un lindo cuerpo: de su cintura suelta y delgada se desprendían las formas más redondas y más —32→ airosas que se pueden imaginar. Su pecho saliente y abovedado sostenía un cuello torneado y esbelto, coronado por la bella cabeza, que, inclinada un tanto al lado izquierdo, completaba el aire extraordinario de gracia modesta que dominaba en su figura encantadora.
Aristóteles ha dicho que las bellezas del rostro humano consisten en las combinaciones de la línea curva. Que esto sea o no cierto, el hecho es que las facciones de doña María eran casi todas ovaladas y bellas.
Su tez no era blanca: era más bien de un color sombreado pálido. Sus ojos eran negros, grandes y vivos: el brillo de su mirada se hallaba realzado por dos de esas melancólicas y misteriosas sombras que llamamos ojeras, y que tan profunda y tan ardiente ternura dan al ojo de la mujer bella. Tenía una nariz muy fina graciosamente ondulada desde su arranque. La boca era pequeña. Sus labios un poco gruesos y notables; pero como eran cortos y del tinte de la rosa, servían al mayor esplendor de la fisonomía.
Si toda esta figura se coloca sobre dos pies pequeños y recogidos de una rectitud perfecta, habrá concebido el lector una idea aproximada de la figura de mujer que llevaba en el mundo doña María.
—33→Hemos dicho, que viva, sagaz y alegre como esta, era una joven zamba que estaba en la puerta parada con ella. Esta joven criada seguía todos los movimientos de su señorita: le hacía caricias, le daba besos con un cariño delicioso, le tomaba las manos, y la hacía reír con mil dichos graciosos y picantes que brotaban de su ingeniosa imaginación. Su tez era oscura, pero unida y abrillantada; cobriza, pero finísima y delicada: dos ojos preciosos y penetrantes daban una animación particular a su semblante: todas las demás facciones eran agudas y afiladas como su carácter; y como tenía habitualmente sobre su semblante una sonrisa astuta y maligna, no podía mirársele a la cara sin notársele al momento las dos filas estrechas y perfectamente iguales, que formaban sus blancos y lindísimos dientes; accidente que daba a esa sonrisa una gracia incomparable. Acababa esta interesante criatura de bajar con un ligero salto del umbral a la vereda, cuando mirando a lo largo de la calle exclamó:
-¡Guay! señorita, allá viene el novio de su merced.
-¿Quién?... -dijo doña María sorprendida.
-Don Antonio, señorita; mírelo su merced, viene sobre el caballo dando cabezadas a los dos lados, como las balanzas de la pulpería.
—34→-¡Entrémonos! -dijo la niña agitada.
-¡No, señorita! veamos lo que nos dice: háblelo su merced de las tapadas que andan por el puente. ¡No! ¡mejor es que yo le saque la conversación!
-¡No! ¡no!... puede sospechar algo de la pobre Mercedes. Mira que los españoles son desconfiados y sagaces; y si tatita o mamita llegaran a saber algo meterían a Mercedes de cocinera en un convento de monjas.
-¡Rico chuspe8 comerían las madres!... -dijo la zamba con donaire.
-¡Entrémonos!
-¡No, señorita! -le respondía la gentil muchacha con una voz insinuante y cariñosa-: esperemos a su novio para ver como nos saluda y qué nos dice.
Estaban ambas en esta lucha, cuando don Antonio se acercaba. Obedeciendo a un impulso natural en su caso se apuraba para llegar; pero no podía vencer cierta turbación que de más en más le ganaba quitándole toda seguridad de sí mismo.
Doña María había tomado su aire de costumbre, encogido y un tanto mojigato. Vacilaba entre disparar para —35→ adentro, y quedarse en la puerta arrostrando los cumplimientos y requiebros de su futuro; y la zamba traviesa gozaba infinito con la situación desabrida de ambos novios.
Las circunstancias del encuentro eran ya tan urgentes que doña María tuvo apenas tiempo para decir a su criada:
-¡Por Dios! ¡no le hables de la tapada!
Y sin poder resistir más, se dio vuelta y corrió para adentro. Sonaron en esto las llaves y pasadores de una puerta y apareció, serio y taciturno, don Felipe seguido de su devota costilla.
-¡María! -dijo esta con imperio.
-¡Señora! -contestó la niña con una voz insinuante e hipocritona.
-¿Qué hacías en la puerta de calle, niña?...
-La esperaba a V., mamita.
-¿Y Juana?
-Ahí esta.
-¡Que se entre al instante!
Don Antonio llegaba al mismo tiempo, y al ver a toda la familia en el patio, se desmontó y se reunió a ella cuando don Felipe empezaba a rezar en coro una oración, —36→ pidiendo a Dios su ayuda para el viaje. Concluida la plegaria se santiguaron todos, y subieron a los balancines, remontándose a su jaca nuestro novio.
Iba en el primer balancín don Felipe con su hija; y en el segundo iba su mujer con Juana sentada a sus pies.
Como el camino que tenían que hacer era tan corto, no es extraño que nada les sucediese en él digno de referirse: nos contentaremos, pues, con decir que después de haber andado los dos balancines bamboleando sobre las piedras que lo cubren, y de haber hecho sonar a cada barquinazo sus numerosas campanillas, llegaron al Callao, donde ya eran esperados por el capitán del San Juan que ardía por hacerse a la vela en el momento. Pocas horas después estaban ya todos a bordo: levantadas las anclas desplegáronse las velas, y el San Juan comenzó a ver correr sobre su izquierda las islas de San Lorenzo, mientras que su proa cortaba las aguas del Pacífico con dirección al noroeste.
Doña Mencía Manrique (que así se llamaba la digna mujer de don Felipe Pérez) se mareó al momento, por lo que no pudo practicar aquellas largas y repetidas oraciones con que tanto ocupaba las horas de toda su familia.
—37→Don Antonio no había logrado en los primeros días ver realizadas sus halagüeñas esperanzas de conversación y acomodamiento con su futura esposa; porque don Felipe lo había tenido siempre sobre los libros de cuentas, trabajando con aquella constancia imperturbable y nimia prolijidad, de uno de aquellos viejos españoles, que, cuando llegaban a sentarse con algún poder sobre una alma joven, la trataban como una piedra de molino trata a los granos de trigo.
Era así como doña María y su interesante zamba gozaban en el mar de una libertad que hasta entonces no habían conocido; y como no había que temer la puerta de la calle, ni la ventana, ni los galanteadores, ni las guiñadas, ni las esquelas, ni los recados, esa libertad les era tácitamente permitida por sus mismos guardadores.
Tres días hacía que andaban así las cosas, y ya empezaba a anunciarse la noche del cuarto día, cuando ocurrieron los sucesos que vamos a referir.
Aunque no había oscurecido aún, sin embargo, la luna se mostraba en el oriente perfectamente clara, y con aquel color plateado y puro que la luz del día desfalleciente imprime sobre su disco. Doña Mencía estaba en cama muy afectada siempre de su cabeza. Don Felipe —38→ y don Antonio trabajaban como de costumbre en sus arreglos de partidas y de cuentas. Doña María y su zamba comenzaban a aburrirse ya, y a sentir aquel monótono desfallecimiento, aquel tranquilo desgano que un viaje de mar infunde siempre. Para ellas, habían perdido toda su novedad las ballenas y las gaviotas; y el triángulo espumoso de la proa no fijaba, como al principio, los lindos ojos de aquel par de bellas.
Resignadas al fastidio, contemplaban la inmensa bóveda del cielo, y seguían los pliegues con que el viento se insinuaba en las altas velas del navío: porque este era el único cuadro sobre que podían fijar su vista.
Había junto a la entrada de la cámara un banco. Doña María, vestida de blanco, estaba sentada en él, Juana echada a sus pies, reclinaba la cabeza en las muelles rodillas de su amita.
Apareció en estos momentos, con paso liviano y cauteloso, como escapado de la cámara, el caballero don Antonio, novio presunto de doña María. Bastaba mirarle su semblante para conocer que su corazón latía más aprisa que de costumbre; algo de conturbado y de trémulo tenía en todos sus miembros, y no bien fijó sus ojos en la niña, que seguía reclinada sobre un codo con un abandono —39→ encantador, cuando se puso encendido como un niño que empieza a sentir los primeros sonrojos que ocasiona la sociedad de las mujeres.
Era indisputable que don Antonio estaba enamorado, que la mudez misma a que había sujetado su pasión, le había dado intensidad.
Reventando de desesperación al ver que los días pasaban unos tras otro sin que él se hubiese hecho comprender de su bella; indignado de su falta de valor para sobreponerse a su propia timidez, se había creído un héroe por un momento y había resuelto subir a declararse a doña María; pero no bien había puesto el pie en el primer escalón cuando un temblor involuntario se había apoderado de sus miembros confundiendo todas sus ideas, y le había quitado el uso fácil de la palabra. Vaciló en su marcha, se dirigió a la borda del buque, y como si se hubiese repuesto con un esfuerzo de voluntad, vino tímido como un perdiguero a sentarse al lado de su ídolo.
Esta se enderezó y compuso los vestidos con toda la maestrísima astucia que una niña de diez y seis años sabe desplegar en las luchas de un amor que no ha avasallado todavía.
Juana se levantó entonces con una finísima sonrisa y —40→ como no había tenido tiempo de lanzar su epigrama favorito, fue a recostarse en la borda fingiendo una prudencia preñada de ironía.
D. María tomó ventaja de la indecisión que dominaba a don Antonio:
-Usted querrá estar solo, le dijo levantándose con gentileza.
Pero don Antonio, que con este ademán se vio amenazado de un golpe mortal para las caras ilusiones con que había subido, le tomó desesperado la mano (en los tiempos antiguos se enamoraba por las manos como en los tiempos modernos) y le dijo balbuciente:
-¡Solo! ¡no, señorita! ¡la soledad me mataría! he venido para hablar con usted: ¡no me deje usted solo por Dios!
Las pasiones verdaderas tienen siempre su prestigio momentáneo que las hace irresistibles; y doña María se sintió vencida en su misma indiferencia por aquel arranque del sentimiento sincero de su prometido, retiró su mano con pudor y se volvió a sentar afectada y confundida ella también.
Si don Antonio hubiese sido uno de aquellos galanes avezados en el arte del querer, este era el momento supremo para decidir la suerte a su favor; el alma de la mujer —41→ a quien amaba estaba como muchas veces suele estar el alma de las demás mujeres, en el estado de la cera pronta a recibir la impresión que el artista quiera darle.
Pero don Antonio no era artista, y su amor inexperimentado no podía luchar contra la indiferencia innata con que el corazón de doña María reflejaba su persona. Había vuelto a caer en la parálisis del sentimiento puro, y no sabía por donde empezar.
-¡Qué hermosa es aquella estrella! -fue lo único que se le ocurrió decir después de un rato de silencio, señalando al planeta Venus que brillaba sobre el horizonte.
Volviéndose Juana hacia él le dijo desde la borda.
-Pero si usted se descuida, señor, ¡va pronto a entrarse!
Y bastaron estas palabras dichas con mucha malicia para que doña María se viese acometida de una risa convulsiva que persistió a pesar de sus esfuerzos por contenerla, y que no era sino una reacción natural de la sorpresa y de la emoción nueva que por un momento la había dominado.
-Qué cruel es usted, Mariquita, en reírse así de mí, le dijo don Antonio con humildad.
—42→-¡Ay, señor! ¡no crea usted, por Dios, que me río de usted! -le dijo la niña con una seriedad forzada-, ni yo misma sé de lo que me río.
-¡Se ríe usted, porque no me ama! Pero si usted supiera lo que yo siento por usted; si usted supiera que la vida me sería aborrecible si no tuviera la esperanza de que usted me ame cuando conozca todo el ardor de la pasión que me hace su esclavo, estaría usted no risueña sino trémula y perdida como yo estoy.
Doña María se quedó callada por unos instantes inclinando su bellísima cabeza sobre el tumente seno; y don Antonio la devoraba tímidamente con sus miradas. Pero ella que veía a Juana por las espaldas sacudirse de risa también, le dijo con la misma inclinación al reír mal sofocada.
-¡Déjeme usted reír, por Dios! no sé que hacer si no me río.
-Bien, señorita: ríase usted; pero cuando usted acabe tenga usted la caridad de contestarme una palabra. ¡No me la niegue usted! ¡sea usted buena conmigo que tanto sufro por usted! ¿Ha pensado usted en que estamos destinados a unir nuestros destinos para siempre por medio del amor?
—43→-Señor Romea: mi padre me lo ha dicho; pero le he visto a usted tan pocas veces: tengo tan poca confianza con usted, que debo confesarle que hasta ahora no he querido cavilar en lo que usted me indica. Y la niña se reía a más reír al ir diciendo estas palabras.
-Pero si usted me amase se sentiría usted atraída hacia mí.
-¡Ah! ¡eso no! -dijo doña María con viveza; y reponiéndose al momento agregó-: pero no lo extrañe usted; me habla de cosas que son desconocidas; y volvía a reírse.
-Tengo que retirarme, Mariquita; dijo entonces don Antonio con tristeza, porque su taíta de usted me espera; y me voy con el desconsuelo de saber ya de cierto que le soy a usted indiferente. Al decir estas palabras don Antonio se levantó despechado, y bajando la escalera de la cámara dijo con los rasgos convulsivos de la cólera sobre su rostro: -¡Coqueta!- y con el mirar torbo de sus ojos parecía decir «¡día vendrá en que cambiarás tu risa por el miedo!»
Cuando doña María vio a don Antonio retirarse se sintió aliviada y oprimida al mismo tiempo. Tenía un secreto pesar de haber ofendido, tal vez, a un hombre que —44→ le había significado tanto amor, tanta bondad y tanta resignación.
Pero Juana vino en aquel mismo momento y deshecha en carcajadas de risa dejó caer su negra cabeza entre las delicadas faldas de la niña.
Esta sin embargo ya no podía reírse con la misma espontaneidad; algo de serio había pasado por su alma que la ponía pensativa; y no pudo menos que decir a Juana con cierto tono indefinible de súplica: -No rías así, ¡por Dios! ¡este hombre me ha dejado afectada!
-¡Guay, señorita! -le dijo la zamba con admiración- ¿cómo es eso?
-Sí, Juana, te lo confieso; este hombre me ha dejado llena de lástima o de miedo, ¡no sé lo que es!
-¿Y don Manuelito, señorita; qué diría si la oyese a usted hablar así?
-¡No lo sé! pero en lo que me acaba de pasar hay algo de grave que ha cambiado mi modo de ver las cosas, y me está pareciendo juego de niños el cariño de don Manuel.
-Tate... pues, niña, ya veo que el viaje va a darnos que contar.
-Hace tiempo que lo he dicho: el Padre Andrés me ha estado amonestando en las confesiones que ponga mis —45→ ojos en don Antonio: que Dios y mis padres me lo destinan para señor de mi alma y de mi vida; y tú sabes las durezas de que ha sido víctima mi primo Manuel. Este hombre, Juana, dice que me ama. Dios, mi confesor, mis padres, me mandan ser suya; y sin embargo tú ves la humildad con que me ha hablado. ¡Te juro que no sé lo que me pasa! Yo siento que el cariño con que miraba a Manuel no me da fuerzas bastantes para resistir a don Antonio; y además, acabo de comprender que no le tengo repugnancia, dijo doña María con resolución.
-Pues, señorita: ¡eso y empezarlo a amar es todo una misma cosa! -dijo Juana despechada.
Las dos bellas se quedaron absorbidas en un profundo silencio después de estas palabras.
Juana fue quien al fin lo rompió, diciendo como para tener pretexto de conversar.
-¿Sabe, señorita, que sería chasco que nos encontrásemos con los herejes?... Si, como dicen, son hijos del diablo y tienen su propia figura, no se les ha de ocultar que este barco lleva muchísima plata. ¿Y si vienen, quién nos defiende?... ¡Madre mía del Carmen!... Si trajésemos un padre, ya sería otra cosa; porque él los conjuraría. Pero aquí venimos desamparadas; —46→ y por lo que he visto este capitán y esta gente no han de estar muy bien con Dios.
-¡No digas eso, Juana!
-¿Cómo no lo he de decir?... A mí me parece que nuestro capitán y sus marineros son tan herejes y judíos como los mismos herejes. ¿No oyó su merced las maldiciones que echaba ese bruto el otro día, cuando el marinero que estaba sobre aquel palo no podía recoger pronto la vela? Yo no había oído jamás una boca más mala; si lo hubiera oído el amo o la señora no nos hubieran dejado subir más a tomar el aire.
-Esta gente siempre es torpe, Juana; y si así son los cristianos ¿cómo serán los herejes? ¡yo me moriría si tuviese que verlos! ¿De qué andarán vestidos, eh? Que cosa tan horrible serán; y dicen que no hablan; que son como los animales, que solo entre ellos se entienden, y que se comen a la gente.
-¿Y sus buques, señorita, serán como este?
-¡No, mujer! ¡cómo han de ser! ¿cómo te figuras que los buques de cristianos hayan de ser como los de los herejes?
-¿Y quién es el Rey de los herejes, niña?
-¡Quién sabe! el otro día le oí decir a tatita que era una —47→ mujer muy enemiga de nuestro rey: una judía que anda como los hombres montada a caballo, y en la guerra; que mata a muchos de sus súbditos y que ha degollado a una reina preciosa y buenísima, porque era cristiana. Pero no sé como se llama.
-Se llama Isabel (dijo alguno por detrás de ellas con una voz tosca y un acento conocidamente portugués) y es fiera como el diablo.
Las dos muchachas miraron hacia atrás sobresaltadas, y se encontraron con un marinero que manejaba el timón, y que al decir las palabras que quedan escritas, tenía clavados sus ojos en las velas como si esto fuera lo único que lo preocupara.
-¿Y usted la conoce? -le preguntó Juana con desembarazo.
-¡No! pero la conoce un hermano mío, marinero como yo, que estuvo prisionero mucho tiempo en Inglaterra.
-¿Y usted ha visto herejes? -le preguntó María.
-¡De cerca, no! porque las veces que los hemos encontrado en el golfo de Vizcaya les hemos menudeado tanta bala que han perdido el coraje de acercársenos. Pero, aunque no los haya visto, puedo jurar por Cristo que todo —48→ lo que ustedes estaban diciendo es fábula. ¡Los herejes son hombres como yo, señoritas! los hay hermosos como un roble, y sus mujeres son lindas como las estrellas. No por ser hijas del diablo (lo cual es cierto) dejan ellas de ser madres de bravos marinos y galanes caballeros. Esas cosas que allá en tierra cuentan los frailes son pamplinas buenas para ellos y para embaucar la gente que no sabe lo que es mar. ¡Si dijéramos los Moros! ¡eso ya sería otra cosa! ¡estos sí que son retratos del diablo en lo negro y en lo feo!
-Yo he visto muchos moros, dijo Juana.
-¿Quién?... ¿tú?
-¡Sí, señor!... pintados.
-¡Ah! eso sí: no estarías aquí, ni tendrías tan rosada la boca si los hubieses visto de carne y hueso.
-¿Son muy malos? -preguntó doña María.
-¡Arre!... ¡Cómo el diablo!
-¿Y cómo estuvo usted con ellos?
-¡Vea usted! Yo fui con el famoso Rey don Sebastián a pelearlos en su mismísima tierra para reducirlos a nuestra Santa Fe. Les dimos una gran batalla. Les matamos gentes a millones. Pero el diablo los resucitaba a aquellos malditos en cuerpo y alma y les daba lanza y caballo —49→ para que volviesen a pelear. Todititos los santos del cielo, y todititos los diablos del infierno anduvieron en aquel día a cual hacía más milagros para los suyos. Pero, como nosotros éramos cristianos, no nos resucitaban para que ganásemos el cielo; mientras que a ellos el diablo principal les cerraba las puertas del infierno, de modo que no tenían más remedio que volverse a la batalla quisieran que no quisieran. Allí nos estuvimos pues dándonos hacha y tiza y agrupados a nuestro Rey, que era un joven de lo más guapo y gallardo que se puede ver. ¡Era de verlo correr de un lado a otro descabezando moros y chorreando sangre impura! Tanto pelear nos iba acabando poco a poco; y no quedábamos ya sino unos cuantos vivos, cuando nuestro Rey desde lo alto de su caballo blanco como la nieve, nos dijo: -¡Viva la fe! ¡a ellos! y se metió en medio de los enjambres de moros. Todos íbamos a morir: ¡nuestro Rey el primero! cuando se vio, señoritas, el más grande de los milagros que haya hecho nuestra Santísima Madre la Virgen de Mercedes. Don Sebastián llegaba ya a las filas de los moros, cuando se abre en esto el cielo y vemos bajar un ángel dorado con alas de fuego, que alzándose al Rey con su caballo, se los llevó por el aire dejándonos a todos medio muertos de —50→ espanto. Los moros se quedaron mirando, y nosotros también, hasta que el ángel, don Sebastián y su caballo se perdieron de vista entre las nubes. Viéndonos solos y sin Rey, nos entregamos: y como yo era marinero, díjeles a los moros que tomaba partido con ellos; y me echaron a un corsario. Una noche estábamos a la capa espiando un navío delante de Cádiz; yo estaba junto al timón; me bajé quedito por la borda, y a nado llegué a la costa. Me conchabé después en un barco que salía para América, y como sufrí tanto al pasar por el Cabo no he querido ya volverme, y...
En esto estaba el portugués, cuando de arriba del palo mayor salió un grito agudo diciendo:
-¡Una vela!
-¡Por Cristo! -dijo el del timón- ¿qué será esto?
-¿Serán los herejes, señor? -preguntaron a un tiempo y espantadas doña María y Juana.
Pero aún no habían acabado cuando apareció subiendo a brincos el capitán del navío, y empinándose sobre el techo de la cámara gritó:
-¿Qué rumbo?
-¡A nosotros! -contestó inmediatamente el del palo.
Mandó entonces el capitán soltar los rizos de todas las —51→ velas, y reparando en las dos niñas que estaban aterradas junto a él les mandó irse para abajo inmediatamente con un tono grosero e imperioso.
El marinero del palo volvió a gritar:
-¡Otra vela, con el mismo rumbo!
-¿Qué arboladura? -preguntó el capitán.
-¡No distingo todavía!
El capitán dio una patada sobre la cubierta: mandó cambiar el rumbo para tomar el viento a un largo; y comenzó a pasearse cabizbajo a lo largo de su buque.
Antes de seguir narrando las consecuencias de este encuentro, es menester que volvamos a Lima. Habían ocurrido allá, después de nuestra partida, grandes alborotos, que nos explicarán probablemente el duro trance en que iban a verse nuestros caros navegantes.
—52→
Como era de esperarse, la salida del San Juan de Orton no se había mirado en Lima como un suceso digno de atención. Pero días hacía que ya nuestro buque corría el mar, cuando se celebraba en la fastuosa catedral de Lima una gran misa con Tedeum en festividad del natalicio de don Francisco9 de Toledo, segundo Virrey del Perú, a la sazón reinante. El concurso que atestaba la plaza y el templo era escogido e inmenso.
Óyese de repente un terrible alboroto de gritos desesperados y alarmantes en la plaza. El tumulto se hacía por momentos más grueso y aterrante; y entre las voces que el estruendo de la multitud dejaba percibir, se dejaban de cuando en cuando oír estas palabras: -¡Un chasqui! —53→ -¡Arequipa! -¡Los Herejes! -¡Francisco! y se veía un agitado pelotón de hombres blancos y negros, y niños que empujándose en masa unos a otros rodaban por la plaza hacia la casa o palacio del Virrey.
El bullicio era tal, que la gente del templo cayó en la más frenética agitación. Los altares fueron atropellados; las señoras y los hombres se revolvieron con una gran masa de plebeyos que había invadido el templo; y pocas fueron las que no se vieron holladas y destrozados sus vestidos en aquella escena de pánico universal. Fue preciso cerrar las puertas de la Iglesia, dejando dentro de ella un gran concurso de familias tanto más lleno de espanto y de terror, cuanto que todos ignoraban allí completamente lo que ocasionaba aquel inmenso bullicio.
Las mujeres lloraban y se acogían a los altares. Los hombres permanecían indecisos. Los más intrépidos querían salir a saber lo que sucedía mientras que los menos valientes se reunían en la sacristía y los patios de la iglesia al rededor de veinte o más sacerdotes que se preguntaban unos a otros ¿qué había? sin poderse responder. El peligro, aunque ignorado, parecía ser grande.
La gente de la plaza se había parado ya en las puertas del palacio del Virrey esperando alguna noticia segura y —54→ auténtica. De repente salió a toda prisa del palacio un hombre montado a caballo, y atropellando a la multitud la hizo abrirse como dos olas que se chocan y que al separarse muestran el fondo del abismo: tras de éste salió otro, y otro; gritando todos ¡los herejes están en la costa! ¡vienen sobre nosotros!
Poco después salió del palacio un fraile franciscano: llevaba como una cera el semblante, pálido y desencajado; los ojos parecían sumidos en el centro del cráneo; tenía la boca contraída y seca. Todos le dieron paso con respeto, y así que se vio en la plaza se soltó a correr hacia la catedral. Una gran parte de la gente, parada en la puerta del palacio, lo siguió también corriendo tras de él sin saber por qué ni para qué. Mas él luego que llegó a una puerta chica que daba a un patio del edificio, la abrió, entró y la volvió a cerrar.
Al presentarse a la sacristía, los demás sacerdotes gritaron: ¡El confesor del Virrey! ¡El Padre Andrés! y todos se agolparon sobre él para preguntarle la causa de aquel horrible alboroto; pero él nada podía responderles sino palabras cortadas, porque la falta de alientos le impedía hablar -¡Los herejes! ¡de Arequipa! ¡sobre el Callao! ¡Drake!... y nada más.
—55→Poco a poco se fue serenando, y pudo al fin referirles en sustancia que Drake con tres buques de guerra había entrado en Arequipa, saqueado los buquecillos que estaban en el puerto y había salido inmediatamente, con dirección al Callao; y que según todos creían, marcharía de sorpresa sobre Lima para saquearla. Tan asustados se pusieron todos con semejante noticia, incluso el Señor Virrey, que nadie creyó imposible la realización de semejante empresa, y querían todos huir a las sierras abandonando la ciudad.
Sabido el caso de toda la población subió de punto el terror y el conflicto. Por todas partes se veían carruajes, mulas, caballos, y gentes con atados de ropa que se salían al campo. Todo estaba en el mayor desorden; y con el ruido que hacía la multitud, era de oírse, para mayor espanto, el frenético tocar de las campanas y el redoble de los tambores que se rajaban para reunir gente de armas al rededor del señor Virrey.
Los negros esclavos, al verse sueltos por el terror de sus amos, cruzaban las calles por pandillas; y con una bárbara algazara de alegría invocaban a Francisco y sus —56→ herejes como a salvadores, amenazando turbar el orden de un modo espantable10.
Alguno de los que por allí andaban gritó que los buques ingleses se verían desde el Puente. Fue este grito como una chispa eléctrica que tocó y puso en movimiento a todos los cuerpos. Todos desaparecieron de la plaza, y se agolparon al lugar donde hoy se ve el magnífico puente del Rimac.
No había entre aquella multitud quien no creyese distinguir las sombras de los ingleses en el fondo del horizonte: uno señalaba allí, otro aquí; aquel más lejos, este —57→ más cerca; y el hecho era que nadie veía cosa alguna sino los vapores de su propio espanto y ansiedad.
El Virrey, con todos sus empleados corrían a caballo la ciudad, mostrando grande ahínco por reunir gente, dar órdenes y mandar chasques por todo el país. Pero, al mismo tiempo, los sacerdotes reunidos en la sacristía de la Catedral, habían resuelto una medida de defensa más acertada, alcanzando del Reverendo Padre Andrés que predicara un sermón al pueblo reunido en el puente a fin de infundirle el valor y el odio necesario para resistir y escarmentar a los herejes. Entretanto, nadie se había —58→ acordado del Callao; nadie se atrevía a ir allá; y había quien creía que ya estaba en poder de los herejes.
El Padre Andrés, jefe de la Inquisición de Lima, haciéndose seguir de cuatro hombres que cargaban una enorme y altísima mesa, se dirigió al puente: llegó, la hizo poner en el centro del concurso, y subió a ella. Todo quedó en el más solemne silencio, ni más ni menos que cuando Eneas en presencia de la corte de Dido y de su hueste de troyanos, empezó su «infandum, Regina, jubes renovare dolorem.» La majestuosa y solemne figura del fraile, dominaba en aquel momento de terror el ánimo de todos sus agentes.
Su palabra fue digna de la situación; y cuando después de haber pasado los fríos preliminares de toda arenga, entró con furia y con violencia en las cuestiones del momento; cuando despertó todas las preocupaciones populares para hacerlas servir a su intento; su figura respiraba un no sé qué de inspirado y de sublime que conmovió profundamente a su auditorio. No quedó uno que no alcanzara a ver aún más allá del horizonte; que no distinguiera en el centro del mar los buques ingleses, y dentro de ellos bailando la sabática ronda mil espíritus del infierno, dirigidos por el más horrible y facineroso de todos ellos, el feo y —59→ atroz Francisco Drake, sacudiendo con su enorme y peluda cola los rojos costados de su buque.
Acababa el Padre Andrés su violenta arenga, cuando se avistaron en el horizonte tres puntos perfectamente blancos. ¡Un grito universal se alzó! ¡Los herejes! El padre se quedó frío, su rostro empalideció de nuevo, y como no tenía ya que hacer sobre su mesa, se bajó y desapareció entre el concurso general. Quizás se dijo para su coleto lo que un célebre ministro moderno al empezar una grande revolución: «Concluida la obra de la inteligencia, no me queda ya papel y lo mejor es alejarse.» El hecho es que al grito de ¡los herejes! que arrojó la multitud, el padre miró, vio y huyó.
Efectivamente Drake con sus tres buques estaba sobre el Callao.
Había sabido en Arequipa por noticias tomadas de los indios y de los negros, que en el Callao estaba ya cargado y pronto para salir el San Juan de Orton y se había dirigido a toda prisa para sorprenderlo en el puerto y hacer sin estorbo la rica presa de las barras con que este buque iba lleno.
Mientras que la gente lo veía desde Lima, él caía sobre el Callao y abordando todos los buques que allí había los —60→ saqueaba y los quemaba. Como la costa y la población del Callao había quedado desierta, Drake hacía en el puerto lo que quería. Furioso de que el San Juan hubiese escapado de su ataque, y creyendo que lo hubiesen engañado en el aviso que le habían dado, resolvió bajar a tierra para saquear y destruir la población. Esta era su empresa favorita; porque el odio a la España era su pasión dominante.
Verdad es, que tenía grandes motivos para ello: había sido una de las muchas víctimas que había hecho en Inglaterra la influencia española en el poco tiempo en que la Reina María Tudor estuvo casada con don Felipe de España. No olvidaba jamás Drake las ofensas que había recibido como protestante, ni las humillaciones que había impuesto a su raza el orgullo de un príncipe extranjero y déspota que jamás se saciaba de poder y de persecución. En una bella biografía11 de este célebre marino, que tengo a la mano, leo que en el tiempo de la persecución de María, el padre de Drake tuvo que huir de Inglaterra con su familia. Vuelto a la patria el hijo en el tiempo de Isabel; hizo una expedición de comercio para una de las colonias españolas, donde acusado de contrabando le —61→ fueron decomisados sus bienes quedando en la más completa miseria. Lleno de rabia y de despecho volvió a su isla, y consultó a un célebre teólogo de entonces si estaba autorizado para piratear sobre los españoles vista la injusticia que le habían hecho. El teólogo le contestó que con toda seguridad de conciencia podía hacerlo, atacando y saqueando los buques y las costas, cuantas veces pudiere y lo quisiere. Drake obtuvo entonces de Isabel una patente de corso para entregarse a la pasión favorita que había nutrido desde su niñez; y sin más poder que el de su inmenso odio enrostró al Potentado más fuerte de su siglo, al que hacía temblar toda la Europa.
Este era el hombre que acababa de entrar en el puerto del Callao.
No encontrando en él al San Juan de Orton, se disponía a bajar a tierra, cuando vio venir hacia sus buques una especie de lancha angosta y pequeña, manejada por un hombre. La mandó reconocer con uno de los oficiales que traía a su bordo y que habiendo estado en España en tiempo de María Tudor, hablaba bien en idioma castellano, como lo hablaban entonces todos los hombres —62→ de buena educación. El lanchón inglés se acercó a la embarcacioncilla y vio sobre ella un negro joven, y despierto al parecer.
-¿Adónde ibas? -preguntó el joven inglés al negro.
-A buscar a su merced.
-¿Quién eres?
-Un esclavo, señor: mi amo acaba de huir del puerto, y yo me escondí para tomar partido a bordo de los buques ingleses; hace dos días, señor, que salió un navío que llevaba mucha plata, vaya su merced a alcanzarlo: va con poca gente y no es ligero.
-¿Un navío? -dices. ¿Cómo se llamaba?
-No sé como se llamaba; pero, como mi amo es empleado en el puerto, yo estuve cargándolo también, y vi que llevaba mucha plata: hace dos días que salió.
-Ven acá, dijo el joven inglés, pasa a mi bote. Mandó a los marineros que virasen, se dirigió a toda prisa hacia el buque que montaba Drake, y subiendo a él, le dijo: -¡Almirante! ¡el buque está en la mar! ha salido cargado de oro: he aquí un hombre que lo ha visto.
Drake que no había perdido la esperanza de encontrar —63→ almacenadas en tierra las barras de oro y de plata que tanto había saboreado, al oír que el buque había partido, sin poderse saber su rumbo ni su destino, lleno de rabia exclamó:
¡Ha salido!... God damn!!!