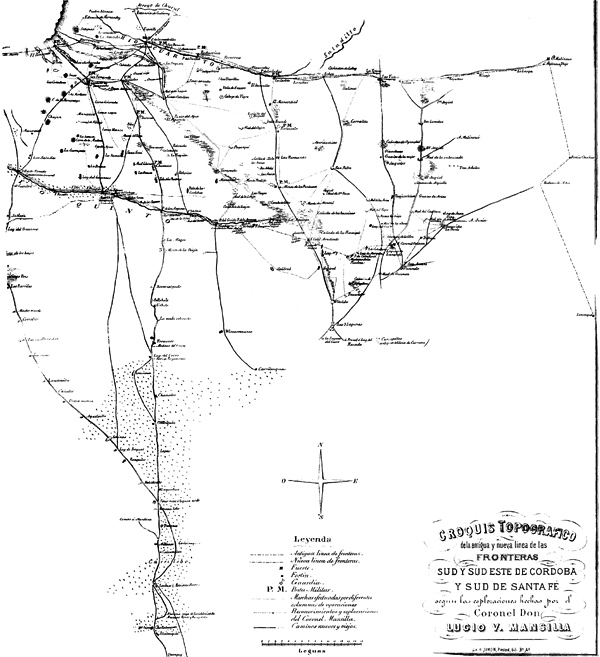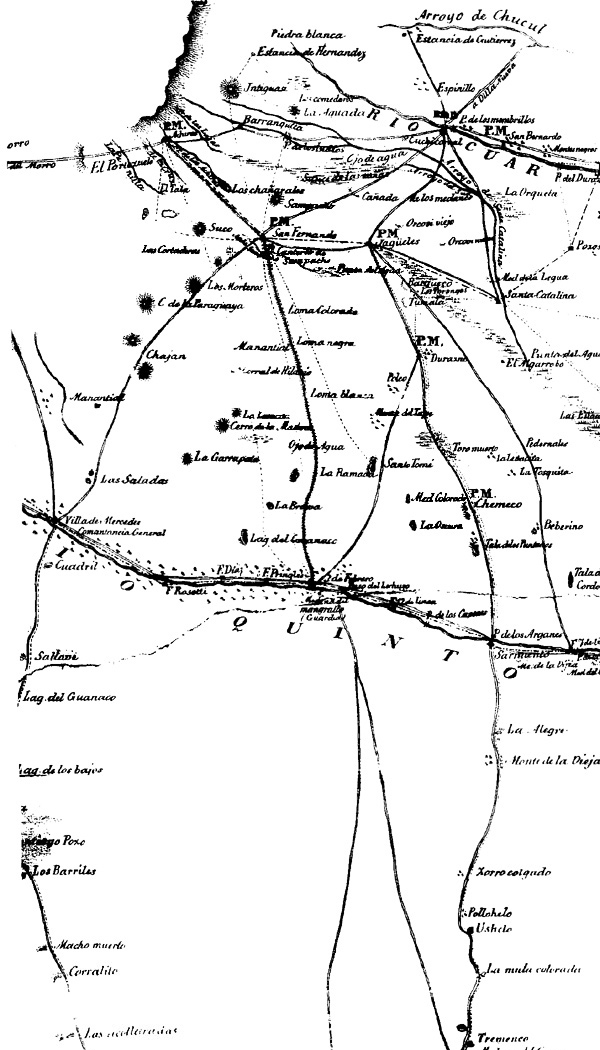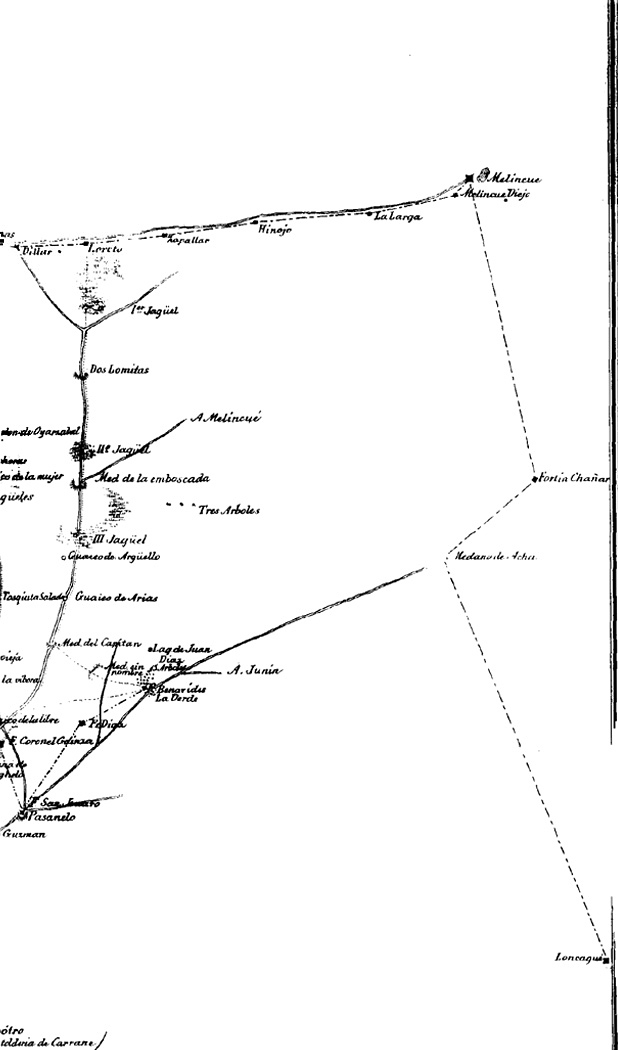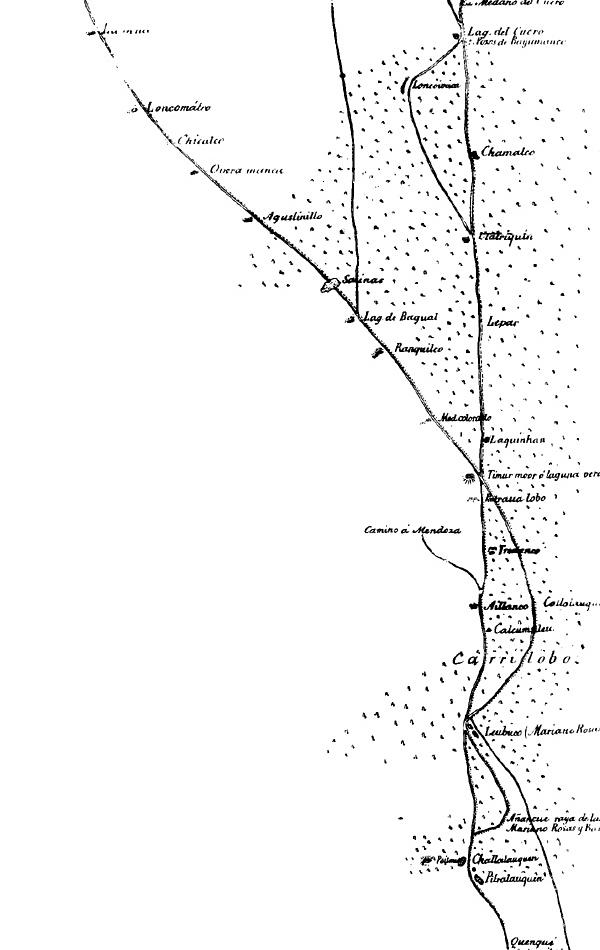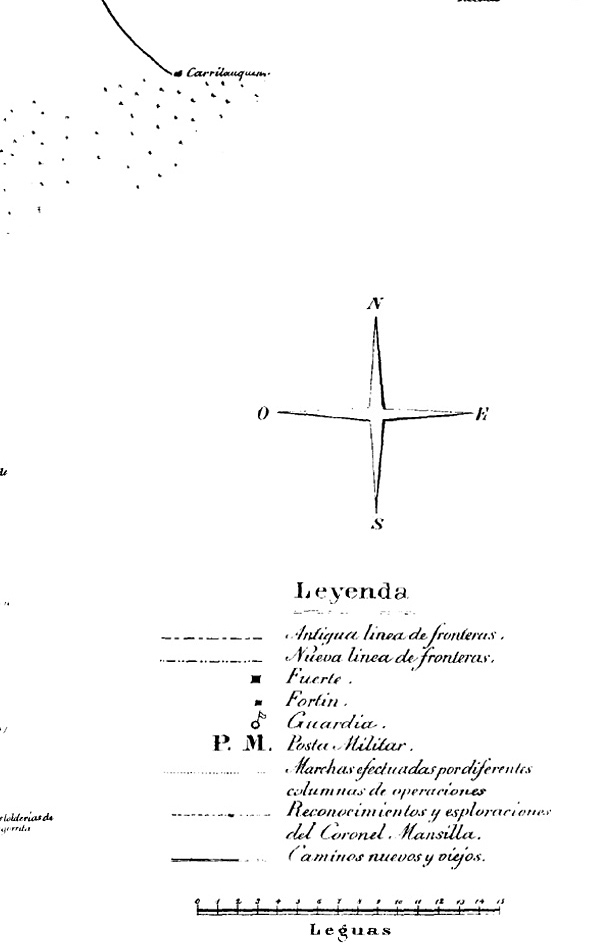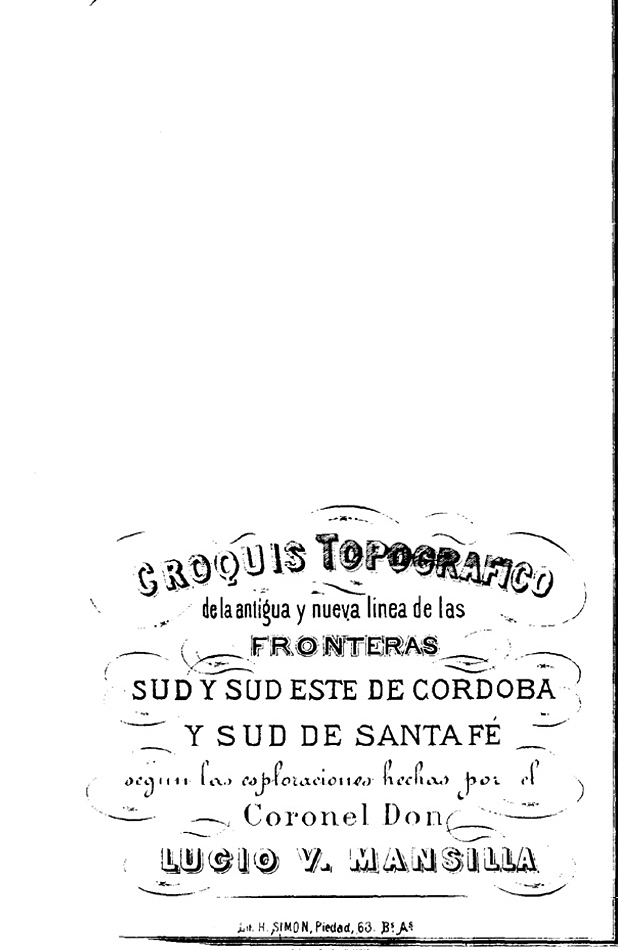—311→

 - LIX -37
- LIX -37
Se acerca la hora de la partida.- Desaliento de Macías.- El negro del acordión y un envoltorio.- Era un queso.- Calisto Oyarzábal anuncia que hay baile.- Bailes de los indios y de las chinas.- En un detalle encuentro a los indios menos civilizados que nosotros.
Macías veía llegar la hora de mi partida y con suspiros y monosílabos me hacía comprender que iba perdiendo hasta la esperanza.
Me senté en el fogón y él se puso a mi lado.
Yo estaba de muy buen humor, quizá porque al día siguiente pensaba rumbear para la querencia. Somos así, versátiles aun en medio de la felicidad. Todo es poco, nada nos sacia. Y tarde, muy tarde, recién comprendemos que en este mundo sublunar, los que lo han pasado mejor son los que contentos con el presente no se han apurado nunca por nadie ni por nada; los que estrechando el horizonte de sus miradas, limitando sus aspiraciones y sacudiendo la férula de las exigencias sociales, han subjetivado la vida hasta el extremo de identificarse con su frac.
¡Ah! cuántos a quienes estériles combates consumieron: —312→ cuántos que despiertos o dormidos tuvieron visiones de amor, de odio, de gloria, de orgullo, de riqueza, de envidia, de miedo, olvidando que velar es soñar de pie y que el sueño no es más que el noviciado de la muerte, cuántos de esos, decía, no habrían sido más dichosos si al fin de la jornada hubiesen podido exclamar:
|
Yo reía, charlaba, jaraneaba con todos los que rodeaban el fogón, en el que un apetitoso asado se doraba al calor de abundante leña.
El triste prisionero, taciturno, reconcentrado, sombrío, como la imagen de la desesperación me echaba de vez en cuando miradas furtivas.
Quería decirme algo y no se atrevía; quería hacerme un reproche y no hallaba expresiones adecuadas; sus pensamientos fluctuaban, como algas marinas entre opuestas corrientes; iba a hablar y callaba; sus ojos brillaban, sin rencor; pero sus labios comprimidos revelaban claramente que balbuceaba una ironía.
-¿En qué piensas? -le dije.
-En que estás muy alegre -me contestó.
-El que se aflige se muere -repuse.
-¡Ah! Tú te vas, yo me quedo.
—313→-¡Ya te he dicho, que nunca es tarde cuando la dicha es buena! -le contesté.
-¡Cómo ha de ser! -volvió a exclamar y levantándose de improviso se quiso marchar.
En ese momento, Calisto Oyarzábal, tomando el asador, poniéndolo horizontalmente y raspando el asado con un cuchillo, para quitarle la ceniza, gritó:
-Ya está, mi coronel.
-¡A comer, caballeros! -grité yo a mi vez, y dirigiéndome a Macías, le dije-: ven, hombre, come, sobra tiempo para ahorcarse de desesperación.
Volvió sobre sus pasos, se sentó nuevamente a mi lado; sacó su cuchillo, y como el asado incitaba, siguiendo los usos campestres de la tierra, cortó una tira.
Una olla de puchero hervía, rebosando de choclos y zapallo angola.
Acabamos con el asado y en un santiamén con ella.
Íbamos a tomar el mate de café, no teniendo postre, cuando el negro del acordión se presentó, trayendo una cosa en la mano envuelta en un trapo.
-¡El acordión! -dije, para mis adentros, me espeluzné y con aire y voz imperativa:
-¡Fuera de aquí, negro! -le grité antes que desplegara los labios.
-Mi amo -contestó sonriéndose-, si vengo solo.
-¡Y eso! -le pregunté, señalándole la cosa que traía envuelta.
-¡Esto -repuso mostrando dos filas de hermanos dientes, —314→ tan blancos y tan iguales que me dieron envidia, esto, es un queso!
-¿Un queso?
-Sí, mi amo, y se lo manda el general a su mercé para que lo coma en nombre de su ahijada, la niña María.
Y esto diciendo, desenvolvió el queso y lo puso en mis manos.
-Dile a mi hermano que le doy las gracias -le dije, y haciéndole una indicación con la mano, agregué-: ¡vete!
Obedeció, y lo que estuvo a cierta distancia, me preguntó con malicia:
-¿Quiere su mercé que vuelva con el instrumento?
Le contesté con un caracú que estaba a mano, en medio de una explosión de risa de los circunstantes.
-Y está de baile -dijo Calisto.
-¿De baile? -le pregunté.
-Sí, mi Coronel.
-¿Y dónde hay baile?
-Allí, en un toldo -dijo señalándolo.
-Pues, probemos el queso, tomemos el café y vamos a ver el fandango aunque haya acordión y negro.
Despachamos todo, mandé a Calisto averiguar a qué hora era el baile y volvió diciendo que ya iban a empezar. Dejamos el fogón y nos fuimos a ver la fiesta.
Era lo único que me faltaba.
—315→Mi reloj marcaba las cuatro, las cuatro de la tarde, bien entendido.
Los indios, más razonables que nosotros, duermen de noche y se divierten de día.
Esta costumbre tiene una ventaja sobre la usanza de la civilización, no hay que pensar en luminarias de ningún género, ni en velas, ni en querosene, ni en gas.
El baile era de varones y al aire libre.
En aquellas tierras, las mujeres no tienen sino dos destinos: trabajar y procrear.
Yo me atrevo a decir, si a este respecto los indios andan más acertados que nosotros.
Pero, considerando los infinitos desaguisados que acontecen y presenciamos de enero a enero, con motivo de la mezcolanza de sexos; las mujeres que abandonan sus maridos, los maridos que olvidan sus mujeres, las reyertas por celos, los pleitos por alimentos, los divorcios, los raptos voluntarios de inocentes doncellas, hechos desconocidos en Tierra Adentro, considerando todo esto decía, lo cierto es que nuestra civilización es un asunto muy serio.
¡Con razón se predica tanto contra el baile!
Yo comprendo la indispensable necesidad que un hombre de estado tiene de saber bailar. Porque como decía Molière por boca de uno de sus personajes, «cuando se dice que un Ministro ha dado un mal paso, es porque no ha aprendido la danza, con lo cual el maestro de este arte le probaba al del florete la superioridad del baile sobre la esgrima».
—316→Pero no comprendo la necesidad de que un médico o un abogado bailen.
Por supuesto que los indios comprendiendo que bailar es un ejercicio, que a la vez que obra sobre el sistema nervioso de una manera fruitiva, conviene a la higiene del cuerpo; porque despierta el apetito y contribuye al desarrollo de la musculatura, les permiten a sus mujeres bailar solas de vez en cuando, reservándose ellos la parte que más adelante se verá.
El salón de baile, o mejor dicho la arena, tendría unas cuarenta varas de circuito.
Imagínate la era de trillar las mieses, rodeada de palos, a modo de corral; ponle con el pensamiento, Santiago amigo, un mogote de tierra en el centro como de dos varas de diámetro y una de alto y tendrás una idea de lo que he intentado describir.
Los concurrentes estaban colocados alrededor del círculo del lado de afuera.
Aquí viene bien hacer notar que los indios en materia de coreografía son menos egoístas que nosotros.
Ellos bailan para divertir a sus amigos; nosotros por divertirnos nosotros mismos.
Para divertirnos viendo bailar, tenemos que gastar nuestro dinero.
Es otro inconveniente de la civilización.
La música instrumental consistía en unas especies de tamboriles; eran de madera y cuero de carnero y los tocaban con los dedos o con baquetas.
El baile empezó con una especie de llamada militar redoblada.
—317→Oyéronse unos gritos agudos, descompasados y cinco indios en hilera se presentaron haciendo piruetas acancanadas.
Venían todos tapados con mantas.
Entraron en la arena, dieron unas cuantas vueltas, al son de la música, alrededor del mogote de tierra, como pisando sobre huevos, de repente arrojaron las mantas y se descubrieron.
Se habían arrollado los calzoncillos hasta los muslos, la camisa se la habían quitado; se habían pintado de colorado las piernas, los brazos, el pecho, la cara; en la cabeza llevaban plumas de avestruz en forma de plumero, en el pescuezo collares que hacían ruido y las mechas les caían sobre la frente.
Las mantas las arrojaron sin hacer alto, sacudieron la cabeza, como dándose a conocer y empezó una serie de figuras, sin perder los bailarines el orden de hilera.
Mareaba verlos girar en torno del mogote, agitando la cabeza a derecha e izquierda, de arriba abajo, para atrás, para adelante, se ponían unos a otros las manos en los hombros excepto el que hacía cabeza, que batía los brazos; se soltaban, se volvían a unir formando una cadena, se atropellaban, quedando pegados, como una rosca; se dislocaban, pataleaban, sudaban a mares, hedían a potro, hacían mil muecas, se besaban, se mordían, se tiraban manotones obscenos, se hacían colita, en fin, parecían cinco sátiros beodos, ostentando cínicos la resistencia del cuerpo y la lubricidad de sus pasiones.
El aire de las evolociones determinaba el compás del tamborileo, que de cuando en cuando era acompañado —318→ de una especie de canto ora triste, ora grave, ora burlesco, según lo que la infernal cuadrilla parodiaba.
Quince fueron los que bailaron, en tres tandas; la concurrencia guardó el mayor orden; no aplaudía, pero se comía con los ojos a los bailarines.
Aquello era un verdadero Alcázar lírico, en plena Pampa.
Sin mujeres, sin garçons, sin mesas de mármol, sin limonada gaseosa y otras yerbas.
Le hallé la ventaja de la entrada gratis.
Cerca de dos horas duró la farsa; se ponía el sol cuando yo volvía a mi fogón, harto de gestos, alaridos y tamboriles.
Mi buena estrella quiso que el negro del acordión no formara parte de la orquesta.
Se hizo de noche y como estuviese fresco, me guarecí tras de mi rancho, dándole la espalda al viento.
En el acto brilló el fogón.
A la luz de su lumbre me contaron cómo bailan las chinas.
Era lo más tonto.
En un local como el que ya describí, pintadas y ataviadas entran quince o veinte; se toman las manos, hacen una rueda y comienzan a dar vueltas alrededor del mogote ni más ni menos que si jugaran a la ronga catonga.
Los concurrentes entran en el recinto del baile y al pasar las chinas por delante de ellos les hacen una porción —319→ de iniquidades, hasta que no pudiéndolos soportar deshacen la rueda y se escapan por donde pueden.
Francamente, en este detalle encuentro a los indios menos civilizados que nosotros, aunque hay ejemplos en las crónicas policiales de caballeros que durmieron bajo las llaves de la alcaidía por tener las manos demasiado largas en los atrios de las iglesias.
El efecto de esos abusos y licencias de los indios con las chinas, cuando bailan, hace que ellas se abstengan de la inofensiva diversión, lo que prueba que en todas partes la mujer es igual.
Perdona todo, menos que la maltraten.
Yo les hallo muchísima razón, aunque declaro que ellas sin maltratarnos abusando de sus ventajas suelen tratarnos mal.
—[320]→ —321→
Solo en el fogón.- ¿Qué habría pensado yo si hubiera tenido menos de treinta años?- Con las mujeres es mejor no estar uno solo.- El crimen es hijo de las tinieblas.- El silencio es un síntoma alarmante en la mujer.- Visitas inesperadas.- Yo no sueño sino disparates.- Los filósofos antiguos han escrito muchas necedades.
Me había quedado solo en el fogón, viendo arder las brasas.
Brillaban carbonizadas y cuando más bellas estaban el viento las redujo a cenizas, lo mismo que los desengaños desvanecen nuestras más gratas ilusiones.
Mis pensamientos flotaban entre dos mundos.
Ya eran prácticos, ya quiméricos, ora me parecían de fácil realización, ora imposibles de realizar; me sentía grande y fuerte, pequeño y débil; dormitaba y me despertaba; quería salir de allí y no salía.
¿Por qué?
Porque el hombre no es dueño de sí mismo, sino cuando tiene ideas fijas o determinadas.
—322→Una voz dulce me sacó de aquella indecisión, murmurando a mi oído: «buenas noches».
Di vuelta y al pálido resplandor de las últimas brasas que se apagaban, reconocí a una mujer.
Era mi comadre Carmen.
-Comadre, usted por aquí y a esta hora -la dije.
-Compadre, he sabido que se va mañana -me contestó.
La hice que se sentara.
Su rostro tenía una expresión tierna; su seno palpitaba con violencia, agitando levemente los pliegues de su camisa, más ajustada al cuello que de costumbre, y su mirada traicionaba una inquietud mal disimulada.
-¿Usted tiene algo, comadre? -la dije.
-No, compadre -me contestó, clavando la vista en el moribundo fogón y comprimiendo un suspiro.
Si yo no me hubiese hallado en ese período de la vida en que el poeta exclamaba:
|
¡Quién sabe qué hubiera pensado!
El viento había calmado, el cielo estaba cubierto de nubes, las estrellas brillaban tímidamente, como luces lejanas al través de opacas cortinas, el fogón eran tibias cenizas, mi visita y yo nos veíamos como dos sombras envueltas en sutil crespón.
El silencio de la noche, interrumpido apenas por la respiración acompasada de los que dormían cerca de allí; —323→ la soledad poética del lugar; los pensamientos, que como visiones de una edad más bella, cruzaron como ráfagas de fuego por mi imaginación, le dieron momentáneamente al cuadro un tinte novelesco.
Desperté a Calisto, se levantó, le ordené que avivara el fuego y cebara mate.
Removió las cenizas, descubrió algunas brasas, sopló haciendo con las manos una especie de fuelle y un momento después el fogón flameaba.
Durante un rato, mi comadre y yo permanecimos mudos, oyendo hervir el agua y crujir la leña.
El fuego ejerce una influencia magnética, irresistible sobre los sentidos, y he observado que al calor de las llamas resplandecientes el corazón se dilata, que las ideas germinan placenteras y el alma se eleva hacia la cumbre de lo grande y de lo bello, en alas de ráfagas generosas y sublimes.
Por eso el crimen es hijo de las tinieblas y se ceba en la oscuridad.
Calisto me pasó un mate; lo tomé y dándoselo a mi comadre, la dije:
-¿Por qué se ha quedado tan callada?
Suspiró por toda contestación.
Está visto que las mujeres son iguales en todas las constelaciones, lo mismo en las montañas, donde las nieves reinan eternamente, que entre las selvas románticas donde el tímido uralau, entona tristes endechas; lo mismo a orillas del majestuoso río de la Plata, que en las dilatadas llanuras de la Pampa Argentina.
Suspirar, creen que es hablar.
—324→Confieso que es un lenguaje demasiado místico para un ser tan prosaico como yo.
-¿Pero qué tiene, comadre? -le volví a preguntar.
-Compadre -me contestó-, estoy triste porque se va.
-¿Y qué, le gustaría a usted que no me dejaran volver?
-No quiero decir eso.
-¿Y entonces?
-Quiero decir que siento no poder acompañarlo.
-¿Y por qué no se viene a pasear al Río 4.º conmigo?
-Porque no puedo.
-¿No es usted libre?
-¡Libre!
-Libre, si, ¿no es usted viuda?
-¡Ah! compadre -exclamó con amargura-, usted no sabe cómo es mi vida; usted no conoce esta tierra.
Y esto diciendo, miró en derredor, como viendo si alguien había escuchado su indiscreta confesión.
Su voz tenía algo de significativo y misterioso.
Me parecía que quería decirme algo más y que estaba temerosa de que algún espía nocturno la oyera.
Me levanté, di una vuelta, me aseguré de que estábamos solos y me senté más cerca de ella, diciéndole.
-No hay nadie.
-Compadre -me dijo-, no se vaya sin pasar por mi toldo que queda en Carrilobo, cerca del de Villareal, allí lo espero; estará mi hermana, es mujer de confianza y lo quiere, tengo algo que decirle, que le interesa mucho saber, —325→ esta noche lo voy a acabar de averiguar, por eso he venido, nadie me ha visto todavía...
En ese momento se sintió un tropel y se oyeron como voces de indios achumados.
Se levantó de golpe, y diciéndome: «no quiero que me vean aquí», se deslizó por entre las sombras de la noche.
La seguí un instante con la vista, hasta que se perdió en la oscuridad, y me quedé perplejo y lleno de inquietud, de una inquietud inexplicable, oyendo al mismo tiempo retemblar el suelo y acercarse el vocerío de la chusma ebria.
La luz de mi fogón los atrajo.
Llegaron, se apearon unos y otros se quedaron a caballo.
Epumer los encabezaba, venían de un toldo vecino, donde habían estado de mamaran.
Traía en la mano una limeta de bebida y venía bastante caldeado.
Sin apearse, me dijo:
-¡Yapaí, hermano!
-Yapaí, hermano -le contesté.
Bebimos alternativamente y tras del primer yapaí, vinieron otros y otros.
Afortunadamente el aguardiente estaba muy aguado y no traía cuerno, ni vaso, lo que me permitía mojar sólo los labios, pues teníamos que tomar con la botella.
—326→Viendo que se ponían muy fastidiosos que me amenazaban con un largo solo, le dije a Calisto:
-Che, mira que hace frío, alcánzame el poncho.
No tenía más que el que esa mañana me había regalado Mariano Rosas; quise ver qué impresión hacía verme con él.
Me trajo Calisto el poncho y me lo puse.
Como lo había calculado, surtió un efecto completo mi ardid.
-¡Ese coronel Mansilla toro! -exclamaron algunos.
-¡Ese coronel Mansilla gaucho! -otros.
Muchos me dieron la mano y otros me abrazaron y hasta me besaron con sus bocas hediondas.
Epumer me dijo repetidas veces.
-¡Mansilla peñi! (hermano).
En esos coloquios estábamos cuando un ruido semejante al de un organito descompuesto se oyó, junto con unas coplas, dedicadas a mí.
Me dieron escalofríos, experimentando frío y calor a la vez y una destemplanza nerviosa como la que produce el roce de una lima en los dientes.
¿De dónde salía aquel maldito negro con su execrable acordión, pues él en cuerpo y alma era el de la música?
¡A qué averiguarlo!
No pude resistir, y explotando la respetabilidad de que me revestía el poncho de mi compadre y hermano, le dije a Epumer y a su séquito:
—327→-Caballeros, buenas noches, es tarde, estoy cansado y mañana me voy; tengo ganas de dormir.
Y los dejé y me metí en mi rancho y le mandé a Calisto que cerrara bien la puerta, atando con guascas el cuero que la cubría.
Las visitas me saludaron con varias exclamaciones, como «¡adiós, peñi! ¡adiós, amigo! ¡adiós, toro!» gritaron un rato, apagaron el fogón saltando por encima con los caballos, alborotaron los perros, hicieron un gran barullo y cuando se cansaron se fueron.
Arrullado por su infernal gangolina, me dormí.
Toda la noche tuve los sueños más estrafalarios. Así como casi todos los sentimientos de nuestra alma proceden de las sensaciones de la bestia; así también casi todas las visiones del espíritu dormido vienen de lo que hemos visto o contemplado despiertos, con los ojos del cuerpo o con los de la imaginación.
Yo soy como los patanes.
Nunca tengo presentimientos en sueños.
Yo no he de ver nunca como Píndaro, que las abejas depositan su miel en mis labios;
Ni como Hesíodo, nueve mujeres hechiceras, que fueron las musas que le inspiraron;
Ni como Escipión, Numancia destruida, a Cartago derribada;
Ni como Alejandro delante de Tiro, que Hércules me presenta la mano desde lo alto de las murallas.
Para que yo viese a la verdad en sueños, sería menester que fuese más sobrio y virtuoso, o es falso lo que —328→ dice Sócrates, que un cuerpo saciado de placer o repleto de alimentos y de vino, le hace experimentar al alma sueños extravagantes; de donde se deduce que los emperadores, los reyes, los presidentes, los ministros y los diputados, todos, todos aquellos, en fin, que deben saber lo que hacen, y que a más de esto deben procurar leer en lo futuro, desde que gobernar es prever, deben ser gente muy parca en el comer y muy moderada en el beber, amén de otras cosas indispensables para que la digestión se haga regularmente.
Yo no puedo tener sueños sino como los que tuve la última noche que pasé en Leubucó.
O he de ver disparates, que no se han de cumplir; o he de ver disparatadas las cosas que se cumplieron.
O he de sonar que me han proclamado emperador de los ranqueles, que Lucius Victorius, Imperator, ha hecho coronar emperatriz a la china Carmen; o he de soñar que el baile de los indios está en moda en Buenos Aires y que el botín con taco a lo Luis XV ha sido reemplazado por la botita de potro de cuero de gato.
Por el estilo fueron mis sueños.
Y diga después Platón que el espíritu divino nos revela en sueños el porvenir; y diga después Estraton, que los sueños nos dan a conocer la verdad, porque durante la noche, el entendimiento es más activo, más puro, más claro que durante el día.
Los tales antiguos eran unos utopistas de marca mayor.
Los respeto sólo porque ya son viejos y murieron.
—329→
La loca de Séneca.- El sueño Cesáreo se me había convertido en sustancia.- Salida inesperada de Mariano Rosas.- Un bárbaro pretende que un hombre civilizado sea su instrumento.- Confianza en Dios.- El hijo del comandante Araya.- Dios es grande.- Una seña misteriosa.
Me desperté con la cabeza hecha un horno; había soñado tanto que mis ideas eran un embolismo.
De pronto no pude darme cuenta de lo sucedido durante la noche.
Confundía los hechos reales con las visiones; me parecía que había soñado con mi comadre Carmen, con Epumer y el negro del acordión, y que lo que había visto en sueños era verdad.
Amanecía recién; la luz del crepúsculo entraba en el rancho por sus innumerables agujeros y lo iluminaba con fantásticos resplandores.
La cama era tan dura que estaba entumecido; me movía con dificultad.
—330→Las impresiones del sueño persistían; no dormía y veía lo mismo que había visto dormido.
Durante un largo rato estuve como la loca de Séneca, era ciega y no lo sabía; pedía que la hicieran cambiar de casa, porque en la que habitaba no se veía nada.
Yo estaba despierto y no lo sabía.
¡Caramba! ¡Cómo cuesta cuando se ha soñado un imperio convencerse al despertar que no es uno emperador!
De tal modo se me había convertido en sustancia el sueño de poder, que a no ser los ladridos de unos perros, que despertaron a mis oficiales, creo que me levanto arrastrando el poncho de Mariano Rosas a guisa de imperial manto de arminios.
Unos buenos días, mi coronel, de mi ayudante Rodríguez, me despejaron los sentidos del todo.
Abrí los ojos que apretaba nerviosamente.
Era de día, la claridad del rancho completa.
La visión del imperio ranquelino desapareció de mi retina. Pero como una sombra chinesca que se desvanece, todavía cruzó por mi imaginación.
Me pareció que había dormido un año. Yo no sé por qué pintan al tiempo con alas. Yo lo pintaría con pies de plomo. Será que las cosas que más deseo, son siempre las que más tardan en suceder.
Verdad es que las que más me gustan me parece que pasan con demasiada velocidad.
Llamé un asistente, vino, abrió la puerta, me levanté, me vestí y salí del rancho.
—331→Decididamente me iba ese mismo día y no era emperador. Lo uno me consoló de lo otro. Francamente, el imperio ranquelino era más hermoso visto en sueños que despierto.
Me trajeron el parte de que en las tropillas no había novedad y le hice prevenir a Camilo Arias que las tuviera prontas para cuando cayera el sol.
Enseguida le hice preguntar a Mariano Rosas con el capitán Rivadavia si estaba en disposición de que acabáramos de conversar.
Me contestó que sí.
Entré en su toldo; se acababa de bañar, tomaba mate y una china le desenredaba los cabellos.
-Hermano -me dijo al entrar sin moverse-, siéntese y dispense.
-No hay de qué -repuse-, sentándome.
-¿Y cómo ha pasado la noche? -me preguntó.
-Muy bien -le contesté.
-¿Y, siempre se va hoy?
-Si usted no dispone otra cosa.
-Usted es libre, hermano.
-Bueno, quiero que me diga, ¿qué se le ofrece?
-Hermano, deseo que no me apure por los cautivos que debo entregar.
-Entréguemelos según pueda.
-Ya faltan pocos.
—332→-¿Cómo pocos?
-Sí, pues.
-No lo entiendo.
Me hizo una relación de los cautivos que en diversas épocas había remitido al Río 4.º y concluyó diciéndome, que agregando a esa cuenta ocho se completaba el número.
Era una salida inesperada.
¿Qué tenía que hacer el nuevo Tratado de paz con los cautivos anteriores?
¿La idea era de él, o se la habían sugerido?
Quise explorar el campo, fue en vano, circunspecto y reservado no soltaba prendas.
Resolví hablarle categóricamente porque el incidente era de tal naturaleza que las paces podían frustrarse, y le dije:
-Hermano, usted está equivocado; los cautivos que ha dado antes, no tienen nada que ver con los que me debe dar a mí; lea bien el Tratado y verá.
-Si ya sé; pero yo lo decía, porque usted pudiera ser que lo pudiese arreglar.
-¿Y cómo quiere que lo arregle?
-Diciéndole al que lo gobierna que se han recibido los que yo digo.
-¿Y cómo le voy a decir eso?
-Yo le doy los nombres de los viejos.
-No puedo hacer eso,
—333→-¿Entonces?...
-¿Entonces qué?...
-Haremos lo que usted dice.
-Eso es -le contesté.
Y para mis adentros dije era lo único que me faltaba; que este bárbaro me hiciera instrumento suyo.
No me contestó.
-¿Y no tiene otra cosa que decirme? -le pregunté.
-Sí, pero lo dejaremos para más tarde -me contestó.
-¿Tendremos tiempo?
-Sí, hemos de tener.
Me quedé callado a mi vez.
En los tres fogones del toldo cocinaban.
-Vamos a almorzar -me dijo-, y pidió que nos sirvieran en su lengua.
No le contesté.
Trajeron platos y cubiertos y pusieron una olla de puchero de vaca entre él y yo.
Me sirvió un platazo.
Comí y callé.
Hacía largo rato que comíamos sin mirarnos ni hablarnos, cuando se presentó un indio, que le habló en araucano con suma vivacidad, y a quien le contestó de igual manera.
—334→Nada entendí; solo percibí varias veces las palabras indio Blanco.
Me dio curiosidad.
Pero me dominé, nada pregunté.
El indio se fue.
Continuamos en silencio.
-Es el indio Blanco -me dijo.
-¿Y qué hay? -repuse.
-Anda hablando de usted; dice que le va a salir a la cruzada.
-Si será una composición de lugar para asustarme y hacerme suspender el viaje, reflexioné, preguntándole:
-¿Y qué piensa hacerme?
-Matarlo -me contestó, sonriéndose.
-Matarme, ¡eh!
-Así dice él.
-Pues dígale que nos veremos las caras.
-Le he mandado decir que se deje de andar balaqueando; que si no le gustan las paces, por qué se ha vuelto de Chile; que ya le hice prevenir el otro día que anduviera derecho.
Y como me dijera todo esto con aire de verdad, pintándose en su fisonomía cierta prevención contra el indio Blanco, le dije en tono amistoso:
-Gracias, hermano.
Seguimos callados.
—335→No me miraba, tenía la vista fija en un zoquete de carne que pelaba con los dedos; me pareció que quería que yo hablara, que le pidiera algo, y resolví no hacerlo.
Volvió el que había ido con el mensaje para el indio Blanco, habló unas pocas palabras y se marchó.
-Dice el indio Blanco, que se va para el Toai -me dijo.
-¿Para el Toai?
-Sí, y dice que va a buscar ovejas a la provincia de Buenos Aires; porque están a muy buen precio en Chile.
-¡Pícaro! -exclamé.
-¡Es muy pícaro! -exclamó él.
Seguimos callados.
Al rato me dijo:
-¿Y a qué horas es la marcha?
-A las cuatro -le contesté.
Seguimos callados.
Por fin me dijo:
-Y, dígame hermano, ¿usted qué me encarga?
-¿Qué le encargo?
-¡Sí!
-Que se acuerde en todo tiempo de su compadre.
Y esto diciendo me levanté y salí del toldo.
Ordené que todo el mundo se aprestara a marchar, y me fui a decirles adiós a algunos conocidos que moraban en toldos vecinos.
—336→A la hora estuve de vuelta; mi gente estaba pronta, no faltaba sino que arrimaran las tropillas y ensillar.
Hacía un día hermosísimo; íbamos a tener una tarde deliciosa.
Muchos se preparaban para acompañarme.
El desgraciado Macías veía los preparativos recostado en un horcón de mi rancho y su tétrica fisonomía revelaba el sufrimiento de la desesperación.
Me acerqué a él y le dije:
-¡Ten confianza en Dios!
-¡En Dios! -murmuró.
-¡Sí, en Dios! -le repetí, lanzándole una mirada, en la que debió leer este pensamiento: «el que desespera de Dios no merece la libertad», y entré en el rancho de Ayala.
Me había ofrecido entregarme un niño cautivo que tenía. Era un hijo del comandante Araya, vecino de la Cruz Alta. El pobrecito lo sabía, veía que yo me marchaba por momentos, que nada le decía de prepararse y sentado en el fogón de mis soldados lloraba desconsolado. Partía el corazón verle.
Ayala me dijo que no tenía inconveniente en cumplirme su promesa; pero que tenía que avisárselo a Mariano Rosas.
-¿Y qué no está prevenido desde el otro día? -le pregunté.
-Sí, sí está.
-¿Y entonces?
—337→-Puede haber cambiado de opinión.
-Bueno, vaya, pues, háblele para que se apronte el niño.
Salió y volvió diciéndome, que era necesario pagar en prendas de plata doscientos pesos bolivianos.
-¿Y qué prendas han de ser? -le pregunté a Ayala.
-Estribos -me contestó.
Mandé en el acto al capitán Rivadavia que se los comprara a uno de los pulperos que había llevado el padre Burela, ofreciéndole en pago una letra sobre Mendoza.
Mientras tanto, el pobre cautivo se aprestaba para la marcha con infantil alegría.
Volvió el capitán Rivadavia con los estribos, se los di a Ayala y este fue a llevárselos a Mariano Rosas.
Volvió cabizbajo.
¡Qué mundo aquel! ¡El cacique había vuelto a cambiar de parecer! Ya no quería sólo estribos; quería cien pesos en prendas y cien en plata.
Se buscaron los cien pesos y se hallaron.
Le entregué todo a Ayala, se lo llevó a Mariano Rosas al punto estuvo de regreso, contestándome todo cortado que el General había mudado una vez más de parecer.
Me dio un acceso de cólera; vociferé cuanto se me vino a la boca, apostrofándolo a Mariano e insultándolo, hasta que cediendo a los ruegos de Ayala, que parecía muy contrariado, me calmé un poco.
Para hacerme callar del todo, me dijo en voz baja:
—338→-No me comprometa, mire que estamos rodeados de espías.
Y esto diciendo me señaló unos indios rotosos y mugrientos en quienes nadie reparaba, que estaban por allí acurrucados y echados de barriga, como animales, en el suelo.
Con el alma dolorida e irritado de mi impotencia, entré en mi rancho, llamé al hijito de Araya, y con paternal estudio le preparé a recibir el terrible desengaño.
¡Qué contento estaba!
¡Qué mustio y lloroso quedó!
¡Qué fugaces son las horas de la felicidad!
Le abracé, le acaricié, le rogué por sus padres, que tuviera valor; le ofrecí rescatarlo pronto, ofrecimiento que cumplí, y hasta que no le vi resignado a su suerte, no me separé de él.
Al salir de mi rancho, Macías me dijo:
-¿Qué te parece?
-¡Dios es grande! -le contesté.
Suspiró, y exclamó como dudando de la omnipotencia divina: -¡Dios!...
Yo me dirigí al toldo de Mariano Rosas.
La hora de partir se acercaba.
Camilo Arias me hizo una seña misteriosa.
—339→
Astucia y resolución de Camilo Arias.- Última tentativa para sacar a Macías.- Un indio entre dos cristianos.- Confitemini Domino.- Frialdad a la salida.- La palabra amigo en Leubucó y en otras partes.- El camino de Carrilobo.- Horrible! most horrible!.-Todavía el negro del acordión.- Felicidad pasajera de Macías.
Ya he dicho que Camilo Arias conocía la lengua de los indios y que estos lo ignoraban. Algo había oído, cuando espiaba la ocasión de hacerme una seña. Mis órdenes no habían variado; conmigo no tenía que hablar sino en casos urgentes y graves.
¿Qué habrá? -me dije, al entrar en el toldo de Mariano Rosas; me detuve y diciéndole a este «ahora vuelvo»- y haciendo como que buscaba en mis bolsillos un objeto extraviado, di media vuelta, salí y me dirigí a mi rancho.
El astuto y vigilante Camilo agachó la cabeza, fijó la vista en tierra, caminó distraído y sin rumbo, al parecer, y por medio de una maniobra casual, para quien no hubiera estado en autos, al mismo tiempo que yo entraba en mi rancho, él se recostaba en sus pajizas paredes y por uno de sus resquicios me decía:
—340→-Hay novedad, señor.
-Entra -le contesté, llamando a varios oficiales y asistentes para que no se notara su entrada.
Entraron unos y otros, les di ciertas órdenes, se retiraron, y así que estuvimos solos con Camilo, le pregunté:
-¿Qué hay?
-Acabo de oírles, en el corral, una conversación a unos indios -me contestó.
-¿Qué decían?
-Que nos iban a salir a la cruzada.
-¿Por dónde?
-Por los montes de la Jarilla.
-¿Y qué más decían?
-Que a mí me tenían mucha gana; que yo he muerto muchos indios, que a un capitanejo le he dado un sablazo en la cara, que todavía tiene la cicatriz, que a otro lo hice prisionero y se lo llevaron a Córdoba.
-¿Nada más decían?
-Sí, señor, decían más; que usted me ha traído a mí por burlarse de ellos.
-¿Y saben que me voy hoy?
-Sí, señor, y que va a dormir en el toldo de Ramón.
Me decía esto, cuando una voz que yo no podía oír sin experimentar una conmoción nerviosa, dijo desde la puerta del rancho sin asomarse:
—341→-¿Con el permiso de su mercé?
No necesitaba dar vuelta y mirar, para ver quién era. No sonaba el acordión. Pero él estaba ahí, con sus motas paradas.
Sin darme tiempo para contestarle y entrando, añadió:
-Dice el general, que por qué no va.
-Dile que ya voy -le contesté.
Salió el negro, le pregunté a Camilo, que si los indios esos que habían estado hablando estaban ahí, me contestó que sí; le despedí y pasé al toldo de Mariano Rosas.
Lo que los indios decían de Camilo era cierto.
Varias veces siendo soldado raso, midió sus armas con los indios, mató algunos, hirió a un capitanejo muy mentado y a otro lo tomó prisionero.
Yo estuve por no llevarle conmigo.
Pero tenía tanta confianza en él, me era tan útil en el campo, por su instinto admirable, que prescindí de los antecedentes referidos y lo agregué a mi comitiva.
Por supuesto que para acabar de probar el temple de su alma, antes de darle la orden de aprontarse para marchar le pregunté, si no tenía recelo de ir conmigo a los indios, a lo cual me contestó:
-Señor, donde usted vaya voy yo.
-¿Y si los indios te conocen? -le observé.
-Señor -repuso-, yo no los he peleado a traición.
Entré en el toldo de Mariano Rosas.
—342→Estaba con visitas.
Todos eran indios conocidos, excepto uno en cuya cara se veía una herida longitudinal que si hubiera sido más oblicua, le deja sin narices.
Mariano Rosas me recibió con más afabilidad que nunca y después de preguntarme si ya estaba pronto me dijo, señalando al indio de la herida:
-¿Lo conoce, hermano?
-No -le contesté.
-Ese sablazo se lo ha dado Camilo Arias -agregó.
-Eso tiene andar en guerra -repuse.
-Es verdad, hermano -me contestó.
Oyendo una contestación tan razonable, le referí lo que acababa de decirme Camilo Arias.
No me contestó.
Habló con las visitas, levantando mucho la voz, las despidió con un ademán, y no bien habían salido del toldo, me dijo:
-No tenga cuidado, hermano, nadie lo ha de incomodar en su viaje, ahora estamos de paces.
-Así lo espero.
Y sin darle tiempo a hablar, agregué:
-Hermano, mis caballos están prontos. Deseo me diga qué se le ofrece.
Me hizo una porción de preguntas relativas al Tratado; me anunció en prenda de amistad, una invasión de —343→ Calcufurá a la frontera norte de Buenos Aires por la Mula Colorada, me hizo varios encargos, y terminó pidiéndome, que las partidas corredoras de campo de mi frontera, no avanzaran tanto al sud, como tenían costumbre de hacerlo, fundándose en que eso alarmaba mucho a los indios; porque los que salían a boleadas, cruzaban siempre sus rastros y venían llenos de temores.
Satisfice sus preguntas sobre el Tratado, le ofrecí llenar sus encargos, le prometí que las partidas corredoras de campo, harían el servicio de otro modo y me quedé estudiosamente distraído con la mirada fija en el suelo.
-¿Se va contento, hermano?
En lugar de contestarle, lo miré como diciéndole, ¿y me lo pregunta usted?
-Yo he hecho todo cuanto he podido por servirle y porque lo pasara bien -me dijo.
-Así será; pero yo le he pedido una cosa y me la ha negado -le contesté.
-¿Qué cosa, hermano?
-¿Para qué se lo he de decir?
-Digamelo, hermano.
-Me voy sin Macías y usted sabe que es un compromiso para mí.
-¡Macías! ¡Macías! ¿Y para qué quiere ese dotor, hermano? -exclamó.
-Ya se lo he dicho a usted, Macías no es un cautivo. Usted está obligado por el Tratado a dejarlo en libertad, él quiere irse y usted no lo deja salir.
—344→Se quedó pensativo...
Yo le observaba de reojo.
Llamó...
Vino un indio.
-Ayala -le dijo y el indio salió.
Permanecimos en silencio.
Vino Ayala.
Mariano Rosas le habló así. Repito sus palabras casi textualmente:
-Coronel, mi hermano quiere sacarlo al dotor, yo pensaba dejarlo dos años más para que pagase lo que ha hecho contra ustedes que son hombres buenos y fieles.
Ayala no contestó, sus ojos se encontraron con los míos.
-Coronel -le dije-, Macías es un pobre hombre, ¿qué ganan ustedes con que esté aquí? Sean ustedes generosos, si él no ha correspondido como debía a la hospitalidad que le han dispensado, perdónenlo, tengan ustedes presente que no es un cautivo, que el Tratado le obliga a mi hermano a dejarlo en libertad y que reteniéndolo me comprometen a mí, lo comprometen a él y comprometen la paz, que tanto nos ha costado arreglar.
Ayala no contestó, se encogió de hombros.
Mariano Rosas le miró con aire consultivo y le dijo:
-Resuelva, Coronel.
Yo le di lugar a que contestase y le dije:
—345→-Amigo, piense usted que ese hombre no está aquí por su gusto, y que si ustedes se oponen a que salga, quedará justificado cuanto ha escrito en las cartas, que mi hermano me ha hecho leer.
Ayala lo miró a Mariano Rosas como diciéndole: resuelva usted.
Viendo que vacilaba en contestar me levantó y estirándole la mano, le dije:
-Hermano, ya me voy.
-Aguárdese un momento -me contestó, y dirigiéndose a Ayala, le dijo:
-¿Y qué hacemos?
-¡Adiós! ¡adiós! hermano, ya me voy, volví a decirle.
-Que se lo lleve -contestó Ayala.
-Bueno, hermano -dijo Mariano Rosas, y se puso de pie-, me estrechó la mano y me abrazó reiterando sus seguridades de amistad.
Salí del toldo.
Mi gente estaba pronta, Macías perplejo, fluctuando entre la esperanza y la desesperación.
-¡Ensillen! -grité.
-Y... -me preguntó Macías, brillando sus ojos con esa expresión lánguida que destellan, cuando el convencimiento le dice al prisionero «todo es en vano», y el instinto de la libertad- todavía puede ser, ¡valor!
Me acordé del salmo de Fray Luis de León Confitemini Domino, y le contesté:
—346→
|
-¡De veras! -me preguntó enternecido.
-De veras -le contesté, y diciéndole en voz baja-, disimula tu alegría -le grité a Camilo Arias- ¡un caballo para el doctor Macías!
Entré al rancho de Ayala, me despedí de Hilarión Nicolai y de algunas infelices cautivas, y un momento después estaba a caballo.
Los que me habían ofrecido acompañarme viendo que Mariano Rosas no se movía, se quedaron con los caballos de la rienda, ni siquiera se atrevieron a disculparse.
La entrada había sido festejada con cohetes, descargas de fusilería, cornetas y víctores; la salida era el reverso de la medalla: me echaban, por decirlo así, con cajas destempladas.
Solo un hombre me dijo adiós, con cariño, sin ocultarse de nadie; ni recelo: Camargo.
Aquel bandido tenía el corazón grande.
El cacique se mostraba indiferente, los amigos habían desaparecido.
En Leubucó, lo mismo que en otras partes, la palabra amigo ya se sabe lo que significa.
Amigo, le decimos a un postillón, te doy un escudo si me haces llegar en una hora a Versalles, dice el conde de Segur, hablando de la amistad. Amigo, le decía un, —347→ transeúnte a un pillo, iréis al cuerpo de guardia si hacéis ruido. Amigo, le dice un juez al malvado, saldréis en libertad si no hay pruebas contra vos; si las hay, os ahorcarán.
Con razón dicen los árabes, que para hacer de un hombre un amigo, se necesita comer junto con él una fanega de sal.
Mariano Rosas estaba en su enramada, mirándome con indiferencia, recostado en un horcón.
Me acerqué a él y dándole la mano, le dije por última vez: «¡Adiós, hermano!».
Me puse en marcha. El camino por donde había caído a Leubucó venía del Norte. Para pasar por las tolderías de Carrilobo y visitar a Ramón, tenía que tomar otro rumbo. Mariano Rosas no me ofreció baqueano. Partí, pues, solo, confiado en el olfato de perro perdiguero de Camilo Arias. Sólo me acompañaba el capitán Rivadavia, que regresaría de la Verde, para permanecer en Tierra Adentro hasta que llegasen las primeras raciones estipuladas en el Tratado de paz.
¿Qué había determinado la mudanza de Mariano Rosas después de tantas protestas de amistad? -lo ignoro aún.
Galopábamos por un campo arenoso, yo iba adelante, Camilo Arias a mi lado, mi gente desparramada.
Era la tarde, el sol declinaba, en lontananza divisábamos un monte, cruzábamos una sucesión de médanos, tendía de vez en cuando la vista atrás, Leubucó se alejaba poco a poco, me parecía un sueño.
Llegamos a una aguadita, donde Camargo tenía su puesto. Hallé allí un compadre, el indio Manuel López, —348→ educado en Córdoba, que sabe leer y escribir. Eché pie a tierra para esperar que llegara toda mi gente y marchar unidos; íbamos a entrar en el monte y la noche se acercaba.
Sucesivamente se me incorporaron los que se habían quedado atrás. Viendo que faltaba Macías, pregunté por él. Ahí viene, me contestaron. Efectivamente, a poca distancia se veía el polvo de un jinete. Llegó este. Yo conversaba con Manuel López mirando en otra dirección. Al sentir sujetar un caballo, di vuelta, y creyendo ver a Macías, vi... ¡horrible visión! horrible! most horrible! al negro del acordión. Quiso hacer sonar su abominable instrumento, se lo impedí.
¿Qué venía a hacer?
Después lo sabremos.
Esperé a Macías un rato.
No pareció.
Lo han de haber hecho quedar, me dijo el capitán Rivadavia; yo por eso le dije, cuando usted se puso en marcha, viéndolo que perdía el tiempo en despedidas «siga, amigo, con el coronel».
Estábamos en un bajo hondo, mandé dos hombres al galope a ver si divisaban algunos polvos.
Partieron y cuando ya iba a oscurecer, volvieron diciéndome, que nada se veía.
-No era posible esperar más.
Hice algunas prevenciones sobre el orden de la marcha por el monte; porque la noche estaría muy oscura, y partimos.
¡Qué poco había durado la felicidad de Macías!
—349→
A orillas de un monte.- Un barómetro humano.- En marcha con antorchas.- Ecos extraños.- Conjeturas.- Un chañar convertido en lámpara.- Aparición de Macías.- Inspiración del gaucho.- Alrededores del toldo de Villareal.- Una cena.- Cumplo mi palabra.
Al llegar a la orilla del monte la oscuridad de la noche era completa.
No nos veíamos a corta distancia.
Seguíamos un camino enmarañado, cuyos surcos profundos y tortuosos comenzaban a abrirse como un gran abanico desplegado.
Hicimos alto; reconocimos la senda que debíamos tomar y combinamos un plan de señales para el caso de que alguien se extraviara en la espesura.
Era lo más factible.
Soplaba un viento fresco de abajo; grupos inmensos de pardas nubes, recorrían rápidamente el espacio, flotando como fantasmas informes por el piélago incoloro del vacío; los relámpagos brillaban como saetas de fuego, lanzadas —350→ del cielo a la tierra; el trueno rugía imponente y sus sordas detonaciones, haciendo temblar el suelo, llegaron hasta nosotros, como el estampido de lejanas descargas de cañón.
La tempestad era inminente.
Ya caían algunas gotas de agua; el viento silbaba, giraba, calmaba, volvía a soplar y remolineaba, azotando con ímpetu fragoroso el bosque umbrío.
Las tropillas se movían circularmente, de un lado a otro y el metálico cencerro mezclaba sus vibraciones con las armonías del viento.
Yo vacilaba entre seguir la marcha y campar.
Llamé a Camilo Arias y le pregunté:
-¿Qué te parece, lloverá?
Miró el cielo, siguió el curso de las nubes, le tomó el olor al viento y me contestó:
-Si calma el viento, lloverá, si no no.
-Entonces, ¿seguiremos?
-Me parece mejor, en el monte sufrirán menos los animales; porque si llueve caerá piedra.
-¿Y no se perderán algunos caballos?
-No se han de mover, los tendremos a ronda cerrada en alguna abra.
-¿Y has tomado la senda?
-Sí, señor.
-¿Estás cierto?
—351→-¡Cómo no!
-¿No te parece prudente que llevemos luces de señal?
-Sería bueno, señor.
-Bien pues, que hagan pronto unos manojos de paja y sebo.
Se retiró, volvió un momento después y me avisó que todo estaba pronto.
Nuestros paisanos hacen ciertas cosas con una rapidez admirable.
Las señales consistían en antorchas de pasto seco, atadas en la punta de unos palos largos.
-¡En marcha! -grité-, ¡y cuidado de apartarse de la senda, marchen en hilera; si alguno se separa y se extravía de dos silbidos, se le contestará con palmadas; sigan la luz!
Y esto diciendo me puse detrás de Camilo, que hacía de faro ambulante.
Desfilábamos, el huracán bramaba, tronchando los árboles; las baterías eléctricas fulminaban la negra esfera, con rápidas intermitencias, el rayo serpenteaba horizontalmente, de arriba abajo, en líneas rectas y oblicuas, descubriendo entre sombras y luz algunas remotas estrellas; el bronco trueno, en incesante repercusión, conmovía la masa aérea impalpable y el alma de los nocturnos caminantes se replegaba sobrecogida sobre sí misma, como cuando signos materiales visibles le auguran un peligro cercano.
Oyose un eco semejante al que saldría de las entrañas de la tierra si los que descansan en eternal reposo, —352→ exhalaran gemidos desgarradores de profunda desesperación.
Se repitió varias veces.
Unas veces parecía venir de atrás, otras de adelante, ya de la izquierda, ya de la derecha.
El camino daba interminables vueltas, buscando el terreno menos caudaloso y evitando los lugares más tupidos.
-Es una voz de hombre -me dijo Camilo.
-¿Se habrá perdido alguien?
-Silbaría, señor.
-¿Y entonces?
-¿Será algún indio?
-Puede ser que se haya encontrado con un tigre. ¡Les tienen tanto miedo!
El viento iba amainando, gruesas gotas de agua caían ya.
- Va a llover, señor -me dijo Camilo.
-Hagamos alto aquí.
Estábamos en un pequeño descampado.
Cesó el viento del todo, chocáronse dos nubes que seguían opuestas direcciones y simultáneamente se desplomó la lluvia, apagando las antorchas.
-¡Pronto! ¡pronto! que maneen las madrinas; todo el mundo de ronda -grité.
El agua caía a torrentes, nos veíamos unos a otros al —353→ fulgor de los relámpagos, las tropillas estaban quietas, no faltaba nadie.
El eco misterioso, se oía de vez en cuando, ora se acercaba, ora se alejaba.
Al fin pudieron percibirlo todos.
-No es voz de indio -dijo Camilo.
-¿Y qué es? -le pregunté.
Su oído era como su vista, jamás le engañaba. No me contestó, permaneció atento. Resonó el eco, ahogándolo un trueno.
-¿Qué es? -le pregunté.
-Déjeme, señor, un poco -me dijo.
No se oía nada. Enmedio de la luz del rayo, del trueno bramador, y del ruido monótono del agua, estábamos envueltos en un profundo silencio.
Volviose a oír el eco.
-Gritan -dijo Camilo.
-¿Qué cosa?
-Gritan no más, señor.
-¿Pero qué gritan?
-Gritan ¡eeeeeh!
-¿Será alguno que va arriando animales?
-No me parece, señor.
-¡Escucha! ¡escucha!
—354→El agua disminuía y el viento soplaba con fuerza de nuevo. El cielo se despejaba, las nubes se rarificaban, el rayo y el trueno se alejaban, refrescaba y un aire más puro y balsámico, dilatando los pulmones, anunciaba la bonanza.
Cesó la lluvia, se serenó el cielo, brillaron las estrellas, la luna asomó su rostro bello y el eco del que gritaba se oyó perceptiblemente.
-Es un cristiano -dijo Camilo.
-Contéstenle.
-¡Aaaaah! -hicieron varios a un tiempo.
-Yo... -pareció oírse otra vez.
No había duda, era un cristiano extraviado, en el bosque, quién sabe desde cuándo, que oía el cencerro de las madrinas y desesperado pedía ayuda.
-¿Quiénes? -gritaron unos.
-Por acá -otros.
Y en eso estábamos, sin poder percibir más que el eco de las últimas sílabas de lo que nos contestaban.
-Ha de ser algún cautivo que se ha escapado, y como oye cencerro, calcula que somos nosotros -dijo el capitán Rivadavia.
-Es verdad que ellos no usan cencerro -le contesté pareciéndome justísima su conjetura.
Los gritos misteriosos no resonaban ya.
Mandé silbar; lo hicieron varios a una.
No contestaron.
—355→Estábamos con el oído atento, cuando los resplandores de una llamarada brillaron de improviso, iluminando el cuadro que formábamos alrededor de un espinillo formidable y coposo.
El ingenioso Camilo, a fuerza de sebo y de paja, de soplar y soplar, había conseguido hacer fuego en la horquilla que formaba la extremidad del tronco de un carcomido chañar, medio carbonizado.
La luz debía verse de bastante lejos, a pesar de los árboles.
Varios a un tiempo gritaron:
-¡Aaaaah!
Una voz contestó algo que no se pudo comprender bien. Continuamos telegrafiando de esa manera; el improvisado fanal ardía y los ecos de mi gente se perdían por la selva.
De repente oyose una voz, que a varios nos pareció conocida.
-Es el doctor Macías -dijo Camilo.
Efectivamente era su voz, u otra tan parecida a la suya, que se confundían.
-¡Pronto! ¡pronto! salgan unos cuantos y hagan señas -ordené-, previniendo no perdieran de vista el fuego.
La voz seguía oyéndose.
-Es el doctor, señor -volvió a afirmar Camilo, añadiendo-: y viene con el caballo muy pesado.
-¿Y en qué conoces, hombre?
—356→-Si se oyen ya hasta los rebencazos que le da, oiga, señor, oiga.
Mi oído no era de tísico, como el suyo.
-¡Macías! ¡Macías! -grité.
-¡Lucio! ¡Lucio! -me contestaron.
Era él.
¡Por acá! ¡Por acá! -gritaban los hombres que acababa de destacar.
Macías se presentó, como nosotros, echo una sopa.
-¿Y qué es esto? -le pregunté.
-Me quedé atrás por despedirme de algunos conocidos; cuando salí de Leubucó, ustedes iban como a una legua, se divisaba muy bien el polvo, y no quise apurar mi caballo; subía yo al último médano, y ustedes llegaban a la orilla del monte; calculé mal el tiempo, oscureció y me perdí.
-¿Y de qué conocidos tenías que despedirte?
-De algunos indios que más de una vez me dieron de comer.
-¿Y de Mariano Rosas también te despediste?
-Por supuesto, no me ha tratado tan mal.
El esclavo no conoce su condición, sino cuando respira la atmósfera de la libertad, pensé y me dispuse a seguir la marcha.
En Carrilobo me esperaban con una cena en el toldo de Villareal.
—357→-Señor -me dijo Camilo-, el caballo del dotor está pesadón.
-Que lo muden.
Un instante después caminábamos.
Salimos del bosque y entramos en un campo quebrado y pastoso. Las martinetas se alzaban a cada paso espantando los caballos con el zumbido de su vuelo inopinado y rápido.
El cielo estaba limpio y sereno, la luna y las estrellas, brillaban como luces de diamante; de la borrasca no quedaban más indicios que unos nubarrones lejanos.
Lo mismo que luciérnagas en negra noche se divisaron unos fuegos.
A esa hora y en el desierto, era sumamente extraño.
El gaucho argentino tiene la inspiración de todos los fenómenos del campo.
De noche y de día es su elemento.
-Esos fuegos han de ser en un toldo; los vemos por la puerta o por alguna rotura de las paredes -dijo Camilo.
-¿Y en qué conoces? -le pregunté.
-En que la llama no se mueve porque no tiene viento.
Así conversábamos cuando nuestros caballos se detuvieron de improviso.
Habíamos llegado al borde de una zanja.
Observamos atentamente el terreno, teníamos al frente un gran sembrado de maíz.
—358→-Aquí es el toldo de Villareal -dijo el capitán Rivadavia.
-Se oyen ladridos de perros -dijeron otros.
Costeamos la zanja, en la dirección que indicó el capitán Rivadavia y dimos con otro sembrado de zapallos y sandías, nos costó hallar la rastrillada que conducía al toldo; pero guiados por los ladridos de los perros y por los fuegos, saliendo de un sembrado y entrando en otro, la hallamos al fin.
Llegamos al toldo.
Villareal, su mujer y su hermana nos esperaban.
Eran las diez y media.
Nos recibieron con el mayor cariño.
Yo no quería detenerme por lo avanzado de la hora.
Me instaron mucho y tuve que ceder.
Entramos en el toldo que era grande y cómodo, de techo y paredes pintarrajeadas.
Ardían en él tres grandes fogones.
-Señor -me dijo la mujer de Villareal-, lo hemos esperado hasta hace un momento con unos corderos asados, pero viendo que era tan tarde y que no llegaba, creímos que ya no sería hasta mañana y acaban de comérselos los muchachos, que ahora se están divirtiendo; no han quedado más que los fiambres y la mazamorra, ¡siéntense! ¡siéntense! están ustedes como en su casa.
Nos sentamos alrededor de uno de los fogones, y mientras nos secábamos y comíamos, mandé mudar caballos.
—359→Yo no tenía hambre, en cambio Lemlenyi, Rodríguez, Rivadavia, Ozaroski y los franciscanos parecían animados de un entusiasmo gastronómico.
Trajeron unas cuantas gallinas cocidas y una hermosa olla de mazamorra muy bien preparada, tortas hechas al rescoldo y zapallo asado.
En un extremo del toldo se oía el ruido de la chusma ebria; casi todos los nichos estaban vacíos; en el que estaba detrás de mí dormía una vieja.
Tenía la cabeza apoyada en un brazo arrugado y flaco como el de un esqueleto y descubría un seno cartilaginoso que daba asco.
La cena empezó.
La mujer de Villareal, viendo que yo no comía, me hizo una seña, se levantó y salió.
Salí tras de ella, y una vez a fuera me dijo, con aire confidencial y brillándole los ojos como sólo les brillan a las mujeres cuando un pensamiento picaresco cruza por su imaginación:
-Carmen lo espera.
-¿Y dónde está mi comadre?
-Allí.
Me indicaba un toldo vecino.
Llamé a un soldado para que me acompañara; lo confieso, tenía miedo de los perros, y mientras mis compañeros llenaban el precioso hueco del estómago fui a hacer la visita prometida.
El hombre debe tener palabra con las mujeres, aunque ellas suelen ser tan pérfidas y tan malas; a las cosas se hacen con algún fin.
—[360]→ —361→
Con quién vivía mi comadre Carmen.- Una despedida igual a todas.- Yo habría hecho igual a todas las mujeres.- Grupo asqueroso.- ¡Adiós!- Una faja pampa.- Arrepentimiento.- Trepando un médano.- Desparramo.- Perdidos.- El Brasil puede alguna vez salvar a los Argentinos.- Llegamos al toldo de Ramón.
Mi comadre Carmen vivía con su madre, su hija y un indio viejo, entre gallinas y perros.
Me esperaba, los demás dormían.
Conversamos de lo que nos interesaba y a la media hora nos separamos para siempre quizá.
Yo había cumplido mi promesa de visitarla, antes de salir de Tierra Adentro, ella la suya, comunicándome ciertas intrigas contra mí, que por una casualidad había descubierto.
Nuestra despedida, fue como todas las despedidas, triste.
Me dirigí al toldo de Villareal, pensando en lo que es la mujer.
—362→Me acordaba de lo que me habían hecho gozar y exclamaba interiormente: son adorables.
Me acordaba de lo que me habían hecho sufrir y exclamaba: son infames.
Estudiándolas y analizándolas, las hallaba físicamente perfectas; espiritualmente me parecían monstruosas.
¡Qué cabellos, qué ojos, qué boca, qué tez, qué gentileza tienen algunas!
Son hermosas como Níobe, dignas del amor, de un dios olímpico.
Cualquier mortal daría cien vidas por ellas si cien vidas tuviera.
Y muriendo, todavía encontraría dulce la muerte después de tan supremo bien.
¡Pero qué corazón tienen!
Son inconmovibles como las rocas, frías como el hielo, volubles como el viento, olvidadizas como la mentira.
¡Qué feas, qué desairadas son otras!
Nadie repara en ellas.
Pero acercaos a su lado, oídlas, tratadlas.
¡Qué alma tienen!
Son buenas como la caridad, dulces como los querubines, puras como las auras del elíseo.
Se puede vivir al lado de ellas y amar la vida.
¡Ah! Ellas nos hacen comprender que hay una belleza —363→ cuyos encantos el tiempo no destruye: la belleza moral.
¿Por qué han de ser tan lindas y tan malas; por qué tanta donosura, al lado de tanta perfidia a veces?
¿Por qué esos rostros angélicos y esos corazones satánicos?
¿Por qué han de ser tan repelentes y tan buenas; por qué tanta seducción oculta, al lado de tanta exterioridad desagradable?
¿Por qué esas caras defectuosas y esos corazones que son un dechado?
¿Por qué ha hecho Dios cosas tan contradictorias, como una mujer adorable y mala?
Si su poder es tan grande; ¿por qué lo que más amamos, ha de ser, como esas flores venenosas de ricos matices, susceptibles de fascinarnos con su mirada y de intoxicarnos con su aliento maldito?
¡Qué! ¿no bastaba que hubiera hombres malos?
Para completar el infierno de este mundo, ¿había acaso necesidad de que las mujeres fueran demonios?
Yo habría hecho iguales a todas las mujeres.
Las rosas, ¿no exhalan todas el mismo suavísimo perfume?
Las cosas bellas, deberían serlo en todo y por todo.
Soliloquiando así iba yo, cuando un murmullo humano, parecido a un gruñido de perros, llamó mi atención.
Me detuve, estaba a dos pasos del toldo de Villareal; —364→ puse el oído, oí hablar confusamente en araucano; miré en esa dirección y vi el espectáculo más repugnante.
Un candil de grasa de potro, hecho en un hoyo, ardía en el suelo; un tufo rojizo era toda la luz que despedía.
Bajo la enramada del toldo, la chusma viciosa y corrompida saboreaba con irritante desenfreno los restos aguardentosos de una saturnal que había empezado al amanecer.
Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos estaban mezclados y revueltos unos con otros; desgreñados los cerdudos cabellos, rotas las sucias camisas, sueltos los grasientos pilquenes; medio vestidos los unos, desnudos los otros; sin pudor las hembras, sin vergüenza los machos, echando blanca babas estos, vomitando aquellas; sucias y pintadas las caras, chispeantes de lubricidad los ojos de los que aún no habían perdido el conocimiento, lánguida la mirada de los que el mareo iba postrando ya; hediendo, gruñendo, vociferando, maldiciendo, riendo, llorando, acostados unos sobre otros, despachurrados, encogidos, estirados, parecían un grupo de reptiles asquerosos.
Sentí humillación y horror, viendo a la humanidad en aquel estado y entré en el toldo.
Mi gente estaba pronta.
Sólo Villareal, su mujer y su cuñada, no estaban ebrios.
Me esperaban con agua caliente y todo preparado para cebarme un mate de café.
Tuve, pues, que sentarme un rato.
—365→No siéndole posible acompañarme a Villareal hasta el toldo de Ramón, ni darme quien lo hiciera, porque toda su chusma estaba achumada, -lo que hacía que él no pudiese dejar sola su familia-, llamé a Camilo Arias y mientras yo tomaba unos mates, le hice que se informara del camino.
Villareal, como indio ladino, dio todas las señas del campo que debíamos cruzar; advirtió las rastrilladas que debían dejarse a la derecha o a la izquierda, los bañados caudalosos que debían excusarse; los médanos que debían rodearse, los que debían cruzarse trepando por ellos; los toldos y los sembrados que quedaban cerca de la morada del Cacique.
Una vez enterado Camilo de todo, me despedí de Villareal y su familia.
Nos abrazaron a todos con cariño, rogando a Dios en lengua castellana, que tuviéramos feliz viaje, y nos acompañaron hasta el palenque, pidiéndonos como lo hubieran hecho las gentes mejor criadas, mil disculpas por la pobrísima hospitalidad que nos habían dispensado.
Como la noche estaba tan hermosa, y no teníamos ningún monte que atravesar, mandé echar las tropillas por delante para que los animales montados, marcharan más ganosos.
Le previne a Camilo que cada diez minutos hiciera alto para que no nos fuéramos a extraviar, por no oír los cencerros, «¡en marcha!» -grité y partieron todos.
Yo me detuve un instante a encender un cigarro.
Encendiéndolo estaba, cuando una sombra se acercó a mi lado.
—366→Reconocí una mujer.
-Aquí vengo a traerle esto -me dijo, poniendo en mis manos un pequeño envoltorio de papel.
-¿Y qué es eso? -le pregunté.
-Es un recuerdo.
-¿Un recuerdo?
-Sí, una faja pampa, bordada por mí.
-Gracias, ¿por qué se ha incomodado?
Dio un suspiro y con acento conmovido y tono de reproche amable, exclamó:
-¡Incomodado!
-¡Adiós! -le dije, recogiendo mi caballo.
-¡Adiós! -me contestó tristemente.
-¡Adiós! ¡adiós! dijeron Villareal y su mujer.
-¡Adiós! ¡adiós! -repuse yo, y partí al galope, murmurando:
-Saben querer desinteresadamente y olvidar también.
No son ni ángeles, ni demonios.
Pero participan de las dos naturalezas a la vez. Cuando son buenas, no hay nada comparable a ellas; cuando son malas, son execrables.
Y, con todos sus defectos, sus contradicciones y sus veleidades, la existencia sin ellas, sería como una peregrinación nocturna por una tierra de hielo y bajo un cielo sin luz.
—367→Sí, todos exclaman tarde o temprano, después de tantos arranques frenéticos:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El cencerro de las tropillas me servía de guía; mi caballo iba brioso lo que le oía y rumbeaba al fin para la querencia.
Llegué al pie de un médano bastante elevado y me encontré con Camilo Arias que me esperaba.
Oyendo el cencerro y no viendo las tropillas, se me ocurrió que alguna novedad había.
-¿Qué hay? -le pregunté.
-Nada, señor -me contestó-, por precaución lo he esperado aquí; vamos a cruzar este médano, tiene muchas caídas y es muy fácil perderse.
-¡Bueno, adelante! ¡vamos! es mucho más de media noche; no perdamos tiempo -le dije.
Trepó al médano y le seguí. Los caballos hacían esfuerzos supremos para repecharlo, se enterraban hasta —368→ los hijares en la blanda y deleznable arena; pero subían poco a poco. Llegamos al borde de la cresta, y cuando yo creía trasmontar el obstáculo, me hallé con una hondonada profunda, de cuyo fondo manaba puro y cristalino un espejo de agua. Las tropillas bebían en él y la luna desde un cielo limpio y azul, iluminaba el agreste y poético paisaje.
Seguimos andando, subimos y bajamos.
De repente, a pesar de las precauciones tomadas Camilo Arias, me dijo:
-Señor, estamos perdidos.
-¡Alto! ¡alto! -grité, y contestándole a Camilo:
-Busca la senda, pues.
Echamos pie a tierra y esperamos.
Un momento después volvió el ecuestre piloto diciendo:
-Por allí va.
Marchamos.
La noche se iba toldando; parecía querer llover al entrarse la luna.
Caímos a un bañado salitroso y siendo tantos los rastros que lo cruzaban y los arbustos espinosos de que estaba cubierto, las tropillas se desparramaron.
Era una confusión, de todos lados sonaban cencerros y se oían los silbidos de los tropilleros repuntando los caballos menos amadrinados.
Nosotros mismos tuvimos que diseminarnos; las sendas eran muy tortuosas y los caballos no se seguían.
—369→El salitral blanqueaba como la mansa superficie de un lago helado; crujía estrepitosamente bajo los cascos de los cien caballos que lo cruzaban, hundiéndose aquí en el guadal, espinándose allí en las carquejías que tanto abundan en las pampas, espantándose de repente de los fuegos fatuos que como una fosforescencia errante corrían acá y allá.
La noche se encapotaba; la luna declinaba con sombría majestad por entre anchas fajas jaspeadas y las estrellas apenas alumbraban, al través del velo acuoso que cubría los cielos.
Crucé el bañado.
Camilo Arias no se había separado de mí.
Algunos habían pasado ya y esperaban en la orilla; otros estaban acabando de pasar.
Con las tropillas sucedía lo mismo, no estaban reunidas aún.
Esperé un rato y mientras tanto se buscó en vano el camino.
Viendo que no lo hallaban y que el capitán Rivadavia y otros no parecían, mandé quemar el campo, no se pudo por la humedad y falta de sebo; se dieron voces, nadie contestó; silbamos, silencio profundo.
Destaqué tres descubridores; a las cansadas volvieron dos, sin haber visto ni oído nada.
Faltaba el otro, y contestó de ahí cerca, hacía un rato que giraba perdido a nuestro alrededor.
La lluvia amenazaba volver a desplomarse por momentos.
—370→-Marchemos al rumbo -le dije a Camilo-, hasta que lleguemos a un campo más alto que este; los demás jinetes y caballos los hallaremos de día.
Marchamos.
Y marchando íbamos cuando ladraron perros.
-Allí hay un toldo -dijo Camilo.
Miré en la dirección que me indicaba, no vi sino tinieblas.
-Pues hagamos alto aquí y que vayan a averiguar donde queda el de Ramón -le contesté.
Despachó una pareja de jinetes.
Volvieron diciendo que íbamos mal; que el camino que daba a la izquierda, es decir, al poniente y que el toldo de Ramón estaba muy cerca, que en cuanto cruzáramos una cañada lo veríamos.
Cambiamos de rumbo y seguimos la marcha en la dirección indicada y a poca andar, caímos a un campo bajo, húmedo y guadaloso.
-Aquí debe ser la cañada -dijo Camilo-, ya debemos estar cerca.
Entre los extraviados iba un perro mío llamado Brasil, que después de haber hecho la campaña del Paraguay en el batallón 12 de línea, me acompañaba valientemente en aquella excursión.
Brasil era un sabueso criollo inteligentísimo, mezcla de galgo y de podenco de presa, fuerte, guapo, ligero, listo, gran cazador de peludos y mulitas, de gamos y avestruces, y enemigo declarado de los zorros, únicos con quienes no siempre salía bien.
—371→Todos le querían, le acariciaban y le cuidaban.
Los soldados conocían sus ladridos lo mismo que mi voz.
Cruzábamos la cañada, cuando se oyeron unos ecos perrunos.
-¡Ese es Brasil! -dijeron varios a la vez.
-Ahí ha de estar el capitán Rivadavia -dijo Camilo Arias.
Con efecto, guiados por los ladridos de Brasil, no tardamos en reunirnos a él.
Faltaban sin embargo algunos.
El capitán Rivadavia, con los que le seguían, después de haber buscado inútilmente su incorporación a mí, resolvió esperar allí y hacía un buen rato que me esperaba.
Seguimos la marcha y al entrar en unos vizcacherales, Camilo Arias me observó que debíamos estar muy cerca de algún toldo.
Las vizcachas auguran siempre una población cercana.
Corriéndolas Brasil, husmeó un rastro de jinetes y caballos.
-Por allí debe de ir Rufino Pereira, que era uno de mis asistentes de confianza que faltaba, con su tropilla -dijo Camilo al oírlo.
Un momento después oyéronse con más fuerza los ladridos de Brasil y de otros de su jaez.
—372→A no dudarlo, íbamos a llegar al toldo de Ramón o a otro.
Seguimos la dirección de los ladridos y al llegar a un gran corral, apareció Rufino Pereira, con su tropilla.
La madrina había perdido el cencerro en el carquiejal del bañado salitroso.
Estábamos en donde queríamos.
Me aproximé al toldo.
Salió un indio, me dijo que Ramón había estado en pie, con toda la familia, esperándome, hasta media noche con la cena pronta; que no se levantaba porque estaba medio indispuesto, que me apeara que aquella era mi casa, que me acomodase como gustara.
Eché, pues, pie a tierra, me instalé en un espacioso galpón, donde Ramón tenía la fragua de su platería, se acomodaron los caballos, se recogieron de la huerta zapallos y choclos en abundancia, se hizo fuego; cenamos y nos acostamos a dormir alegres y contentos, como si hubiéramos llegado al palacio de un príncipe y estuviéramos haciendo noche en él.
¡Cuán cierto es que el arte de la felicidad consiste en saber conformar los deseos a los medios y en desear solamente los placeres posibles!
—373→
El sueño no tiene amo.- El toldo de Ramón nada dejaba que desear.- Una fragua primitiva.- Diálogo entre la civilización y la barbarie.- Tengo que humillarme.- Se presenta Ramón.- Doña Fermina Zárate.- Una lección de filosofía práctica.- Petrona Jofré y los cordones de Nuestro Padre San Francisco.- Veinte yeguas, sesenta pesos, un poncho y cinco chiripaes por una mujer.- Rasgo generoso de Crisóstomo.- El hombre ni es un ángel ni una bestia.
Un proverbio negro dice: el sueño no tiene amo.
Todos dormimos perfectamente bien.
El cansancio nos hizo hallar deliciosa la morada del cacique Ramón.
Cuando yo me desperté eran las ocho de la mañana; mis compañeros roncaban aún con una expansión pulmonar envidiable.
Llamé un asistente, pedí mate y me quedé un rato más en cama gozando del placer de no hacer nada, placer tan combatido y censurado cuanto generalmente codiciado.
Según un amigo, pensador no vulgar y egregio poeta, no hacer nada es descansar. Así él sostiene que el día es hecho para eso y la noche para dormir.
—374→¡Lástima que un mortal de gustos tan patriarcales, que sería dichoso con muy poca cosa, se vea condenado como tanto hijo de vecino, a la dura ley del trabajo, cuando innumerables prójimos desperdician lo superfluo y aun lo necesario!
¡Qué hacer! El mundo está organizado así y el Eclesiastés que sabe más que mi amigo y yo juntos, dice:
|
El insensato tiene los brazos cruzados y se consume diciendo: Lleno el hueco de una mano, con reposo, vale más que las dos llenas, con trabajo y mortificación de espíritu. |
Con la luz del día examiné el lecho en que había dormido tan cómodamente, como en elástica cama a la Balzac, provista de sus correspondientes accesorios, almohadones de finísimas plumas y sedosos cobertores. Eran unos cueros de potro mal estaqueados y unas pieles de carnero, la cabecera un mortero cubierto con mis cojinillos.
Enseguida tendí la vista a mi alrededor.
En Tierra Adentro yo no había pernoctado bajo techumbre mejor.
El toldo del cacique Ramón superaba a todos los demás.
Mi alojamiento era un galpón de madera y paja, de doce varas de largo por cuatro de ancho y tres de alto.
Estaba perfectamente aseado.
—375→En un costado, se veía la fragua y al lado una mesa de madera tosca y un yunque de fierro.
Ya he dicho que Ramón es platero y que este arte es común entre los indios.
Ellos trabajan espuelas, estribos, cabezadas, pretales, aros, pulseras, prendedores y otros adornos femeninos y masculinos como sortijas y yesqueros.
Funden la plata, la purifican en el crisol, la ligan, la baten a martillo, dándole la forma que quieren y la cincelan.
En la chafalonía, prefieren el gusto chileno; porque con Chile tienen comercio y es de allí de donde les llevan toda clase de prendas, que cambalachean por ganado vacuno, lanar y caballar.
La fragua consistía en un paralepípedo de adobe crudo.
Tenía dos fuelles y se conocía que el día anterior habían trabajado; las cenizas estaban tibias aún.
En un saco de cuero había carbón de leña y sobre la mesa se veían varios instrumentos cortantes, martillos y limas rotas.
Los fuelles llamaron sobremanera mi atención por su extraña estructura.
Antes de examinar su construcción entablé un diálogo conmigo mismo.
-A ver -me dije; representante orgulloso de la civilización y del progreso moderno en la pampa-, ¿cómo harías tú un fuelle?
-¿Un fuelle?
—376→-Sí, un fuelle, no se llama así por la Academia española «un instrumento para recoger viento y volverlo a dar», ¿aunque habría sido más comprensible y digno de ella decir: un instrumento construido según ciertos principios de física, para recoger aire por medio de una válvula, y volverle a despedir con más o menos violencia, a voluntad del que lo maneje, por un cañón colocado a su extremo?
-Entiendo, entiendo.
-Y bien, si entiendes, dime, ¿cómo lo harías?
-¿Cómo lo haría?
-¡Sí, hombre, por Dios! parece que te hubiera puesto un problema insoluble.
-No digo eso.
-¿Entonces?
-Es que...
-¡Ah! es que eres un pobre diablo, un fatuo del siglo XIX, un erudito a la violeta, un insensato que no quieres confesar tu falta de ingenio.
-Yo...
-Sí, tú, has entrado en el miserable toldo de un indio a quien un millón de veces has calificado de bárbaro, cuyo exterminio has preconizado en todos los tonos, en nombre de tu decantada y clemente civilización, te ves derrotado y no quieres confesar tu ignorancia.
-¿Mi ignorancia?
-Tu ignorancia, sí.
-¿Quieres acaso que me humille?
—377→-Sí, humíllate y aprende una vez más que el mundo no se estudia en los libros.
Incliné la frente, me acerqué a la fragua, cogí el manubrio de ambos fuelles, los que estaban colocados en la misma línea horizontal, tiré, aflojé y se levantó una nube de ceniza.
Eran feos; pero surtían el efecto necesario, despidiendo una corriente de aire bastante fuerte para inflamar el carbón encendido.
Todo era obra del mismo Ramón; invento exclusivo suyo.
Con una panza de vaca seca y sobada había hecho una manga de una vara de largo y un pie de diámetro; con tientos la había plegado, formándole tres grandes buches con comunicación; en un extremo había colocado la mitad del cañón de una carabina y en el otro un tarugo de palo labrado con el cuchillo; el cañón estaba embutido en la fragua y sujeto con ataduras a un piquete. Naturalmente, tirando y apretando aquel aparato hasta aplastar los buches, el aire entraba y salía, produciendo el mismo efecto que cualquier otro fuelle.
Pensaba el tiempo que habría empleado yo con todos los recursos de la civilización, si por necesidad o afición a las artes liberales me hubiese propuesto hacer un fuelle; se me ocurría que quizá habría tenido que darme por derrotado, cuando un cautivo, blanco y rubio, de doce a catorce años, entró en el galpón y después de saludarme con el mayor respeto tratándome de usía, me dijo:
-Dice el cacique Ramón que si se le puede ver ya; que cómo ha pasado la noche.
—378→Le contesté que estaba a su disposición, que podía verme en el acto, si quería, y que había dormido muy bien.
Salió el cautivo y un momento después se presentó Ramón, vestido como un paisano prolijo, aseado que daba gusto verle; sus manos acostumbradas al trabajo, parecían las de un caballero, tenía las uñas irreprochablemente limpias, ni cortas ni largas y redondeadas con igualdad.
Yo estuve ceremonioso.
Al contrario, me trató como a un antiguo conocido, me repitió que aquella era mi casa, que dispusiera de él, me anunció que ya iban a traer el almuerzo, que más tarde me presentaría a su familia y me dejó solo.
Enseguida volvió, se sentó y trajeron el almuerzo.
Era lo consabido, puchero con zapallo, choclos, asado, etc.
Todo estaba hecho con el mayor esmero; hacía mucho tiempo que yo no veía un caldo más rico.
Durante el almuerzo hablamos de agricultura y de ganadería.
El indio era entendido en todo.
Sus corrales eran grandes y bien hechos, sus sementeras vastas, sus ganados mansos como ningunos.
Es fama que Ramón ama mucho a los cristianos; lo cierto es que en su tribu es donde hay más.
Una de sus mujeres, en la que tiene tres hijos, es nada menos que doña Fermina Zárate, de la Villa de la Carlota.
—379→La cautivaron siendo joven, tendría veinte años; ahora ya es vieja.
¡Allí estaba la pobre!
Delante de ella Ramón me dijo:
-La señora, es muy buena, me ha acompañado muchos años, yo le estoy muy agradecido, por eso le he dicho ya que puede salir cuando quiera volverse a su tierra, donde está su familia.
Doña Fermina le miró con una expresión indefinible, con una mezcla de cariño y de horror, de un modo que sólo una mujer observadora y penetrante habría podido comprender y contestó:
-Señor, Ramón es buen hombre. ¡Ojalá todos fueran como él! Menos sufrirían las cautivas. Yo, ¡para qué me he de quejar! Dios sabrá lo que ha hecho.
Y esto diciendo se echó a llorar sin recatarse.
Ramón dijo:
-Es muy buena la señora -se levantó, salió y me dejó solo con ella.
Doña Fermina Zárate no tiene nada de notable en su fisonomía; es un tipo de mujer como hay muchos, aunque su frente y sus ojos revelan cierta conformidad paciente con los decretos providenciales.
Está menos vieja de lo que ella se cree.
-¿Y por qué no se viene usted conmigo, señora? -la dije.
-¡Ah! señor -me contestó con amargura-, ¿y qué voy a hacer yo entre los cristianos?
-Pero reunirse a su familia. Yo la conozco, está en —380→ la Carlota, todos se acuerdan de usted con gran cariño y la lloran mucho.
-¿Y mis hijos, señor?
-Sus hijos...
-Ramón me deja salir a mí; porque realmente no es mal hombre, a mí al menos me ha tratado bien, después que fui madre. Pero mis hijos, mis hijos no quiere que los lleve.
No me resolví a decirle, déjelos usted; son el fruto de la violencia.
¡Eran sus hijos!
Ella prosiguió:
-Además, señor, ¿qué vida sería la mía entre los cristianos después de tantos años que falto de mi pueblo? Yo era joven y buena moza cuando me cautivaron. Y ahora ya ve. Estoy vieja. Parezco cristiana, porque Ramón me permite vestirme como ellas, pero vivo como india; y francamente, me parece que soy más india que cristiana, aunque creo en Dios, como que todos los días le encomiendo mis hijos y mi familia.
-¿A pesar de estar usted cautiva cree en Dios?
-Y él qué culpa tiene de que me agarraran los indios; la culpa la tendrán los cristianos que no saben cuidar sus mujeres ni sus hijos.
No contesté; tan alta filosofía, en boca de aquella mujer, la concubina jubilada de aquel bárbaro, me humilló más que el soliloquio a propósito del fuelle.
Una mujer, joven y hermosa demacrada, sucia y andrajosa se presentó diciendo con tonada cordobesa:
—381→-¿Usted será, mi señor, el coronel Mansilla?
-Yo soy, hija, ¿qué quiere usted?
-Vengo a pedirle que me haga el favor de hacer que los padrecitos me den a besar el cordón de Nuestro Padre San Francisco.
-Pues no, con mucho gusto, y esto diciendo llamé a los santos varones.
Vinieron.
Al verlos entrar la desdichada Petrona Jofré se postró de hinojos ante ellos y con efusión ferviente tomó los cordones del padre Marcos, después los del padre Moisés y los besó repetidas veces.
Los buenos franciscanos viéndola tan angustiosa, la exhortaron, la acariciaron paternalmente y consiguieron tranquilizarla aunque no del todo.
Sollozaba como una criatura.
Partía el corazón verla y oírla.
Calmose poco a poco y nos relató la breve y tocante historia de sus dolores.
Doña Fermina confirmaba todas sus referencias.
La vida de aquella desdichada de la Cañada Honda, mujer de Cruz Bustos, era una verdadera vía crucis.
La tenía un indio malísimo llamado Carrapí.
Estaba frenéticamente enamorado de ella; y ella resistía con heroísmo a su lujuria.
De ahí su martirio.
—382→-Primero me he de dejar matar, o lo he de matar yo, que hacer lo que el indio quiere, decía con expresión enérgica y salvaje.
Doña Fermina meneaba la cabeza y exclamaba:
-¡Vea qué vida, señor!
Yo estaba desesperado.
¿Qué otro efecto puede producir la simpatía impotente?
Nada podía hacer por aquella desdichada, nada tenía que darle.
Yo me quedaba sino lo puesto.
Ni pañuelo de manos llevaba ya.
Doña Fermina me contó que Carrapí no quería venderla para que la sacaran y que un cristiano por caridad la andaba por comprar.
El indio pedía por ella veinte yeguas, sesenta pesos bolivianos, un poncho de paño y cinco chiripaes colorados.
-¿Y quién es ese cristiano? -le pregunté.
-Crisóstomo -me contestó.
-¿Crisóstomo...?
-Sí, señor, Crisóstomo.
Crisóstomo era el hombre aquel que en Calcumuleu hubo de pasar a caballo por entre los franciscanos: que tanto me exasperó, que me dio de comer después y me relató su interesante historia.
—383→Está visto, los malvados también tienen corazón.
Bien dice Pascal.
El hombre no es un ángel ni una bestia.
Es un ser indefinible, hace el mal por placer y goza con el bien.
Enmedio de todo es consolador.
—[384]→ —385→
La familia del cacique Ramón.- Spañol.- Una invasión.- Despacho al capitán Rivadavia.- Cuestión de amor propio.- Buen sentido de un indio.- En Carrilobo soplaba mejor viento que en Leubucó.- Suenan los cencerros.- Atincar, véase bórax.- El hombre civilizado nunca acaba de aprender.- Me despido.- Cómo doman los bárbaros.- ¡Últimos hurraha!
Me invitaron a pasar al toldo de Ramón.
Dejé a doña Fermina Zárate y a Petrona Jofré, con los franciscanos y entré en él.
La familia del cacique constaba de cinco concubinas, de distintas edades, una cristiana y cuatro indias; de siete hijos varones y de tres hijas mujeres, dos de ellas púberes ya.
Estas últimas, y la concubina que hacía cabeza, se habían vestido de gala para recibirme.
¡No hay indio ranquel más rico que Ramón, como que es estanciero, labrador y platero.
Su familia gasta lujo.
—386→Ostentaba hermosos prendedores de pecho, zarcillos, pulseras y collares, todo de plata maciza y pura, hecho a martillo y cincelado por Ramón; mantas, fajas y pilquenes de ricos tejidos pampas.
Las dos hijas mayores se llamaban, Comeñé, la primera, que quiere decir ojos lindos, de come, lindo, y de ñe, ojos; Pichicaiun la segunda, que quiere decir boca chica, de pichicai, chico, y de un boca.
Se habían pintado con carmín los labios, las mejillas y las uñas de las manos; se habían sombreado los párpados y puesto muchos lunarcitos negros.
Tanto Pichicaiun, como Comeñé, tenían nombres muy apropiados; la una se distinguía por una boca pequeñita lindísima; la otra por unos grandes ojos negros llenos de fuego. Ambas estaban en la plenitud del desarrollo físico, y en cualquier parte un hombre de buen gusto las habría mirado largo rato con placer.
Me recibieron con graciosa timidez.
Me senté, Ramón se puso a mi lado, su mujer principal y sus hijas enfrente.
Las dos chinitas sabían que eran bonitas, coqueteaban como lo hubieran hecho dos cristianas.
Ramón es muy conversador, no me dejaban conversar con él; el lenguaraz trabucaba sus razones y las mías.
¡Qué maldita condición tienen nuestras caras compañeras!
Con su permiso diré, que son como los gatos: antes de matar la presa juegan con ella.
-¡Spañol! ¡Spañol! -gritó Ramón. El cautivo blanco y —387→ rubió se presentó. Recibió órdenes, se marchó y volvió trayendo cubiertos y platos.
Sirvieron la comida.
Yo acababa de almorzar. Pero no podía rehusar el convite que se me hacía. Me habría desacreditado.
Comí, pues.
El cautivo, no le quitaba los ojos a Ramón; este lo manejaba con la vista.
-¿Cómo te llamas? -le pregunté, creyendo que las palabras ¡Spañol! ¡Spañol! tenían una significación araucana.
-¡Spañol no contestó!
-Spañol -repetí yo, mirando a Mora y a Ramón alternativamente.
-Sí, señor, Spañol -me dijo Mora, así les llaman a algunos cautivos.
-Spañol -afirmó Ramón, que había entendido mi pregunta.
-¿Pero qué nombre tenías en tu tierra? -le pregunté al cautivo.
-No sé, se me ha olvidado; era muy chico cuando me trajeron -repuso.
-¿De dónde eres?
-No sé.
-¡Cómo no has de saber! ¿Te han prohibido que digas tu verdadero nombre y el lugar en donde te cautivaron?
-No, señor.
-Si no ha de saber nada, señor -dijo Mora-; por eso le —388→ llaman Spañol, hasta que sea más grande y le den nombre de indio.
-¿Y esa es la costumbre?
-Sí, señor.
-Pregúntele a Ramón, ¿qué quiere decir Spañol?
Ramón contestó:
-Spañol, quiere decir de otra tierra.
En esto estábamos, cuando el capitán Rivadavia se me presentó y hablándome al oído me dijo:
Que Crisóstomo acababa de llegar de Leubucó y que a su salida se decía allí que había habido invasión por San Luis.
Le pedí permiso a Ramón para retirarme, comunicándole la ocurrencia, me retiré y un momento después el capitán Rivadavia se separaba de mí con una carta bastante fuerte para Mariano Rosas.
Le exigía en ella el castigo de los invasores apoyándome en el Tratado de paz y le decía que en la Verde esperaba su contestación; que a la tarde estaría allí.
Ramón vino a hablar conmigo y me manifestó su disgusto por el hecho, me dijo que había de ser Wenchenao, calificándolo de gaucho ladrón y me preguntó que a qué hora pensaba ponerme en marcha.
Le dije que en cuanto medio quisiera ladear el sol, estilo gauchesco, que vale tanto como después de las doce.
Me hizo presente que entonces había tiempo de carnear una res gorda y unas ovejas para que llevara carne fresca.
—389→Le expresé que no se incomodara y me hizo entender que no era incomodidad sino deber y que, extrañaba mucho que Mariano Rosas me hubiera dejado salir de Leubucó sin darme carne.
En efecto, de allí habíamos salido con una mano atrás y otra adelante, resueltos a comernos las mulas.
Yo había hecho el firme propósito de no pedir que comer a nadie.
Era una cuestión de orgullo bien entendido en una tierra donde los alimentos no se compran; donde el que tiene necesidad pide con vuelta.
Trajeron una vaca gorda y dos ovejas, mandé a mi gente a carnearlas y entramos con Ramón en la platería.
El indio me hablé así:
-Yo soy amigo de los cristianos; porque me gusta el trabajo; yo deseo vivir en paz, porque tengo que perder; yo quiero saber si esta paz durará y si me podré ir con mi indiada al Cuero, que es mejor campo que este.
Le contesté:
-Que me alegraba mucho de oírle discurrir así; que eso probaba que era un hombre de juicio.
Añadió:
-Yo conozco la razón; ¿usted cree que no me gustaría a mí vivir como Coliqueo?40 ¡Pero cuando van los otros!
¡Están muy asustadizos! Es preciso que pase mucho tiempo para que le tomen gusto a la paz.
—390→Yo repuse:
-¿Entonces usted cree que es mejor vivir todos juntos y no desparramados?
-Ya lo creo -me contestó-, viviendo así tan lejos unos de otros, todo son perjuicios, no hay comercio.
Llegaron algunas visitas. Tuve que recibirlas. Entre ellas venía el padre de Ramón, un indio valetudinario y setentón. Me contó su vida, sus servicios, me ponderó sus méritos con un cinismo comparable solamente al de un hombre civilizado, me dijo que había abdicado en su hijo el gobierno de la tribu, porque Ramón era como él, me hizo mil ofertas, mil protestas de amistad y por último me pidió un chaquetón de paño forrado en bayeta.
Me avisaron que la carneada estaba hecha; mandé arrimar las tropillas y le previne a Ramón que ya pensaba marcharme, a lo cual contestó que yo era dueño de mi voluntad, que como había de ser si no podía hacerle una visita más larga y que iba a tener el gusto de acompañarme con algunos amigos hasta por ahí.
Le di las gracias por su fineza, le manifesté que para qué quería incomodarse, que no hiciera ceremonias, y me respondió que no había incomodidad en cumplir con un deber, que quizá no nos volveríamos a ver.
Yo no tenía qué replicar.
Pensé un momento para mis adentros, que en Carrilobo soplaba un viento mucho mejor que en Leubucó, como que Ramón no tenía a su lado cristianos que le adularan; que era el indio más radical en sus costumbres, el que me había recibido más a la usanza ranquelina, era el que se manifestaba a mi regreso más caballero y cumplido; —391→ y acabé por hacerme esta pregunta: ¿el contacto de la civilización será corruptor de la buena fe primitiva? Sentí el cencerro de las tropillas que llegaban, mandé ensillar y le dije a Ramón:
-Bueno, amigo, ¿qué tiene que encargarme?
-Necesito algunas cosas para la platería -me contestó.
-Yo se las mandaré -y esto diciendo saqué mi libro de memoria para apuntar en él los encargos, añadiendo- ¿qué son?
-Un yunque.
-Bueno.
-Un martillo.
-Bueno.
-Unas tenazas.
-Bueno.
-Un torno.
-Bueno.
-Una lima fina.
-Bueno.
-Un alicate.
-Bueno.
-Un crisol.
-Bueno.
-Un bruñidor.
—392→-Bueno.
-Piedra lipiz.
-Bueno.
-Atincar.
Ramón había ido enumerando las palabras anteriores, sin necesidad de lenguaraz, pronunciándolas correctamente.
Al oírle decir atincar, le pregunté:
-¿Atincar?
-Sí, atincar -repuso.
-Dígame el nombre en lengua de cristiano.
-Así es, atincar.
Iba a decirle: ese será el nombre en araucano; pero me acordé de las lecciones que acababa de recibir, de mi humillación en presencia del fuelle, de mi humillación ante doña Fermina, discurriendo como un filósofo consumado y en lugar de hacerlo, le pregunté:
-¿Está usted cierto?
-Cierto, atincar es, así le llaman los chilenos -y esto diciendo se levantó, se acercó a la fragua, metió la mano en un saquito de cuero que estaba colgado al lado de la orqueta de una tijera del techo y desenvolviéndolo y pasándomelo, me dijo:
-Esto es atincar.
Era una sustancia blanquecina, amarga, como la sal.
Apunté, atincar convencido que la palabra no era castellana.
—393→En cuanto llegué al Río 4.º uno de mis primeros cuidados fue tomar el diccionario.
La palabra atincar trotaba por mi imaginación.
Atincar hallé en la página 82, masculino, véase; bórax.
-¡Alabado sea Dios! -exclamé. Yo sabía lo que era bórax; sabía que era una sal que se encuentra en disolución en ciertos lagos, sabía que en metalurgia se la empleaba como fundente, como reactivo y como soldadura-. ¡Loado sea Dios! -volví a exclamar, que así castiga sin palo ni piedra.
Tanto que declamamos sobre nuestra sabiduría, tanto que leemos y estudiamos.
¿Y para qué?
Para despreciar a un pobre indio, llamándole bárbaro, salvaje; para pedir su exterminio, porque su sangre, su raza, sus instintos, sus aptitudes no son susceptibles de asimilarse con nuestra civilización empírica, que se dice humanitaria, recta y justiciera, aunque hace morir a hierro al que a hierro mata, que se ensangrienta por cuestión de amor propio, de avaricia, de engrandecimiento, de orgullo, que para todo nos presenta en nombre del derecho el filo de una espada, en una palabra, que mantiene la pena del talión, -porque si yo mato me matan-, que en definitiva, lo que más respeta es la fuerza, desde que cualquier Breno de las batallas o del dinero es capaz de hacer inclinar de su lado la balanza de la justicia.
¡Ah! mientras tanto, el bárbaro, el salvaje, el indio ese, que rechazamos y despreciamos, como si todos no derivásemos de un tronco común, como si la planta hombre —394→ no fuese única en su especie, el día menos pensado nos prueba, que somos muy altaneros, que vivimos en la ignorancia de una vanidad descomunal, irritante, que ha penetrado en la oscuridad nebulosa de los cielos con el telescopio, que ha suprimido las distancias por medio de la electricidad y del vapor, que volará mañana quizá -convenido-; pero que no destruirá jamás, hasta aniquilarla una simple partícula de la materia, ni le arrancará al hombre los secretos recónditos del corazón.
Todo estaba pronto para la marcha.
Me despedí de la familia de Ramón, cuyas hijas, apartándose de la costumbre de la tierra, nos abrazaron y nos dieron la mano, regalándoles sortijas de plata a algunos de los que me acompañaban.
Enseguida, marché, me acompañaban Ramón y cincuenta de los suyos al son de cornetas.
Ramón montaba un caballo bayo domado por él.
Parecía un animal vigoroso.
-Yo no soy haragán, amigo -me dijo-. Yo mismo domo mis caballos, me gusta más el modo de los indios que el de los cristianos.
-¿Y qué, doman de otro modo ustedes? -le pregunté.
-Sí -me contestó.
-¿Cómo hacen?
-Nosotros no maltratamos el animal; lo atamos a un palo; tratamos de que pierda el miedo; no le damos de comer si no deja que se le acerquen; lo palmeamos de a pie; lo ensillamos y no lo montamos, hasta que se acostumbra al recado, hasta que no siente ya cosquillas; después —395→ lo enfrenamos, por eso nuestros caballos son tan briosos y tan mansos.
-Los cristianos les enseñan más cosas, a trotar más lindo, nosotros los amansamos mejor.
Hasta en esto, dije para mis adentros, los bárbaros pueden darles lecciones de humanidad a los que les desprecian.
Ramón me había acompañado como una legua.
-Hasta aquí no más -le dije, haciendo alto.
-Como guste -me contestó.
Nos dimos la mano, nos abrazamos y nos separamos.
Su comitiva me saludó con un ¡hurrah!
-¡Adiós! ¡adiós! -gritaron varios a una.
-¡Adiós! ¡adiós! ¡amigo! -gritaron otros.
Y ellos partieron para el Sur, y nosotros para el Norte, envueltos en remolinos de arena que oscurecían el horizonte como negra cortina.
Mi cálculo era llegar a la Verde al ponerse el sol.
Llegué a un campo pastoso, hice alto un momento, la arena nos ahogaba.
—[396]→ —397→
A la vista de la Verde.- Murmuraciones.- Defecto de lectores y de caminantes.- Dos cuentos al caso.- Reglas para viajar en la Pampa.- La monotonía es capaz de hacer dormir al mejor amigo.- Dos polvos.- Suertes de Brasil.- Reproche de los franciscanos.- ¿Tendrán alma los perros?. Un obstáculo.
Los médanos de la Verde estaban a la vista, y es probable que, en mi caso, otro viajero no se hubiera detenido. Pero la experiencia es madre de la ciencia, y yo me reía de algunos de mis oficiales que, viendo el objetivo tan cerca, murmuraban: ¿Por qué se parará aquí este hombre?
Ellos no habían recorrido como yo cuatro partes del mundo, en buque de vela, en vapor, en ferrocarril, en carreta, a caballo, a pie, en coche, en palanquín, en elefante, en camello, en globo, en burro, en silla de manos, a lomo de mula y de hombre.
Es defecto de lectores y de caminantes apurarse demasiado.
Unos y otros debieran tener presente que la igualdad —398→ del movimiento produce en el espíritu el mismo efecto que hace en los aires la igualdad de la entonación.
Voltaire lo ha dicho.
|
L'ennui naquit un jour de l'uniformité. |
Lo que nos sucede cuando oímos leer en alta voz con excesiva rapidez olvidando la marcha más o menos mesurada del autor, la fuerza, energía o pasión del pensamiento, nos sucede también viajando en ferrocarril.
La velocidad de la locomoción no hace efecto porque es continua.
Siempre que oigo leer en alta voz muy aprisa, me acuerdo de un cuento, y cuando recorro a caballo las pampas argentinas me acuerdo de otro.
En una comedia de Sedaine, no estoy cierto si en Rose et Colas, hay una escena muy larga entre dos aldeanos, y cuentan las crónicas que los actores a fin de terminar cuanto antes el ensayo, se apuraban demasiado, y que no por eso la escena parecía más corta.
Consultando el autor a ver si se prestaba a hacer algunas supresiones, contestó:
|
Díganla más despacio y harán que parezca más corta. |
Sedaine tuvo, a no dudarlo, presente el dicho de otro poeta francés como él:
|
Dans tout ce que tu lis, hâte-toi lentement. |
Pues lo mismo sucede cuando se recorre un país a todo galope; todo parece lejos y nada se ve bien, se llega al término de la jornada abrumado de cansancio y sin haber disfrutado de los agradables espectáculos de la naturaleza.
—399→Y eso es cuando se llega, que a veces se queda uno en el camino.
Era una tarde, poníase el sol, un viajero ecuestre galopaba a toda brida por los campos.
Encontrose con un gaucho y le preguntó:
-¿A qué hora llegaré a tal parte?
-Si sigue al galope -le contestó-, llegará mañana; si marcha al trotecito llegará lueguito no más.
-¿Y cuántas leguas hay?
-Así como dos.
-¿Y cómo es eso; si está tan cerca, como he de tardar más, andando más ligero?
-¡Oh! -contestó el paisano, echándole una mirada de compasión al caballo de su interlocutor-; es que si lo sigue apurando al mancarrón ahorita no más se le va a aplastar.
Lo cual oído por el viajero hizo que recogiendo la rienda se pusiera al trote.
La aplicación de mis máximas, viajando en todas estaciones, de día y de noche, con buen y mal tiempo, por las vastas soledades del desierto, me ha dado siempre el mejor resultado.
He llegado a donde me proponía el día anunciado de antemano, sin dejar caballos cansados en el camino y sin fatigar física ni moralmente a los que me acompañaban.
Mi regla era inalterable.
Partía al trote, galopaba un cuarto de hora, sujetaba, seguía al tranco cinco minutos, trotaba enseguida otros —400→ cinco, galopaba luego otro cuarto de hora, y por último hacía alto, echaba pie a tierra, descansaba cinco minutos y dejaba descansar los caballos prosiguiendo después la marcha con la misma inflexible regularidad, toda vez que el terreno lo permitía.
Los maturrangos que me seguían se quejaban de que cambiara tanto el aire de la marcha y de las continuas paradas, primero, por falta de reflexión; segundo, porque a ellos una vez que el cuerpo se les calienta, lo que menos les incomoda es el galope. Pero los caballos más jueces en la materia que los que los montan, estoy cierto, que en su interior decían, cada vez que oían la voz de alto y la orden de saquen los frenos: ¡bendito sea este coronel!
Lo repito, viajando sucede lo mismo que leyendo.
Las lecturas más largas son esas en las que no hay alteración ni en la cadencia ni en la dicción.
El autor de la tragedia de Leónidas había invitado varios de sus amigos para leerles una nueva composición.
Nadie se hizo esperar.
A la hora convenida doce jueces selectos entre los que había algunos académicos, se hallaban reunidos ocupando cómodos sillones, y enfrente de ellos, con una mesa por delante el poeta.
La lectura empezó leyendo el mismo autor, que poseía el arte de hacer magníficos versos; pero que no sabía leer.
Leía con una voz sepulcral, monótona e invariable.
Durante la primera media hora la amistad soportó el suplicio, aplaudiendo los dos primeros actos.
—401→Terminaba el tercero, y como el autor no oyese la más leve muestra de aprobación, levantó la vista del manuscrito, y echando una mirada a su alrededor, encontró que el auditorio dormía profundamente.
Comprendiendo lo que había pasado, apaga las luces, y en lugar de continuar leyendo, se pone a declamar a oscuras el resto de la tragedia que sabía de memoria.
La lectura en alta voz y la declamación son dos artes diferentes.
Todos se despiertan exclamando: ¡bravo! ¡bravo!
El autor no se detiene, sus amigos creen que aquello es un sueño, que están ciegos, porque abren los ojos y nada ven, vuelven en sí después de un momento de espanto y la escena termina con esta enseñanza útil.
La monotonía es capaz de hacer dormir a los mejores amigos.
Mis oficiales no pensaban en nada de esto al censurar mi parada a la vista de los médanos de la Verde, como no pensaron en ocasiones anteriores qué habría sido de los pobres caballos y de nosotros mismos, si hubiéramos marchado en alas de la impaciencia siempre al galope.
Habríamos tardado más en llegar a Leubucó, más en salir de allí, más en volver al punto de partida y el trayecto lo hubiéramos hecho entre el sueño y la fatiga.
Que se acuerden de lo que les pasó, yendo de la Verde al fuerte Sarmiento y cuando en cumplimiento de mis órdenes tuvieron que hacer la marcha al trote, y nada más que al trote.
Todos querían galopar o tranquear.
—402→Los franciscanos clamaban al cielo.
La consigna era al trote y al trote se marchaba y las distancias parecían más largas y las horas eternas y todos se dormían y se llevaban los árboles por delante e interiormente exclamaban «malhaya el Coronel».
El Coronel tuvo sin embargo sus razones para dar esas órdenes; razones que no son del caso y que respondían a un sentimiento de prudencia previsora.
La parada no se efectuó únicamente por alterar la monotonía de la marcha, por hacer descansar los caballos. La diplomacia tuvo en ello gran parte.
Yo tenía motivos para retardar mi arribo a la Verde, en donde no quería detenerme, sino encontrarme en todo caso con el capitán Rivadavia, o con algún embajador de Mariano Rosas.
Cuando después de haber medido las distancias con el compás de la imaginación, el reloj me dijo que era hora de proseguir la marcha, mandé poner los frenos y cinchar.
Al tiempo de movernos descubriéronse a retaguardia dos polvos siguiendo la misma dirección de la rastrillada, siendo más pequeño el que estaba más cerca de nosotros, que el que remolineaba más lejos.
«Es uno que corre un avestruz», decían estos; «es uno que corre una gama», decían aquellos; «no es nada de eso -decía Camilo Arias-; es un indio que corre una cosa que no es animal del campo».
Mis oficiales y yo observábamos, haciendo conjeturas, y hasta los franciscanos que se iban haciendo gauchos, —403→ metían su cuchara calculando qué serían los tales polvos.
Ya estábamos a caballo.
Yo trepidaba; quería seguir y salir de dudas.
Camilo Arias cuya mirada taladraba el espacio, por decirlo así, hasta tocar los objetos, dijo entonces con su aire de seguridad habitual:
-Es un indio que corre un perro.
-Ha de ser Brasil que se ha de haber escapado -exclamaron varios a una.
Y los dos franciscanos:
-¡Pobrecito! ¡Cuánto me alegro!
Y esto diciendo, me miraron como reprochándome una vez más lo que había hecho en Carrilobo.
Mi pecado no era grande empero.
Estábamos conversando con Ramón en su toldo, cuando el valiente Brasil -hablo del perro-, vino mansamente, a echarse a mi lado, mirándome como quien dice; cuando nos vamos de esta tierra, meneando al mismo tiempo la cola como un plumero, como cuando con una sonrisa afable o con una palmada cariñosa queremos neutralizar el efecto de una frase picante.
No sé si lo he dicho; que Brasil a más de ser muy guapo, era un can gordo y macizo, de reluciente pelo color oro muy amarillo.
Pero sí, recuerdo haber dicho estando allá por las tierras de mi compadre Baigorrita, que los perros de los indios pasan una vida verdaderamente de perros. Siempre —404→ hambrientos, se les ven las costillas, tal es su flacura; parece que no tuvieran carne ni sangre; diríase al verlos, que son habitantes fósiles de las remotas épocas antidiluvianas, en que sólo vivían disecados por una temperatura plutoniana los enroscados durmonitas y los alados y cartilaginosos pterodáctilos de largo pescuezo y magna cabeza.
Ramón, enamorose de la magnificencia de Brasil, cuya gordura contrastaba con la estiptiquez de sus perros, lo mismo que un prisionero paraguayo con un morrudo soldado riograndés.
-¡Qué perro tan gordo, hermano -me dijo-, ¡y qué lindo! ¡y los míos qué flacos!
-No les dará de comer -hermano, le contesté.
-¡Pues no!
-¿Y qué les da de comer?
-Lo que sobra.
Lo que sobra, dije yo para mis adentros. Y sabiendo que los indios se comen hasta la sangre humeante de la res, pensé: yo no quisiera estar en el pellejo de estos perros, recordando que alguna vez había tenido envidia de ciertos perritos de larga lana y lúbricos ojos, que algunas damas de copete y otras que no lo son, adoran con locura, durmiendo hasta con ellos, tal es el progreso humanitario del siglo XIX; progreso que si sigue puede hacer que el año 2000 un perro se llame Monsieur Bijau, Mister Pinch o el Señor don Barcino.
Y dirigiéndome a mi interlocutor, repuse:
-Eso no basta.
Ramón contestó:
—405→-Es que son maulas estos míos. Usted podía regalarme el suyo para que encastara aquí.
¿Qué le había de decir?
-Está bueno, hermano -le contesté-, tómelo; pero hágalo atar ahora mismo porque de lo contrario no ha de parar en el toldo, se ha de ir conmigo.
Ramón llamó y al punto se presentaron tres cautivos.
Habloles en su lengua; quisieron ponerle un dogal al cuello, con un lazo que por allí estaba, más fue en vano.
Brasil mostraba sus aguzados y blancos colmillos, gruñía, se encrespaba, encogiendo nerviosamente la cola y los tímidos cautivos no se atrevían a violentarlo.
Me parecía que los desgraciados comprendían mejor que yo la libertad, y que no era por cobardía sino por un sentimiento de amor confuso y vago que respetaban al orgulloso mastín.
Juré yo mismo ser el verdugo de mi fiel compañero.
Brasil me miró cuando me levanté a tomar el lazo, echose patas arriba mostrándome el pecho como diciéndome: mátame si quieres.
Al atarle la soga en el pescuezo me miré en la niña de sus ojos que parecían cristalizados.
Y me vi horrible, y a no ser la palabra empeñada, me habría creído infame.
Brasil se dejó atar humildemente a un palo.
Intentó ladrar y le hice callar con una mirada severa y un ademán de silencio.
—406→Al abandonar el toldo de Ramón entré en él a despedirme de su familia.
El movimiento que reinaba, dijo claramente al instinto del animal que su libertad había concluido, viéndome salir sin él, prorrumpió en alaridos que desgarraban el corazón.
¡Quién sabe cuánto tiempo ladró!
Probablemente no se cansó de ladrar y Ramón cansado de sus lamentaciones le soltó viéndonos ya lejos.
Brasil se dijo probablemente también, viéndose suelto:
Ils vont, l'espace est grand, pero yo les alcanzaré, y se lanzó en pos de nosotros huyendo de aquella tierra donde los de su especie le habían hecho perder la buena opinión que tuviera de la humanidad.
Los dos polvos avanzaban sobre nosotros con celeridad.
Teníamos la vista clavada en ellos.
De repente, la nube más cercana se condensó y Camilo Arias gritó:
-¡Ahí lo volcan!
Lo confieso, persuadido de que era Brasil que venía hacia nosotros, las palabras de Camilo me hicieron el mismo efecto que me habría hecho en un campo de batalla ver caer prisionero a un compañero de peligros y de glorias.
Los buenos franciscanos estaban pálidos, mis oficiales y los soldados tristes.
El mal no tenía remedio.
—407→-Vamos -dije-, y partí al galope.
-¿Y qué lo dejamos? -exclamaron los franciscanos.
-Vamos, vamos -contesté-; y una idea fijó mi mente mortificándome largo rato.
¿Por qué me preguntaba pensando en la suerte de Brasil, no ha de tener alma como yo, un ser sensible, que siente el hambre, la sed, el calor y el frío, en dos palabras: el dolor y el placer sensual, lo mismo que yo?
Y pensando en esto procuraba explicarme la razón filosófica de por qué se dice:
Ese hombre es muy perro, y nunca cuando un perro es bravo o malo: Ese perro es muy hombre.
¿No somos nosotros los opresores de todo cuanto respira inclusive nuestra propia raza?
¿La moral será algún día una ciencia exacta?
¿Adónde iremos a parar, si la anatomía comparada, la fisiología, la frenología, la biología, en fin, llegan a hacer progresos tan extraordinarios, como la física o la química los hacen todos los días, tanto que ya no va habiendo en el mundo material nada recóndito para el hombre?
¿Qué le falta descubrir?
Por medio de la electricidad, de la óptica y del vapor ha penetrado ya en las entrañas de la tierra y en los abismos del mar hasta insondables profundidades; ha descubierto en los cielos remotos e invisibles luminares y su palabra recorre millares de leguas con mágica y pasmosa rapidez.
Soñando en esas cosas iba distraído, cuando mi caballo —408→ se detuvo en presencia de un obstáculo, no sintiendo ni el rebenque ni la espuela.
Estábamos al pie de los médanos de la Verde.
—409→
Otra vez en la Verde.- Últimos ofrecimientos de Mariano Rosas.- Más o menos todo el mundo es como Leubucó.- augurios de la naturaleza.- Presentimientos.- Resuelvo separarme de mis compañeros.- Impresiones.- ¡Adiós!- Un fantasma.- Laguna del Bagual.- Encuentro nocturno.- Un cielo al revés.- Agustinillo.- Miseria del hombre.
El lector conoce ya la Verde en cuyo hoyo profundo y circular, mana fresca, abundante y límpida, el agua dulce, y donde todos los que entran, o salen, por los caminos del Cuero y del Bagual, se detienen para abrevar sus cabalgaduras y guarecerse durante algunas horas bajo el tupido ramaje de los algarrobos, de los chañares y espinillos, que hermosean el plano inclinado, que en abruptas caídas, conduce hasta el borde de la laguna, cubierto de verdes juncos, de amarillentas espadañas y filosas totoras de semicilíndricas hojas, entre las cuales los sapos y las ranas celebran escondidos, en eterno y monótono coro, la paz inalterable de aquellas regiones solitarias y calladas...
Allí, hay sombra, fresca gramilla y perfumado trébol, —410→ durante las horas en que el sol vibra implacable sus rayos sobre la tierra; refugio durante las noches tempestuosas, en que las aguas se desploman a torrentes del cielo, leña siempre para encender el alegre fogón.
Yo coronaba con mi gente las crestas arenosas del médano, al mismo tiempo que en una dirección que formaba con la mía un ángulo recto, aparecía un pequeño grupo de jinetes viniendo de Leubucó.
Debe ser, dije para mis adentros, la contestación del capitán Rivadavia, y picando mi caballo, descendí rápidamente por la cuesta, recibiendo pocos instantes después, una carta suya, pues, en efecto, los que venían eran mensajeros de aquel fiel y valiente servidor.
Mariano Rosas había escuchado mi reclamo diplomático, y, a fuer de hombre versado en los negocios públicos, me ofrecía en cumplimiento del tratado de paz, perseguir, aprehender y castigar a los que, según mis noticias, habían andado malaqueando por San Luis, mientras yo tenía mis conferencias a campo raso con los notables de Baigorrita, de Mariano y de Ramón.
Promesas no ayudan a pagar; pero sirven siempre para salir del paso, y los indios incansables cuando se trata de pedir, no se andan con escrúpulos cuando se trata de prometer.
Más o menos el mundo anda así en todas partes, y los individuos, lo mismo que las naciones, encuentran todos los días en el arsenal de las perfidias humanas, pretextos y razones para faltar a la fe pública empeñada; y las muchedumbres en uno y otro hemisferio, se dejan llevar constantemente de las narices por los ambiciosos que las engañan y alucinan para explotarlas y dominarlas.
—411→Ayer era Napoleón III erigido en campeón de las nacionalidades, triunfador en Magenta y Solferino, en nombre de la Federación Italiana; hoy es Bismark en nombre del Germanismo al grito de la galofobia; mañana será otro Pedro el Grande en nombre del Panstarismo, valiéndose de la turbulencia Moscovita, de la ignorancia de los siervos y del fanatismo religioso.
En América hemos tenido a Rozas, a Monagas, a López.
Todos ellos supieron encontrar la palabra misteriosa y magnética para fascinar al pueblo.
La libertad y la fraternidad universal, siguen mientras tanto, siendo una bella utopía, una santa aspiración del alma y de hegemonía en hegemonía, dominados hoy por los unos, mañana por los otros, el hombre individual y el hombre colectivo, caminan por rumbos sangrientos quién sabe dónde...
La perfección y la perfectibilidad parecen ser dos grandes quimeras.
Rodamos a la aventura, y la mentira es la única verdad de que estamos en posesión.
Parece que Dios hubiera querido ponerle una gran barrera a la conciencia humana, para detenerla siempre que se atreve a penetrar en los tenebrosos limbos del mundo moral.
El sol se ponía majestuosamente, el horizonte estaba limpio y despejado; terso el cielo azul; sólo una que otra nube esmaltada con los colores del arco iris y suspendida a inmensas alturas, se descubría en la gigantesca bóveda; soplaba una brisa ricamente oxigenada, blanda y fresca; las espadañas se columpiaban graciosamente —412→ sobre su tallo flexible reflejándose en las claras aguas de la laguna, hasta humedecer en ellas sus albos penachos, como voluptuosas Náyades de bella y blanca faz, que al borde de la fuente empaparan las puntas de sus sueltos cabellos, mirándose distraídas y enamoradas de sí mismas, en el espejo líquido y sereno.
El cielo y la tierra con sus indicios seguros, auguraban una noche, apacible y un día tan hermoso como el que acababa de trascurrir.
Convenía pues aprovechar los pocos momentos de luz que quedaban.
No sé qué vago y falso presentimiento, oprimía angustiosamente mi pecho.
¿Era que iba a separarme de mis compañeros, de los que en aquella extraña peregrinación habían compartido conmigo todas las privaciones, todas las fatigas, todos los azares de que nos vimos rodeados, y que unas veces dominé con la paciencia, otras con la audacia y el desprecio de la vida?
¿O que habiendo basado el peligro, la imaginación se abismaba en sí misma absorta en la contemplación de sus propios fantasmas?
¿No os ha sucedido alguna vez después de uno de esos trances heroicos, en que se ve de cerca la muerte, con ánimo sereno, sentir algo como un estremecimiento, y tener miedo de lo que ha pasado?
¿No os ha sucedido alguna vez, luchar brazo a brazo con la muerte, vencer y experimentar enseguida, después que la crisis ha pasado completamente, un sacudimiento nervioso, que es como si un eco interior os dijese: parece imposible?
—413→¿No habéis corrido alguna vez a salvar un objeto querido al borde del precipicio, salvarle instintivamente, y mirándole sano y salvo, algo como un desvanecimiento de cabeza, no os ha hecho comprender que la existencia es un bien supremo, a pesar de las espinas que nos hincan y lastiman, en las esperanzas de la jornada?
¿No habéis estado alguna vez horas enteras a la cabecera de un doliente amado, dominado por la idea de la vida, mecido por los halagos de la esperanza, y al verle convaleciente, lívido el rostro, brillante la mirada, no os ha hecho el efecto del espectro de la muerte, y recién entonces habéis comprendido el terrible arcano que se encierra entre el ser y el no ser?
Entonces comprenderéis las impresiones de mi alma, tan distintas en aquel momento de lo que habían sido antes, en ese mismo lugar, cuando resuelto a todo sin previo aviso y desarmado, me dirigí al corazón de las tolderías seguido de un puñado de hombres animosos.
En el fondo del médano había ya como un crepúsculo, mientras que en sus crestas reverberaban todavía los últimos rayos solares.
Bandadas interminables de aves acuáticas, que se retiraban a sus nidos lejanos, cruzaban por sobre nuestras cabezas, batiendo las alas con estrépito en sus evoluciones caprichosas, y nuestras cabalgaduras después de haberse refrescado, chapaleaban el agua de la orilla de la laguna, se revolcaban, mordían acá y allá las más incitantes matas de pasto y relinchaban mirando en dirección al Norte, con las orejas tiesas y fijas como la flecha de un cuadrante que marcara el punto de dirección, cuando llamado a los buenos franciscanos y a mis oficiales les comunique que había resuelto separarme de ellos.
—414→El sentimiento de la disciplina no mata los grandes efectos, es mentira; pero hace que el hombre, reprimiéndose, se acostumbra a disimular todas sus impresiones hasta las más tiernas y honrosas.
Cuántas veces a causa de eso no pasan por seres sin corazón los que se hallan sujetos a las terribles leyes de la obediencia pasiva, a esas leyes que en todas partes mantienen divorciando al soldado con el ciudadano, que contra el espíritu del siglo permanecen estacionarias, como monumentos inamovibles de esclavitud, sin que la marea generosa que agita al mundo civilizado desde la caída del Imperio Romano, los haya conmovido, y, que, por eso mismo, hacen al soldado tanto más grande, cuanto mayor es la servidumbre que le oprime.
Al recibir aquellos la orden de formar dos grupos, de los cuales el más numeroso seguiría por el camino conocido del Cuero, y el más pequeño, encabezado por mí, tomaría el desconocido de la laguna del Bagual, algo como un tinte de tristeza vagó por sus fisonomías.
Nadie replicó, todos corrieron a disponer lo referente a la marcha nocturna. Pero yo comprendí que más de un corazón sentía vivamente separarse de mí; no sólo por esa simpatía secreta, que como vínculo, une a los hombres, sea cual sea su posición respectiva, sino por ese amor a lo desconocido y esa inclinación genial al combate y a la lucha, propia de las criaturas varoniles, que hace apetecible la vida, cuando ella no se consume monótonamente en la malicia y los placeres.
Cumplidas mis órdenes y escritas las instrucciones correspondientes en una hoja del libro de memorias del mayor Lemleny, se formaron los dos grupos determinados.
—415→Me despedí de este, de los franciscanos, de Ozarowzki, de todos en fin, repetí, como lo hubiera hecho un viejo regañón y fastidioso, varias veces la misma cosa, monté a caballo y eché a andar seguido de los cuatro compañeros que componían mi grupo.
El de Lemleny me precedía.
Los caballos que montábamos estaban frescos, de modo que trepamos sin dificultad a la cresta del médano, por la gran rastrillada del Norte.
Una vez allí, volvimos a decirnos adiós.
Lemleny y los suyos, tomaron el ramal de la derecha, yo tomé el de la izquierda, que seguía el rumbo del Poniente, y gritando todavía una vez más, «¡cuidado con galopar!»- le hice comprender a mi caballo con una presión nerviosa de las piernas en los hijares, que debía tomar un aire de marcha más vivo.
El entendido animal tomó el trote; mis dos tropillas pasaron adelante y el tan, tan, metálico del cencerro vibrando sonoro enmedio del profundo silencio de la pampa animaba hasta los mismos jinetes haciéndonos el efecto de un precursor seguro.
Relinchos fuertísimos iban y venían de un grupo a otro, como si los animales se dijeran: ¿por qué nos han separado?
Yo y los míos dimos vuelta varias veces, hasta que la distancia y las nubes de polvo, hicieron invisibles a los que trotaban sin interrupción al Norte, a fin de poder hacer su primer parada en Loncó-uaca, aguada abundante y permanente, buena para apaciguar la sed del hombre y de los animales.
—416→Probablemente ellos hicieron lo mismo que nosotros, varias veces mirarían atrás a ver si nos descubrían.
¡Valientes compañeros! -réstame aún decir antes de perderlos de vista del todo, que hicieron su travesía con felicidad, cumpliendo mis órdenes estrictamente, con bastante hambre y trotando consecutivamente dos días y dos noches, hasta llegar al fuerte «Sarmiento».
Los franciscanos sacudidos por el trote casi se deshicieron; a pesar de su mansedumbre, lo calificaban de infernal, repitiendo más de una vez durante el trayecto: ¿por qué no galopamos un poquito?
,Mis oficiales contestaban: primero, porque la orden es que la marcha se haga al trote; segundo, porque si galopamos no llegaremos en dos días.
El padre Marcos alegaba que su caballo era superior.
Los oficiales le decían por hacerlo rabiar un poco, cosa a la que creo no se opone la orden de nuestro reverendo padre san Francisco, también era superior el moro que maltrató usted la vez pasada.
Aquella marcha ha dejado recuerdos imperecederos en la memoria de los que la hicieron; y no hay ninguno de ellos que no esté de acuerdo con la teoría que he desarrollado en mi carta anterior, a propósito de las hablillas que tuvieron lugar cuando hice alto a la vista de la Verde.
Las sombras de la noche iban envolviendo poco a poco el espacio, los accidentes del terreno desaparecían entre las tinieblas, flotábamos en un piélago oscuro como el de la primera noche del Génesis -como dicen en la tierra-, estaba toldado, las estrellas no podían enviarnos su luz —417→ al través de los opacos nubarrones que a manera de inmensa sábana mortuoria, se habían extendido por el cielo.
Hacía algunas horas que trotábamos y galopábamos.
Un punto negro, más negro que la negra noche, aparecía a corta distancia, en las mismas dereceras de la rastrillada, alzándose como un fantasma colosal, y un ruido que no se oye sino en la pampa, a la orilla de las lagunas, cuando la creación duerme, íbase haciendo cada vez más perceptible.
Era que íbamos a llegar a la laguna del Bagual.
El fantasma ese era un médano cubierto de arbustos, el ruido peculiar, el cuchicheo nocturno de las aves, que murmuran sus inocentes amores, salvándose del inclemente rocío entre las pajas.
La laguna del Bagual es por este camino un punto estratégico como lo es por el otro la Verde: se seca rara vez, siendo fácil hacer brotar el agua por medio de jagüeles, y no tiene nada de notable, presentando la forma común de los abrevaderos pampeanos, la de una honda taza.
Cuando el desertor o el bandido, que se refugia entre los indios, sediento y cansado, zumbándole aún en los oídos el galopar de la partida que le persigue, llega a la laguna del Bagual, recién suspira con libertad, recién se apea, recién se tiende tranquilo a dormir el sueño inquieto del fugitivo.
Saliendo de las tolderías sucede lo contrario; allí se detiene el malón organizado, grande o chico, el indio gaucho que sólo o acompañado, sale a trabajar de su —418→ cuenta y riesgo, el cautivo que huye con riesgo de la vida.
Una vez en los médanos del Bagual, el que entra ya no mira para atrás, el que sale sólo mira adelante.
El Bagual es un verdadero Rubicón, no tanto por la distancia que hay de allí a las tolderías, cuanto por su situación topográfica.
Es que por el camino del Bagual entrando o saliendo jamás se carece de agua, de esa agua que es el más formidable enemigo del caminante y de su valiente caballo, en el desierto de las pampas Argentinas.
Al Sud, avanzando hacia las tolderías, Ranquileo y el médano Calzado ofrecen seguras aguadas y pasto, quedando sobre el mismo camino.
Era temprano aún, había galopado bien, y no teniendo por qué apurarme, seguí la marcha a ver si llegaba a Agustinillo antes de salir la luna.
Galopábamos, cruzando las sendas tortuosas de un monte espeso, cuando distinguimos cinco bultos a derecha e izquierda del camino.
-¿Qué es eso? -le pregunté a Camilo.
-Son caballos -me contestó.
-Pues arreemos con ellos -agregué.
Y esto diciendo formamos un ala y arrebatamos del campo los cinco animales, incorporándolos a las tropillas.
¿A quién pertenecían?
Aquella noche comprendí la tendencia irresistible de —419→ nuestros gauchos, a apropiarse lo que encuentran en su camino, murmurando interiormente el aforismo de Proudhon: «la propiedad es el robo».
Mora dijo:
-Han de ser de los indios.
Yo contesté:
-El que roba a un ladrón tiene cien días de perdón.
Contentos con tal hallazgo nos reíamos a carcajadas, resonando nuestros ecos por la espesura...
De repente oyéronse unos silbidos que llamando mi atención me hicieron recogerle las riendas al caballo y cambiar el aire de la marcha.
Los silbidos seguían saliendo de diferentes direcciones.
-Han de ser indios -dijo Mora.
-Qué indios -le pregunté.
-Los de la Jarilla.
-¿Y por qué silban?
-Nos han de haber sentido y no saben lo que es.
Mora me inspiraba confianza, hice alto; pero temiendo una celada, me dispuse a la lucha, haciendo que mis cuatro compañeros echaran pie a tierra.
Si son más que nosotros, me dije, pie a tierra somos más fuertes, y si no vienen con mala intención, se acercarán a reconocernos.
Efectivamente, apenas nos desmontamos, aparecieron siete indios armados de lanzas.
—420→La luna asomaba en aquel mismo momento como un filete de plata luminoso, por entre un montón de nubes.
-Háblales en la lengua -le dije a Mora.
Mora obedeció dirigiéndoles algunas palabras.
Los indios avanzaron cautelosamente soslayando los caballos.
Camilo Arias, con ese instinto admirable que tenía, dijo:
-Están con miedo.
-Háblales otra vez -le dije a Mora.
Obedeció este, habló nuevamente, y los indios se acercaron al tranco con las lanzas enristradas, haciendo alto a unos veinte metros.
-¿Con permiso de quién pasando? -dijeron.
-¿Con permiso de quién andando por acá? -les contesté.
-¿Ese quién siendo? -repusieron.
-Coronel Mansilla, peñí -agregué.
Y esto oyendo los indios, recogieron sus lanzas y se acercaron a nosotros confiadamente.
Nos saludamos, nos dimos las manos, conversamos un rato, les devolvimos los cinco caballos que les acabábamos de robar, pues eran de ellos, les dimos algunos tragos de anís, toda la yerba, azúcar y cigarros que pudimos; mi ayudante Demetrio Rodríguez les dio su poncho viendo que uno de ellos estaba casi desnudo y por último nos dijimos adiós, separándonos como los mejores amigos del mundo.
—421→-¿Qué indios son estos? -le pregunté a Mora.
-Son indios de la Jarilla -me contestó.
-Y ese que no hablaba, que estaba bien vestido y se tapaba la cara, ¿quién sería?
-Ese es Ancañao.
Ancañao era un indio gaucho que estando yo en Buenos Aires había hecho una correría muy atrevida por mi frontera, llegando hasta la laguna del Tala de los Puntanos, donde tomó e hirió malamente a un cabo del Regimiento 7.º de caballería, que llevaba comunicaciones para el Río 4.º.
En estas pláticas íbamos, cuando la luna rompiendo al fin los celajes que se oponían a que brillara con todo su esplendor, derramó su luz sobre la blanca sábana de un vasto salitral, de cuya superficie refulgente y plateada, se alzaron innumerables luces, como si la tierra estuviera sembrada de brillantes y zafiros.
Era un espectáculo hermosísimo; la luna, las estrellas y hasta las mismas opacas nubes, se retrataban en aquel espejo inmóvil, haciendo el efecto de un cielo al revés.
Las huellas de la última invasión que por allí había pasado, estaban aún impresas en el suelo cristalino.
Hice alto un momento, probé la sal y era excelente.
Los indios que viven más cerca de allí, la recogen en grandes cantidades y hacen uso de ella para cocinar, sin someterla a ninguna preparación previa.
Seguimos la marcha y un rato después estábamos en Agustinillo, campados al borde de una linda laguna y al abrigo de grandes chañares.
—422→Hice tender mi cama porque hacía fresco, lo más cerca posible del fogón, y mientras preparaban un asado, estando mis miembros fatigados y hallándonos completamente fuera de peligro, traté de echar un sueño.
¡Imposible dormir!
Mi mente, predispuesta a la meditación, no se dejaba subyugar por la materia.
Pensaba en las escenas extraordinarias que algunos días antes eran un ideal, se gozaba en la contemplación de ellas, y me decía en ese lenguaje mudo y grave con que nos habla la voz del espíritu en sus horas de reconcentración: la miseria del hombre consiste en ver frustradas sus miras y en vivir de conjeturas; porque la realidad es el supremo bien y la belleza suprema.
En efecto, entre el ideal soñado y el ideal realizado, hay un mundo de goces, que solo pueden apreciar, como es debido, los que habiendo anhelado fuertemente, han conseguido después de grandes padecimientos y dolores lo que se proponían.
¿La virtud y la felicidad son acaso otra cola que la ciencia de lo real?
Platón lo ha dicho hablando de lo Bello:
|
El alma que no ha percibido nunca la verdad, no puede revestir la forma humana. |
Pues, como el sabio, felicitémonos de que la verdad sea tan saludable, y de abrigar la esperanza de descubrir algún día la sustancia efectiva de todo; ¡para que todo no sea, símbolo y sueño!
—423→
| (Comte) | ||
| (Emerson) | ||
El sol no comenzaba aún a disipar el cristalino rocío, que una noche serena había depositado sobre la agreste alfombra de la Pampa, y ya galopábamos aprovechando la fresca de una lindísima mañana de abril.
Era necesario hacerlo así para no pasar otra noche en el camino.
Yo no tenía que contemplar tanto las cabalgaduras, como los que habían seguido por el camino del Cuero.
El itinerario del Bagual está sembrado de hermosas lagunas de agua dulce y permanente; en sus bañados vastísimos, hay siempre excelente pasto y en las profundas sinuosidades de un terreno quebrado y montuoso, sombra y leña.
—424→Dichas lagunas saliendo de Agustinillo hasta llegar frente a la Villa de Mercedes, sobre el Río 5.º, son: Overamanca, el Chañar, Loncomatro, la Seña; aquí se abren dos caminos, uno para el 3 de Febrero y otro para las Totoritas, las Acollaradas, el Corralito, el Macho-muerto, Santiago-Pozo, la Hallada, el Tala, el Bajo-hondo, el Guanaco, Sallape, Pozo de los avestruces y Pozo escondido.
Todas ellas presentan más o menos la misma fisonomía.
Aquellos campos desiertos e inhabitados, tienen un porvenir grandioso, y con la solemne majestad de su silencio, piden brazos y trabajo.
¿Cuándo brillará para ellas esa aurora color de rosa?
¡Cuándo!...
¡Ay! Cuando los ranqueles hayan sido exterminados o reducidos, cristianizados y civilizados.
¿Y cuántos son los ranqueles, de cuya vida, usos y costumbres he procurado dar una ligera idea en el trascurso de las páginas antecedentes?
De ocho a diez mil almas, inclusive unos seiscientos u ochocientos cautivos cristianos de ambos sexos, niños, adultos, jóvenes y viejos.
¿En qué me fundo para decirlo?
En ciertas observaciones oculares, en datos que he recogido y en un cálculo estadístico muy sencillo.
Las tres tribus de Mariano Rosas, de Baigorrita y de Ramón, que constituyen la gran familia ranquelina, cuentan los tres caciques principales susodichos, dos caciques menores, Epumer y Yanquetruz y sesenta capitanejos cuyos nombres son:
—425→Caniupau, Melideo, Relmo, Manghin, Chuwailau, Caiunao, Ignal, Tripailao, Millalaf, Quintunao, Nillacaoe, Peñaloza, Ancañao, Millanao, Pancho, Carrinamon, Cristo, Naupai, Antengher, Nagüel, Lefin, Quentreú, Jacinto, Tuquinao, Tropa, Wachulco, Tapaio, Caiomuta, Quinchao, Epuequé, Yanque, Anteleu, Licán, Millaqueo, Painé, Mariqueo, Caiupan, José, Manqué Manuel, Achauentrú Güeral, Islai, Mulato, Lebin, Guimal, Chañilao, Estanislao, Wuiliner, Palfuleo, Cainecal, Coronel, Cuiqueo, Frangol, Yancaqueo, Yancaó, Gabriel, Buta y Paulo.
Cada uno de estos capitanejos acaudilla diez, quince, veinte, veinte y cinco y hasta treinta indios de pelea.
Por indio de pelea se entiende el varón sano y robusto, de diez y seis a cincuenta años.
Tomando por término medio, que cada caudillo, cacique o capitanejo pueda poner en armas veinte indios, resultarían mil trescientos.
Efectivamente, esta cifra está en concordancia con lo que parece fuera de duda, a saber: que Mariano Rosas y Ramón tienen cerca de seiscientos indios de pelea y Baigorrita un poco más.
Esas ocho o diez mil almas ocupan una zona de tierra próximamente de dos mil leguas cuadradas, entre los 63º y 66º de latitud Sud; y los 35º y 37º de longitud este, cuyos límites naturales pueden determinarse así:
Al norte la laguna del Cuero; al sud, las puntas del Río Salado; al oeste este mismo río y al este la Pampa.
En ese vasto perímetro se hallan diseminados unos cuatrocientos o seiscientos toldos.
Cada toldo constituye una familia, que no baja nunca —426→ de diez personas, y no hay toldo en el que no se encuentre un cautivo o cautiva grande o chico.
Según este dato resultaría una población de cuatro a seis mil almas.
Pero nótese que el cálculo se basa en el mínimum de personas que forma la familia.
De consiguiente, suponiendo que el punto de partida cuatrocientos o seiscientos toldos fuese exagerado, siempre resultaría una población más o menos de cuatro a seis mil almas, desde que la cifra de diez personas por familia, es reducida.
Todos los toldos que yo he visto tenían de veinte personas arriba.
Ahora, siendo un principio estadístico, que cada diez mil almas suministran sin esfuerzo, mil útiles para el servicio de las armas, resulta que la cifra de mil trescientos indios de pelea es una hipótesis racional para determinar la población de los Ranqueles.
Sea de esto lo que fuere, la triste realidad es, que los indios están ahí amenazando constantemente la propiedad, el hogar y la vida de los cristianos.
¿Y qué han hecho estos, que han hecho los Gobiernos, qué ha hecho la civilización en bien de una raza desheredada, que roba, que mata y destruye forzada a ello por la dura ley de la necesidad?
¿Qué ha hecho?
Oigamos discutir a los bárbaros.
Conversando un día con Mariano Rosas, yo hablé así:
—427→-Hermano, los cristianos han hecho hasta ahora lo que han podido y harán en adelante cuanto puedan, por los indios.
Su contestación fue con visible expresión de ironía:
-Hermano, cuando los cristianos han podido nos han muerto, y si mañana pueden matarnos a todos, nos matarán. Nos han enseñado a usar ponchos finos, a tomar mate, a fumar, a comer azúcar, a beber vino, a usar bota fuerte. Pero no nos han enseñado ni a trabajar, ni nos han hecho conocer a su Dios. Y entonces, hermano, ¿qué servicios les debemos?
Yo habría deseado que Sócrates hubiese estado dentro de mí en aquel momento, a ver que contestaba con toda su sabiduría.
Por mi parte hice acto de conciencia y callé...
Hasta entonces había cumplido con mi deber, en mi humilde esfera, según lo entendía.
Pero mi conducta personal ni podía ni debía ser un argumento contra las humillantes objeciones del bárbaro.
No me cansaré de repetirlo:
No hay peor mal que la civilización sin clemencia.
Es el gran reproche que un historiador famoso le ha dirigido a su propio país, censurando su política, en la India como conquistador.
Los ranqueles derivan de los Araucanos, con los que mantienen relaciones de parentesco y amistad.
—428→Tienen la frente algo estrecha, los juanetes salientes, la nariz corta y achatada, la boca grande, los labios gruesos, los ojos sensiblemente deprimidos en el ángulo externo, los cabellos abundantes y cerdosos, la barba y el bigote ralos, los órganos del oído y de la vista más desarrollados que los nuestros, la tez cobriza, a veces blanco-amarillenta, la talla mediana, las espaldas anchas, los miembros fornidos.
Pero estos caracteres físicos van desapareciendo a medida que se cruzan con nuestra raza, ganando en estatura, en elegancia de formas, en blancura y hasta en sagacidad y actividad.
En una palabra, los ranqueles son una raza sólida, sana, bien constituida, sin esa persistencia semítica, que aleja a otras razas de toda tendencia a cruzarse y mezclarse, como lo prueba su predilección por nuestras mujeres, en las que hallan más belleza que en las indias, observación que podría inducir a sostener, que el sentimiento estético es universal.
Conversando con un indio cambiamos estas palabras:
-¿Qué te gusta más, una china o una cristiana?
-Una cristiana, pues.
-Y ¿por qué?
-Ese cristiana, más blanco, más alto, más pelo fino ese cristiana más lindo.
La conquista pacífica de los ranqueles, cuya fisononomía física y moral conocemos ya, para absorberlos y —429→ refundirlos, por decirlo así, en el molde criollo, ¿sería un bien o un mal?
En el día parece ser un punto fuera de disputa, que la fusión de las razas mejora las condiciones de la humanidad.
Cuando nuestros padres los españoles llegaron a América, ¿qué mujeres traían?
¿El Gobierno de la Metrópoli hizo con sus colonias lo que los Gobiernos de Francia e Inglaterra hicieron con las suyas?
¿Mandó a ellas cargamentos de prostitutas?
¿No tuvieron los conquistadores que casarse con las mujeres indígenas, entroncando recién entre sí, pasada la primera generación?
Y entonces, si es así, ¿todos los Americanos tenemos sangre de indio en las venas, por qué ese grito constante de exterminio contra los bárbaros?
Los hechos que se han observado sobre la constitución física y las facultades intelectuales y morales de ciertas razas, son demasiado aisladas para sacar de ellas consecuencias generales, cuando se trata de condenar poblaciones enteras a la muerte o la barbarie.
¿Quién puede decir cuál es el punto donde se ha de detener una raza por efecto de su propia naturaleza?
¿Cuál es el origen de verdades al alcance de ciertas razas, vedadas para otras?
¿Cuál es la clase de operaciones practicables, para los órganos de tal pueblo, que no conseguirá jamás practicar otro?
—430→¿Cuáles son las virtudes propias de tal o cual organización?
¿La frenología ha pronunciado acaso su última palabra?
¿Entre las razas reputadas más perfectibles, no se hallan naciones tan bárbaras, tan esclavas y viciosas como en las demás?
Nos horrorizamos de que entre los ranqueles se vendan las mujeres, y de que nos traigan terribles malones para cautivar y apropiarse las nuestras.
Y entre los hebreos, en tiempo de los Patriarcas, ¿el esposo no le pagaba al padre el mohar o precio de la hija?
Y entre los árabes, ¿la viuda no constituía parte de la herencia o de los bienes que dejaba el difunto?
Y en Roma, ¿no existía el coemptio, es decir la compra y el usus, o sea la posesión de la mujer?
Y en Germania, como lo muestra la ley Sajona, ¿no existían el mundium, y costumbres análogas?
Y los visigodos, ¿no tenían las arras especie de precio nupcial, que reemplazaba la compra pura y simple, recordando la vieja usanza?
¿Y los francos no pagaban el valor de las esposas a los padres que estos dividían con aquellas41?
Si hay algo imposible de determinar, es el grado de —431→ civilización a que llegará cada raza; y si hay alguna teoría calculada para justificar el despotismo, es la teoría de la fatalidad histórica.
Las grandes calamidades que afligen a la humanidad, nacen de los odios de razas, de las preocupaciones inveteradas, de la falta de benevolencia y de amor.
Por eso el medio más eficaz de extinguir la antipatía que suele observarse entre ciertas razas y en los países donde los privilegios han creado dos clases sociales, una de opresores y otra de oprimidos: es la Justicia.
Pero esta palabra seguirá siendo un nombre vano, mientras al lado de la declaración de que todos los hombres son iguales, se produzca el hecho irritante, de que los mismos servicios y las mismas virtudes no merezcan las mismas recompensas, que los mismos vicios y los mismos delitos no son igualmente castigados.
Por más que galopé tuve que dormir otra noche en el camino.
Al día siguiente temprano llegaba a orillas del Río 5.º.
Había andado doscientas cincuenta leguas, había visto un mundo desconocido y había soñado...
Las galas de abril embellecían el verde panorama de la Villa de Mercedes, donde los esbeltos álamos y los melancólicos sauces llorones crecen frondosos a millares.
El día estaba en calma, mi alma alegre.
Reímos sin inquietud cuando debiéramos estar taciturnos o gemir.
—432→¡Somos unos insensatos!
Y cuando tenemos un momento lúcido es para exclamar amargamente, ¡ay!...
Yo amo sin embargo el dolor, y hasta el remordimiento, porque me devuelve la conciencia de mí mismo.
FIN