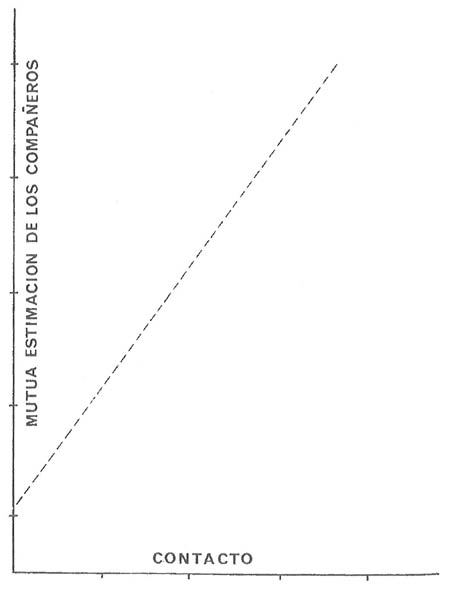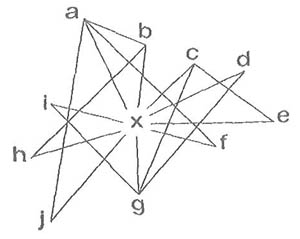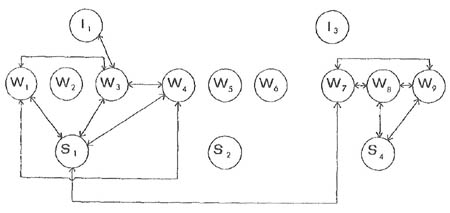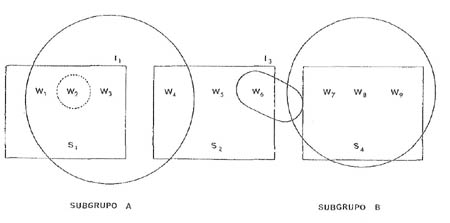En páginas anteriores glosé sumariamente la cuarta de las proposiciones contenidas en mi definición descriptiva de la amistad: «comunicación amorosa a través de dos modos singulares de ser hombre». He dicho además -verdad tan fundamental como obvia- que un hombre es persona desde su cuerpo y a través de su cuerpo; por tanto, recibiendo impresiones del mundo en torno y del propio cuerpo y actuando ejecutiva y expresivamente sobre el propio cuerpo y sobre el mundo en torno. Más aún cabe decir, como presupuesto y consecuencia de todo esto: un hombre es persona por obra de algo que en él trasciende la realidad material de su cuerpo -su intimidad personal, su libertad de donación y confidencia-, pero también «siendo» él de algún modo su cuerpo, no sólo «teniéndolo». Lo cual equivale a afirmar que si el hombre es amigo de su amigo desde más allá de su cuerpo, también lo es, y por modo necesario y constitutivo, con su visible y tangible realidad corporal, «siendo» y «teniendo» ese cuerpo suyo. Sin considerar atentamente este hecho que acabo de llamar obvio y fundamental, todo lo hasta ahora dicho acerca de la amistad sería una construcción mental tan abstracta como incompleta; meditación acaso verdadera o plausible, pero montada al aire.
¿Cómo el cuerpo humano condiciona la amistad? ¿Cómo facilita, dificulta o impide el ejercicio de la relación amistosa? Ante todo, por su naturaleza específica, por lo que de «humano» tiene nuestro organismo; y no sólo porque los instrumentos perceptivos, expresivos y ejecutivos de ese organismo nuestro -el ojo que ve, la boca que habla y sonríe, la mano que se apoya sobre el hombro del amigo- son de todo punto imprescindibles para que la comunicación interhumana se produzca, también porque en él hay sistemas y mecanismos, especialmente de índole neurofisiológica y endocrina, que regulan la agresividad, la apacibilidad y la socialidad del individuo; por tanto, de alguna manera, el ejercicio de su condición de amigo. Siquiera sea en esbozo, en el capítulo consagrado a la ascética de la amistad estudiaré tan sugestivo tema.
Pero además de poseer naturaleza «específica» -dicho de otro modo: además de ser universal y específicamente humano en cuerpo y alma-, cada hombre posee naturaleza «típica», esa que conjuntamente le dan su edad, su sexo, su raza y su biotipo o temperamento, y «personalidad» propia o carácter personal. Todo lo cual influye muy eficazmente sobre la existencia y la figura de la relación amistosa -¿no dijo acaso Montaigne, repitámoslo una vez más, que era amigo de La Boétie «porque él era él y porque yo era yo»
?- y obliga a diseñar una psicología o psicobiología diferencial de la amistad, como complemento y remate de la psicología general de ella antes expuesta.
Entre el modo específico de ser hombre -la condición humana en cuanto tal- y el modo singular de serlo -la personalidad propia o carácter individual- hay, por añadidura, modos típicos de la hominidad distintos de los orgánicos y psicobiológicos, edad, sexo, raza y biotipo, que poco antes señalé. «Típicos» son, en efecto, tanto los distintos modos o patrones -clase, profesión, grupo urbano, etc.- de nuestra conducta en la sociedad, como los distintos modos o estilos -helénico antiguo, romano, medieval, renancentista, ilustrado, romántico, etc.- de nuestra operación en la historia y los modos histórico-sociales stricto sensu, «vividuras», según el término de Américo Castro, en que nacionalmente se diversifica la vida humana: el español, el francés, el inglés, el alemán, el italiano, etc. ¿Quién negará que estas tres tipicidades de nuestra existencia, la social, la histórica y la histórico-social stricto sensu -en rigor, las tres son histórico-sociales- condicionan poderosamente el hecho y la concepción de la amistad entre hombre y hombre?
Pues bien: dejando para páginas ulteriores cuanto concierne a la tipificación social de la relación amistosa, en este capítulo voy a estudiar con algún rigor cómo las cinco principales determinaciones típicas de nuestra personalidad, la edad, el sexo, la raza, el temperamento o biotipo y la situación histórica, influyen adjetivamente sobre la real configuración de la amistad.
I.- Puesto que tan estrechamente se implican entre sí la realidad psicobiológica de la edad y la del sexo -sea varón o hembra un individuo humano, su sexualidad depende muy primariamente de su edad, y su edad, casi tan primariamente, de su sexualidad-, es necesario tratar de manera conjunta la varia influencia de uno y otra sobre la relación amistosa.
1.- Primer problema: ¿qué es la edad? Yo diría que la nota psicobiológica a que solemos dar ese nombre es, por lo pronto, dos cosas al parecer inconciliables entre sí: una realidad y una abstracción. Bajo forma de peso o bajo forma de vuelo, la edad es una inexorable realidad de nuestra vida. Somos niños, jóvenes, adultos o viejos, y lo somos tanto en la estructura de nuestro cuerpo como en las capacidades de nuestra alma; nada más ineludible y más real. Pero esta innegable realidad se halla unitariamente fundida con las restantes y no menos reales determinaciones típicas de la vida humana, el sexo, la raza, el biotipo, la situación histórica y la situación social. El adolescente que pasa ahora por delante de mí lo es ante todo por su edad cronológica y fisiológica; pero este individuo humano es el adolescente que realmente es siendo a la vez, por modo unitario, varón, ejemplar de la raza blanca, sujeto leptosomáticamente configurado, hippie de 1971 e hijo de una familia burguesa. En tal caso, ¿en qué consistirá eso de ser, sin más, «adolescente», adolescente a secas? ¿Qué habré de decir acerca de la adolescencia para que mi descripción convenga a los adolescentes de uno y de otro sexo, de todas las razas, de todos los temperamentos y biotipos, de todos los grupos sociales, de todas las situaciones históricas? Más precisamente: lo que los tratadistas clásicos de esta edad -Mendousse, Spranger, Carlota Bühler, Piaget, Schelsky- nos han dicho acerca de ella, ¿no será en alguna medida algo que sólo concierne a los adolescentes occidentales del siglo XX? En suma: para saber lo que genérica o humanamente es la adolescencia, ¿no serán necesarias, juntas, una mayor documentación descriptiva y una mayor abstracción conceptiva?
Vuelvo, pues, a lo que antes dije: la edad es a la vez una realidad vital y una abstracción mental. Enlazando sistemáticamente ambos puntos de vista, el de la descripción empírica y el de la abstracción conceptiva, y sólo a título de sumarísima introducción al problema que ahora estudio, diré lo siguiente:
- La edad es ante todo un modo de vivir condicionado por el tiempo transcurrido desde el nacimiento y unitariamente integrado por dos momentos distintos entre sí, uno de carácter orgánico o psicosomático y otro de orden biográfico, existencial o personal.
- El momento psicosomático de la edad consiste en el ocasional estado morfológico y funcional que en su transcurso cronológico van presentando los distintos órganos y sistemas del cuerpo, este mismo en su integridad y las diversas facultades de la vida psíquica.
- Llamo momento biográfico, existencial o personal de la edad al modo con que, por obra de esta, la persona contempla, entiende y estima el contenido y el curso total de su existencia, desde la aparición en el alma de una conciencia expresa de la personalidad propia -por tanto, desde la adolescencia, o acaso desde la infancia- hasta la previsión, siempre incierta e insegura, del propio morir.
- Habitualmente, la edad psicosomática y la edad existencial coinciden entre sí; pero hay no pocos casos en que una y otra discrepan de manera visible. En cualquier grupo social es posible encontrar individuos biológicamente jóvenes y biográfica o existencialmente viejos, junto a otros en que acontece lo contrario, que son viejos por su organismo y jóvenes por el temple vital de su alma.
- El curso cronológico de la vida humana puede ser dividido, cuando llega a ser completo, en cinco edades principales: la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la senectud.
Esto supuesto, y dejando aparte las cuestiones que en orden a nuestro problema puedan plantear la infancia -la edad en que todavía no se puede ser «amigo», en un sentido riguroso del término- y la adolescencia -la edad en que el hombre empieza a poder ser verdadero «amigo»-, vamos a examinar con alguna atención los matices diferenciales que la juventud, la madurez y la senectud introducen en la concreta realidad de la relación amistosa. Cuatro temas sucesivos, por tanto: la juventud y la amistad; la madurez y la amistad; la senectud y la amistad; la amistad entre las distintas edades.
2.- La juventud y la amistad, la amistad entre los jóvenes. Pero a todo esto, ¿qué es ser joven, qué es la juventud? Tratemos de dar las dos respuestas que la anterior distinción necesariamente exige.
Desde un punto de vista psicosomático, la juventud se halla caracterizada, lo sabemos, por el estado que durante ella habitualmente presentan el cuerpo en su conjunto, sus distintos aparatos y sistemas y las diferentes facultades anímicas: percepción sensorial, inteligencia, memoria, atención, afectividad, etc. Véase lo que a tal respecto dicen los libros que estudian la anatomía, la fisiología y la psicología de las edades. Algo hay que subrayar: la considerable importancia que la vida sexual, en una forma ya netamente diferenciada -ulterior, por tanto, a las etapas no diferenciadamente sexuales de la líbido-, y la sexualización de la vida entera, por otra parte, adquieren en el período juvenil de la edad humana.
Más nos importa a nosotros, sin embargo, el momento biográfico o existencial de la juventud. Desde este punto de vista considerada la vida humana, ser joven es creer que uno puede serlo todo, creer que uno puede comenzar a vivir de nuevo mañana mismo y hacer la vida ciegamente, inconscientemente apoyado sobre el suelo de estas dos hondas convicciones vitales. Muy aguda e ingeniosamente, y cuando ya distaba mucho de ser joven, el gran arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright escribió que «la juventud no es sino un estado de ánimo»
. A lo cual cabe responder que tal sentencia es muy cierta, pero que el hecho de descubrirla sólo parece posible cuando ya no se es joven. Más certero, aunque menos ingenioso sería decir que «la juventud es, entre otras cosas, un estado de ánimo»
; en mi opinión, ese que sumariamente acabo de indicar. Examinemos los tres términos de que su descripción está compuesta.
Creer que uno puede serlo todo. Más precisamente: todo lo que la situación histórica y social en que se existe ofrece como posible al deseo y la imaginación; en la nuestra, por ejemplo, ser médico, arquitecto, cosmonauta, hombre de ciencia, cantante psicodélico, escritor, misionero, donjuán..., todo. Lo cual indica que en el joven hay una relativa indistinción subjetiva entre la «posibilidad real» y la «posibilidad imaginada» de su propia vida, y no otra es la raíz psicológica de la fácil identificación del lector joven con los temas y los personajes de sus ocasionales lecturas: D'Artagnan o el Capitán Nemo, Rastignac o el Marqués de Bradomín. Desde Aristóteles viene diciéndose, con razón indudable, que en la juventud predomina ampliamente la esperanza sobre el recuerdo; a lo cual conviene añadir que, en estrecha concordancia con lo que acerca del «deseo de ser» acabo yo de indicar, la esperanza de los jóvenes suele llevar en sí un amplio coeficiente de indeterminación e incertidumbre. Salvo los casos en que existe una vocación personal muy precisa, el joven tiene más bien esperanza «de ser» -de ser lo que sea- que «de ser tal cosa»; lo cual posee parte muy considerable, pronto lo veremos, en la modulación juvenil de la relación amistosa.
Creer que uno puede comenzar a vivir de nuevo mañana mismo. Dos modos cardinales hay de recomenzar la vida: uno estrictamente moral, aunque, como todo lo tocante a la vida moral, no carezca de consecuencias somáticas, el arrepentimiento y la conversión; otro más íntegramente vital, el renacimiento hacia una meta nueva, la versión humana y biográfica de ese retorno al origen que los antiguos griegos llamaron «palingenesia». El arrepentimiento y la conversión se hallan, sin duda, condicionados por la vitalidad somática, pero pueden darse en cualquier edad; el renacimiento del que vitalmente dice «borrón y cuenta nueva», sin que el decirlo sea para él un grave drama, es, en cambio, patrimonio casi exclusivo de la juventud. Eurípides llamó a la naturaleza «inmortal y siempre joven»
, porque creía que había de durar siempre y porque la veía renacer con brío nuevo todas las primaveras.
De ahí el habitual curso biográfico de la conciencia de la muerte. Tres etapas pueden ser discernidas en él. El niño -para el cual no suele existir la idea de la muerte; en su mente, los muertos no pasan de ser desaparecidos que están «en otra parte»- empieza a dejar de serlo biográficamente cuando, entre otras cosas, descubre que hay muerte, que lo que ante él existe y vive deja alguna vez de existir y de vivir «para siempre». El joven tiene ya la conciencia de que él podría morir. «Supuesta tal situación, esa y no otra, yo moriría», piensa o siente a veces el joven. La muerte propia es concebida a través de un «si» condicional. El adulto, en fin, siente oscura e indistintamente que en cualquier situación él puede morir. La previsión de la muerte propia carece de «si» condicional y tácitamente adopta el modo ominoso y perturbador del «porque sí»: el imprevisto evento letal intra o extraorgánico que «porque sí» nos acecha a la vuelta de cualquier esquina.
Tercera nota del modo juvenil de ser hombre: existir de manera habitual ciegamente apoyado sobre las dos precedentes convicciones vitales. Por tanto, sin pensar en ellas, viviéndolas sin conciencia articulada, incluso sin conciencia expresa de su operante y vigorosa realidad en los senos de su alma. Sin que él mismo lo advierta, el joven existe como tal joven creyendo que puede serlo todo y que en cualquier momento es capaz de renacer a una vida nueva62.
Esta peculiar conciencia del propio existir se realiza de un modo a la vez psicobiológíco y social: psicobiológicamente, como turgencia vital, ímpetu y capacidad de recuperación; socialmente, dando realidad mundana -por tanto, hacia fuera- a esa soterrada o consciente vivencia del «poder ser». En dos formas cardinales alcanza expresión social esta vivencia. Por una parte, como tan claramente supo ver y decir Marañón, bajo forma de rebeldía; la cual, durante la juventud, constituye a la vez un hecho y un deber, porque todo joven, no más que por serlo, y sin mengua de otro deber que ya no es privativamente juvenil, la admiración generosa de lo excelente y admirable, debe sentirse en alguna medida defraudado ante aquellos con que social e históricamente él se encuentra; y no según el «Esto no es lo que pudo haber sido» del adulto añorante, sino según el «Esto no es lo que debe ser» del reformador puro y vigoroso. Por otra parte, la vinculación del joven con sus coetáneos en «grupos juveniles», «bandas» o «pandillas» -«barras», dicen los argentinos-, unas veces de carácter más bien fruitivo (la aventura colectiva del goce de la vida) y otras veces de índole más bien combativa (la lucha con lo que socialmente «es» en nombre de lo que socialmente «puede ser» o «debe ser»).
¿Necesitaré decir que desde la posguerra de 1918 -aparición de los ismos tras la ruptura de los anteriores cánones de la expresión artística, nueva arquitectura, nueva física, nueva filosofía, estilo deportivo del vivir, permanente situación crítica y conflictiva de la convivencia civil- se ha producido en el planeta una creciente juvenilización de la existencia social del hombre? «En comparación con los maduros y sensatos varones de treinta años que yo veía en mi infancia -escribía no hace mucho el psicólogo K. Cápik-, un cincuentón de hoy resulta un adolescente y un casquivano... Ya no hay veteranos de la vida; sólo se ven mozos más o menos cargados de años, y casi ningún venerable anciano»
. Para expresar el mismo hecho, yo suelo decir que en el mundo actual ya no hay jóvenes y viejos, tan solo hay jóvenes y enfermos. Tengamos presente esta flagrante realidad para entender los modos de la amistad en nuestro tiempo.
Y si así son los jóvenes y los que como tales viven, ¿cómo será la amistad entre ellos? A mi juicio, y considerada en su rasgo más central y característico, la amistad juvenil es una vinculación interindividual situada entre la camaradería y la amistad stricto sensu. Así lo manifiestan los dos modos cardinales de su realización, el social y el psicológico.
Desde un punto de vista social, la amistad juvenil tiene su forma más típica -no, naturalmente, su forma única63- en el «grupo amical» o, como dice el lenguaje cotidiano, en la «pandilla». Su sentido profundo, tanto en orden a la realidad de quienes constituyen el grupo como respecto del mundo en que este existe, se halla constituido por la coautoafirmación y la coautorrealización de sus miembros. Pero la intención concreta -indeliberada, casi siempre- en que ese sentido profundo se actualiza, posee de ordinario un carácter complejo y ambiguo, según prevalezca más o menos en su estructura uno de los tres siguientes motivos:
- El iniciático: Repitiendo de modo más o menos patente ciertos ritos de muchas sociedades primitivas, la pandilla juvenil posee con frecuencia un designio de iniciación respecto de los usos sociales propios de los «mayores», especialmente durante las épocas históricas que Ortega llamó «cumulativas»: aquellas en que la tradición posee una vigencia muy acusada.
- El agresivo: Siempre en alguna medida, pero de modo muy intenso y evidente en las épocas de crisis, el grupo amistoso juvenil lleva dentro de sí un designio de agresión contra los usos vigentes en la sociedad que le rodea. Dando sentido genérico a lo que históricamente fue un movimiento singular -el «asalto» de los jóvenes de la Alemania prerromántica contra la mentalidad de la Ilustración dieciochesca-, cabe decir que a la amistad juvenil le pertenece de manera constante, o por lo menos muy frecuente, un carácter Sturm und Drang.
- El fruitivo: el comunal goce de la vida a través del deporte, el baile, el erotismo, la diversión; el conjunto de actividades que la pedantería helenizante de los viejos profesores tudescos llamaba allotria.
A esta habitual realización social de la amistad entre los jóvenes corresponde su relativa peculiaridad psicológica. Puesto que la convivencia amistosa se halla ahora entre la camaradería y la amistad stricto sensu, el rasgo más característico de la convivencia en amistad, la confidencia, suele ser más bien colectiva o «de grupo» -los «secretos» propios de la pandilla- que estrictamente personal. No, no se trata de afirmar que sean excepcionales entre los jóvenes las amistades a deux; pero lo típico de aquella es, con todas sus consecuencias, el grupo. De ahí los dos siguientes rasgos psicológicos:
- La vinculación interindividual de los amigos jóvenes es más bien vital y anímica -por tanto, pasional64, externamente afectiva- que íntima y personal.
- Las relaciones amistosas juveniles suelen ser fluidas e inestables. La nota más propia y característica de la vida personal, la «apropiación» de lo vivido en el seno de la intimidad, es todavía débil y lábil mientras biológica o biográficamente dura la juventud.
Pero esta sumaria caracterización psicológica y social de la amistad juvenil, en lo que de juvenil tiene, quedaría gravemente incompleta sin tener muy en cuenta la tan considerable parte que en ella pone la sexualidad. Sin perjuicio de volver sobre el tema en el apartado subsiguiente, esbozaré en este el modo como la vida sexual condiciona la relación amistosa entre los jóvenes, cuando uno de los amigos es varón y el otro mujer.
El vigor sexual constituye una de las notas esenciales de la juventud; nada más evidente. Pero se cometería un grave error antropológico si sólo en la sexualidad genital se viese la realización del sexo, entendido este como diferencia psicobiológica -y a la postre, existencial- entre el varón y la mujer. Además de ser el nombre de la función erótico-reproductora y de la correspondiente y dual configuración morfológica y funcional del cuerpo humano, la sexualidad es una propiedad primaria y constitutiva de la vida entera del hombre65. Así comenzaron a verlo los románticos alemanes vocados a la Naturphilosophie, y así lo han visto luego, con mayor precisión conceptual y más rigurosa información científica, Feuerbach, Weininger, Steinach, Marañón, Ortega, Merleau-Ponty, Guitton y Marías. Este último ha tenido el acierto de distinguir nominalmente esas dos versiones reales de la sexualidad utilizando la posibilidad semántica que ofrecen dos palabras de nuestro idioma: «sexual» y «sexuado». En cuanto varón o hembra, el hombre -noción sobremanera abstracta- es en cada individuo un ente real a la vez sexual y sexuado. Por ser sexual, apetece eróticamente al individuo del otro sexo, se ayunta con él y se reproduce (o no se reproduce, si a tanto llega su industria). Por ser sexuado, todas sus actividades vitales -el movimiento, la percepción, la imaginación, el pensamiento- son viriles o femeninas. La vida de cada hombre se halla instalada en su sexo y posee -tal es el sentido de esa o- un carácter disyuntivo. Más aún, añadirían, completando a Marías, los románticos y Marañón, aquellos por la vía de la especulación, este otro por el camino de la observación científica: la vida de cada hombre posee un carácter polar, porque el individuo humano, además de ser varón o mujer, es también varón y mujer.
Quiere todo esto decir que, en su concreta realidad terrenal, el individuo humano -mejor: la persona humana- sólo puede vivir con plenitud su condición de hombre o acercarse en la medida de lo posible a tal plenitud, existiendo en habitual comunión física y espiritual con la persona de otro sexo que con él constituya una «pareja diádica» o una díada amorosa, y tal es la raíz antropológica y metafísica del enamoramiento. No es un azar que la experiencia mística, la más alta e intensa entre todas las que en el hombre manifiestan la aspiración a la total plenitud de su ser propio, adopte una forma más o menos sexuada cuando su titular la expresa en sentimientos y palabras; léase a esta luz, y no con mente crasamente psicoanalítica, la obra literaria de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y tampoco lo es que las dos palabras que más directa y expresivamente nombran la plenitud -los adverbios «siempre» y «todo»- sean tan frecuentes en el lenguaje de los enamorados. «La hipérbole -escribe finamente Guítton- es el lenguaje del sentimiento amoroso, diríjase este a Dios o a la criatura»
. Animal hyperbolicum he llamado yo, con cierta intención técnica, como se le llama animal rationale o animal instrumentificum, al individuo humano que en su conducta quiere hacer honor a su peculiaridad específica.
Pues bien: si el joven es un hombre juvenilmente sexual y sexuado, ¿cómo esta doble condición suya modula sus relaciones amistosas heterosexuales? Evidentemente, según dos formas básicas, el enamoramiento y la erotización, sea esta manifiesta o reprimida. Quede intacto para páginas ulteriores el tema de la conexión -no tan sencilla como a primera vista parece- entre el enamoramiento y la amistad. Limitémonos por el momento a descubrir las varias formas de la relación que durante la juventud existe entre la erotización y la amistad.
Fig. 1.- Aunque la curva no hace otra cosa que confirmar lo que sabe cualquier observador atento, he aquí, resumiendo las investigaciones de Moreno (1934), Hurlock (1949, 1950) y Kuhlen (1952), la variación, según la edad, en la preferencia de un compañero del otro sexo
La turgencia vital de la sexualidad durante la edad juvenil hace que la erotización de la vinculación amistosa heterosexual sea, mientras dura esa edad, un hecho inexorable. Entre jóvenes de distinto sexo -apurando las cosas, también entre no jóvenes- la llamada amistad «pura» o «platónica» no pasa de ser un pium desiderium o una utopía (fig. 1). Pero la forma en que esa ineludible erotización se realiza no es siempre la misma. Tres principales veo yo:
- La manifestación del eros sexual -de la libido, diría un psicoanalista-, como preámbulo del enamoramiento o como relevante parte integral suya. Con ello surge otra vez ante nosotros el viejo tema helénico de la relación entre el érôs y la philía. Más adelante lo examinaré, desde la idea de la amistad que ahora estoy exponiendo.
- El eros sexual como puro y simple erotismo: la amistad erotizada. ¿No es esta amistad la que hoy tan abiertamente prevalece entre los grupos heterosexuales, hippies o no, en que se realiza la convivencia juvenil? Pero en la concreta realidad de la amistad erotizada deben ser distinguidos varios modos típicos, según la diversa estabilidad y según la varia cualidad sentimental de la relación amistosa. Desde el punto de vista de la primera, la incontenible difusión de los términos ingleses ha dado en nuestro siglo vigencia punto menos que universal a dos expresiones, bajo las cuales hay otras tantas formas del trato erótico-amical de los jóvenes: el flirt, con su esencial ligereza e inestabilidad, y la relación steady o «fija» -sustantivada también como a steady-, por completo equivalente al «salir con», «Pepe sale con Pepita», de nuestro más reciente lenguaje coloquial. ¿Cómo no ver que en este «salir con» hay, erotizada desde el casi inocente chichisbeo dieciochesco hasta los más crudos y consumados términos sexuales, una auténtica relación amistosa? Y desde el punto de vista de la cualidad sentimental, es preciso distinguir entre el erotismo amicalizado (aquel en que la verdadera amistad es su meta, haya o no genuino enamoramiento) y la amistad erotizada (aquella en que, sin mutuo enamoramiento, el erotismo no pasa de ser simple expresión). Porque, respecto del mero erotismo, la verdadera amistad es siempre, hasta para las personas de alma hedonista y liviana, algo bastante más profundo y último, bastante más «fundamental».
- El eros sexual como libido reprimida. Muchas veces tal represión no pasa de ser un acto puramente externo y forzado: la represión de los jóvenes que con mayor o menor convicción creen que deben dominar sus impulsos sexuales y no pueden o no quieren hacerlo con eficacia. De ello resulta necesariamente una amistad heterosexual carente de naturalidad, larvadamente rijosa. En definitiva, una falsa amistad; porque ¿puede rectamente llamarse «amistad» a una relación en que las personas a quienes ella vincula no son capaces, por la razón que sea, de «mirarse a los ojos» con una mirada abierta y limpia? Pero cualquiera que sea la frecuencia de esa represión externa y forzada, es indudable que existe otra formalmente sublimadora, en el sentido freudiano y técnico de la palabra «sublimación». En tal caso, la radical energía libidinosa se trasmuta en sentimientos y operaciones cualitativamente diferentes de los que lleva consigo la pura sexualidad. Son, como Ortega y Ors a una dirían, las relaciones heterosexuales en que se ha cumplido la nada fácil y siempre amenazada transformación de la «carne» en «cuerpo». Y en el orden de la convivencia que ahora nos importa, el de la vinculación amistosa, las amistades por coimplantación de la existencia «en» la religión, el arte, el deporte, la vida científica o literaria, la acción política o social. Lo diré con términos que ya nos son familiares: las relaciones entre hombre y hombre -entre varón y mujer, en este caso-, en cuyo seno se articulan o se funden la camaradería y la amistad; relaciones en cuya realidad factual, acabo de decirlo, siempre se hallará más o menos próxima la posibilidad de cierta erotización y a cuya estructura -pronto lo veremos- necesariamente pertenece el dual carácter sexuado que les otorga la condición viril de una de sus partes y la condición femenina de la otra.
3.- La madurez y la amistad, la amistad entre personas adultas o -dicho con el frutal término tópico- maduras. Problema que, como el anterior, nos plantea otro previo, el de definir la madurez.
¿Qué es ser hombre adulto o maduro, qué es la madurez vital? Desde un punto de vista psicosomático -repetiré, aplicándola a ella, la fórmula antes usada-, el estado biológico que en esa edad presentan el cuerpo en su conjunto, sus distintos aparatos y sistemas y las diferentes facultades anímicas. Y desde el punto de vista que más nos importa ahora, el biográfico o existencial, una situación de la vida humana consistente en haber descubierto que algo o mucho de lo que uno podía ser ya no podrá serlo nunca, en saber que mañana ya no podrá uno comenzar a vivir de nuevo, en sentir, sin necesidad de pensar en ello, que la muerte puede llegar para uno en cualquier momento y «porque sí» y -como sabrosa contrapartida- en poseer más profunda, consciente y degustadoramente aquello que uno todavía puede ser o que todavía está siendo. Como en el caso de la juventud, examinemos una por una las distintas partes de esta sumarísima descripción:
Haber descubierto que algo o mucho de lo que uno podría ser ya no podrá serlo nunca. Cajal, por ejemplo, comienza como hombre de ciencia su madurez cuando descubre que tiene que optar entre ser bacteriólogo y ser histólogo; con otras palabras: cuando advierte con lucidez que decidiéndose a ser histólogo jamás podrá ser ya un operario de la bacteriología. Descartes es todavía joven cuando con palabras de Ausonio se pregunta: Quod vitae sectabor iter?
, «¿qué camino vital elegiré?»; e inicia su personal madurez cuando percibe que ese camino por él elegido ya es iter percursum, senda ya escogida y parcialmente recorrida. Como en el famoso poema de Poe, el estribillo de la madurez es un constante -aunque, por supuesto, sólo parcial- never more, «nunca más».
Saber que mañana ya no podrá uno comenzar a vivir de nuevo. Siguen siendo íntegramente posibles, desde luego, el arrepentimiento y la conversión, y no deja de ser parcialmente posible, pese a todo, el renacimiento biográfico, la vida hacia una meta nueva; pero -salvo excepciones- ese renacimiento y esta vita nuova siempre llevarán en su seno como hábito y lastre, en proporción mayor o menor, algo o mucho de la vida ya hecha y abandonada. Es inevitable el recuerdo de una tan hermosa como bien conocida estrofa de Antonio Machado:
|
Si el hombre adulto logra renacer ¿puede acaso ser clara y pura, como la del diamante, su nueva realidad? ¿Puede no llevar dentro de sí algo de la ceniza -o del barro, o del oro- de lo que antaño él fue?
Sentir sin pensar en ello que la muerte puede llegar para uno en cualquier momento. A la previsión de la muerte propia le falta ahora, ya lo dije, el «si» condicional; y -salvo que el sujeto se halle gravemente enfermo- esa previsión no adviene por obra de un sentimiento intravital, esto es, desde dentro de uno mismo y acerca de sí mismo, sino como resultado de una experiencia vital externa y, a la postre, estadística: porque así se lo hacen pensar a uno, aun sin recordarlas en su detalle, las esquelas mortuorias que diariamente aparecen en los periódicos.
Y en cuarto lugar, poseer de un modo más profundo, lúcido y degustador aquello que uno todavía puede ser o que todavía está siendo. Dos son, en efecto, las notas más esenciales y características del presente de la madurez, una conciencia plenaria de la realidad y la vivencia del todavía. La conciencia de la realidad propia del joven podría ser reducida a esta fórmula: «La vida es para mí real porque constantemente me dice: puedes ser». Cobra, por tanto, figura de «posibilidad real», y en la enorme amplitud de ese «poder ser» tiene su fundamento la frecuencia del idealismo y del utopismo en la edad juvenil. Pero, a la larga, esa fórmula no basta y hace falta descubrir junto a ella la verdad de esta otra: «La vida y sus contenidos son para mí reales porque mi experiencia me dice: para ti, algo es ya y algo ya no puede ser». En mí mismo y en lo que me rodea, algo es, algo puede ser y algo -o mucho- ya no puede ser; tal es para el hombre la clave completa de la realidad y, en quintaesencia, así es posible expresar el fruto de la experiencia vital de la madurez. Lo cual -como tan bien supieron ver Don Quijote, Machado y Unamuno- tiene su más ceñida y precisa traducción verbal en los adverbios «aún» y «todavía». «Aún hay sol en las bardas»
, dice Don Quijote al divisar un día las de su aldea, a esa hora en que el sol hace áureas todas las cosas que toca. «Hoy es siempre todavía»
, escribirá gnómicamente Antonio Machado. Y Unamuno añadirá en su Cancionero:
Es cierto: «Yo estoy siendo todavía» podría ser la fórmula del tiempo vital de la madurez, como complemento del vigoroso «Yo estoy y estaré siendo» de la juventud.
Esta autoafirmación temporal de la madurez, ¿podría quedar inerte frente a la autoafirmación temporal de la juventud en torno? En modo alguno; pero la reacción suele adoptar de hecho dos formas cardinales: entre muchos de los que han logrado el poder social y político y viven ejercitándolo y disfrutándolo, la resistencia irritada; y en los restantes -para ser justos, también en algunos de esos otros-, la animosa juvenilización que expresa el «todavía». Tal fue, hasta la vejez biológica de casi todos sus componentes, el sentido histórico y vital del «todavía» de la generación del 98. Y la antes mencionada juvenilización del mundo actual, ¿no es por ventura, en muy buena parte, la obra de otro «todavía» histórico, el «todavía» propio de unas generaciones sucesiva e indefinidamente afectadas por la gran crisis de Occidente a que la Primera Guerra Mundial dio tan sangrienta e irreversible explosión?
De todo lo cual, y en lo que a nuestro tema concierne, son resultado la nota esencial y fundamental de la relación amistosa entre los adultos y la doble forma -social, por una parte; psicológica, por otra- en que tal relación cobra su peculiar realidad empírica.
Esa nota fundamental es la definitiva personalización de la amistad, el preciso ajuste de esta a lo que sobre su esencia ha sido dicho en los tres capítulos precedentes. Por tanto, el sucesivo establecimiento -claro y consciente unas veces, tácito y prerreflexivo otras- de una clara distinción entre lo que en la convivencia es amistad stricto sensu y lo que en ella es simple camaradería; o, como algunos agudamente suelen hoy decir, el lúcido discernimiento vital entre las muy pocas «amistades verdaderas» y las varias «amistades modulares» a que necesariamente conduce la realización de la existencia en el mundo. Con gran nitidez hace el hombre adulto tal discernimiento entre las diversas vinculaciones de su vida: en modo alguno confundirá vitalmente su relación personal con un amigó íntimo y su trato funcional con personas a las que le unen -en unos casos con agrado y simpatía, en otros con indiferencia y hasta con secreto desagrado- sus intereses políticos, económicos o profesionales. Mas también sabe distinguir tosca o delicadamente, según sean su sensibilidad y su educación personales, lo que en una determinada vinculación amistosa es «amistad verdadera» y lo que en ella no pasa de ser simple «camaradería». Observe atentamente cada cual su propia conducta, si en verdad ha llegado a la plena madurez vital, o contemple, si ese no es su caso, la conducta de los hombres adultos que más de cerca le rodean.
Así personalizada y así depurada la relación amistosa, dos riesgos principales la amenazan: la rivalidad y la disensión. Aquella existe, por supuesto, entre los jóvenes; pero en ellos suele ser más bien laxa y superficial, porque se halla permanentemente envuelta o empapada por la antes mencionada conciencia del «poder ser». ¿Cómo ser enconadamente rival de otro hombre cuando la vida propia parece hallarse abierta a un futuro tan vario como inagotable? Más honda y tenaz, y por tanto más amenazadora para la amistad, es la rivalidad entre los adultos, porque la persona adulta debe; vivir férreamente atenida a todo lo que para ella ya es definitivamente y a todo lo que todavía puede para ella ser. Y por otra parte, la mutua disensión por motivos de índole ideológica, política o económica, con el riesgo inminente de que la relación amistosa se desgarre y no sólo se descosa, contra lo que Catón y Cicerón tan sensatamente antaño aconsejaron, ¿Cómo no recordar, ya que ha surgido el nombre de Marco Tulio, sus consideraciones acerca de la casi inevitable colisión entre la política y los negocios, por una parte, y la amistad, por otra? Por fuerza habré de volver sobre el tema en los capítulos subsiguientes.
Expresión sociológica de la amistad entre adultos es, ante todo, su simultánea y bien discernida pertenencia a «grupos amistosos» y a «grupos de intereses» (políticos, profesionales, etc.), más o menos coincidentes entre sí: esos grupos que llegado el caso sirven de mantillo y campo a las ocasionales relaciones diádicas -recuérdese lo dicho páginas atrás- en que con mayor o menor plenitud se actualiza la amistad genuina. Pero, con todo, ¿no es también cierto que en determinados momentos de «juventud residual» o de «juvenilización espontánea» estos grupos amistosos de los adultos pueden adoptar, lúdicamente unas veces, por tanto con una veta de autoironía en su expresión, más o menos gravemente en otros casos, los modos fruitivo o combativo que muestran de ordinario las agrupaciones amistosas de la juventud?
A esta figura sociológica de la amistad en la madurez le da nervio y sustancia su realidad psicológica. En la amistad auténtica, repetidamente lo he dicho, se integran la benevolencia, la beneficencia y la confidencia. Pues bien: llegada la madurez, esa benevolencia y esa beneficencia, el cariño y el favor a la persona del verdadero amigo, se hacen plenamente conscientes y son vividas como operaciones de genuina e íntima «apropiación»; y cuando la confidencia surge, llega a ser un acto enteramente personal; más aún, hasta adquiere carácter de verdadera confesión, tantas veces bajo una apariencia en la cual se funden o se solapan la gravedad y la ironía. Sea o no sea acción de aconsejar el tema del coloquio amistoso, la madurez es la edad en que va poco a poco prevaleciendo la profunda verdad psicológica y ética de un precioso poemilla de Antonio Machado acerca del consejo:
|
Porque, en efecto, la confidencia confesional del amigo -la experiencia de vivir en acto que su persona está «con» nosotros y «en» lo que a ella amistosamente nos une- es el mejor consejo que puede recibir una persona sensible, un hombre capaz de no agotar su realidad psíquica y moral en las funciones que socialmente ejecute en el mundo.
Dos palabras, en fin, acerca de la implicación entre la amistad y el sexo durante la edad adulta; pero, como en el caso de la edad juvenil, debe quedar en espera de su ocasión el delicado problema que a tal respecto plantea el enamoramiento en la madurez, sea este la prosecución de uno que ya hubiese nacido durante la juventud o el súbito fogonazo de un amor tardío. Va a limitarse nuestra sumaria descripción, por tanto, al tema de la erotización de la amistad.
¿En qué forma se erotiza la amistad heterosexual en la madurez? Sabiendo muy bien que la realidad a que se refiere tal interrogación posee infinidad de intríngulis, recovecos y matices, plenamente consciente, por tanto, de que con mi proceder voy a simplificar y esquematizar con exceso las cosas, me atrevo a decir, un poco aforísticamente, que esa forma es de ordinario «el juego erótico de un todavía». Hay casos en los cuales predomina lo que en la erotización de la amistad -que entonces suele ser más bien superficial- es su dimensión de «juego»; así acontece en tantos «discreteos erótico-sociales», sea el ámbito de estos el salón o la taberna, y sea su lenguaje el romántico de Chateaubriand o el sainetesco del «pobre Valbuena». Hay casos, en cambio, en cuya estructura es más importante el momento del «todavía»; no otra cosa acaece en las que suelen recibir el nombre de «aventuras privadas». La causa verdaderamente decisiva de tantos y tantos donjuanismos de la madurez, ¿no es acaso, me pregunto, la conciencia larvada o la conciencia patente de un «todavía sexual» en el alma -tal vez más en el alma que en el cuerpo- de su protagonista?
En cualquier caso, la erotización de la amistad durante la edad madura suele ser obra de voluntad antes que efecto de pulsión. En primer lugar, porque en tal edad es bastante más fácil la represión; en segundo, porque, de ordinario, la sexualidad ya ha encontrado entonces habitual cauce; en tercero, porque, con gran frecuencia, la plena realización biográfica de la vida personal que la madurez trae consigo -actividades profesionales, vocacionales, políticas, etc.- absorbe intensamente la atención del sujeto y polariza en esa dirección su vitalidad instintiva. Para no salir del campo de la instintividad más elemental, ¿cuántos no son, entre los que llenan los restaurantes de moda, los varones maduros en cuya vida la cupiditas coeundi ha sido ampliamente sustituida por la cupiditas edendi? «Como no fumo y en otros campos no llego a mucho, ya no tengo más gusto que el comer», me decía una vez, cuando su madurez declinaba, cierto vasco, lleno, por lo demás, de residual vitalidad orgánica. ¿Quiere esto decir que la amistad heterosexual, una amistad en verdad merecedora de este nombre, sea frecuente durante los años de la madurez? En España, al menos, creo que la respuesta debe ser negativa; y bien sabe Dios que en bien de mi país desearía equivocarme.
4.- La amistad y la senectud, la amistad entre los viejos. Tras este enunciado, la interrogación inevitable: ¿qué es la senectud? Dejando el complejo aspecto psicosomático del problema para los gerontólogos y geriatras al uso, atendiendo no más que a su costado biográfico o existencial, yo diría que ser viejo es verse obligado a vivir poseyendo sólo lo que uno ha sido y sentirse de continuo en el trance de optar, para seguir existiendo personal e históricamente, entre la captación aceptadora y hasta ilusionada de lo que están haciendo los que todavía no son viejos y el rechazo agrio, tal vez resentido, de cuanto es nuevo en la época a que se pertenece.
Pero no sólo frente a la obra ajena puede haber, durante la senectud, aceptación comprensiva o agria repulsa; también puede haberlas en la posesión de la propia existencia pasada. Más de una vez he contado la historia de la vieja que, duramente lacerada por el dolor de su cuerpo, día a día iba muriendo en un hospital de Buenos Aires. «Abuela, esto ya no es vivir», le dijo un joven interno, que quería ser compasivo y venía a ser cruel. «Sí, m'hijito, ya sé que esto no es vivir; pero ¡es tan lindo ver vivir a los demás!». La admirable viejecilla demostraba la nobleza de su persona contemplando con espiritual alegría un mundo que no era ya y ya no podía ser suyo y asumiendo con lúcida aceptación en su presente la quebrantada personalidad desde la cual aún era capaz de contemplar y estimar ese mundo inaccesible. Por contraste, ¿cuántos no son en torno a nosotros los viejos cuya conducta procede de un alma íntimamente roída por la amargura y el resentimiento?
Bien. Pese a todo, y salvo que el sujeto padezca alguna enfermedad incurable, no parece posible decir que en el mundo real exista hecha carne, carne exangüe y reseca, una «vejez pura»; quiero decir, una edad exclusivamente integrada por los adustos rasgos existenciales que acabo de señalar. Existir humanamente es siempre proyectar y esperar algo, y por tanto sentirse capaz de estas dos cosas: caminar hacia la novedad que se proyecta y espera, aunque esta no pueda ser sino módica y próxima, y asumirla luego como tal novedad en la trama diaria de la existencia propia. A la consciente ejecución de esta doble hazaña vital -poder avanzar personalmente hacia alguna novedad, ser luego capaz de incorporarla a la propia existencia -es a lo que sin duda se refería Pablo Picasso el día de su octogésimo aniversario, respondiendo a un invitado que ponderaba con tópico pasmo -«¡Qué joven está usted, maestro!»- la enorme vivacidad y el enorme poder de la mirada y el pincel del pintor: «¡Si supiera usted, amigo, cuántos años hacen falta para aprender a ser joven!». En plena senectud cronológica, la creadora o recreadora continuidad vital de la obra propia; por tanto, la perduración biográfica de una madurez que de alguna manera es todavía juvenil66. Bien rebasados sus noventa años, el mismo talante vital declaraba una vez ante mí don Ramón Menéndez Pidal: «Mire, Laín, desde hace algún tiempo la norma de mi vida y mi trabajo es esta: No hay joven que no pueda morir al día siguiente, ni viejo que no pueda vivir un año más»
. Como ellos, los viejos-jóvenes Sófocles, Tiziano, Fontenelle y Goethe; o bien, más próximos a nosotros en el espacio y en el tiempo, Manuel Gómez Moreno, Pau Casals, Teófilo Hernando y Américo Castro. A nadie será difícil aumentar esta serie de nombres con los de otros varones menos eminentes.
Entre estos dos modos de existir -la vejez añorante de cuantos no pasan de acomodarse con serenidad o con agrura a un mundo que sólo por aceptación puede ser suyo, la creadora senectud de quienes hasta la víspera misma de su muerte saben vivir en continuo crecimiento espiritual-, el cada vez más copioso estamento demográfico de los hombres que el atildado decir de otros tiempos llamaba «los ancianos». Se trata ahora de saber cómo puede y cómo suele ser la amistad entre ellos.
Lo más inmediato es pensar que los viejos se unen amistosamente entre sí para recordar con nostalgia el tiempo pasado -«Nuestros tiempos», según la frase tópica- o para juzgar, de acuerdo con los cánones estimativos de «esos tiempos», los sucesos integrantes del mundo que les rodea y las personas en que tales sucesos tienen sus protagonistas. Así acontece no pocas veces. Pero si el viejo mantiene despierta, aunque sólo sea bajo forma de curiosidad por la vida en torno, esa residual capacidad de proyección hacia el futuro que sumariamente he descrito -y el hecho dista de ser infrecuente entre los viejos sanos-, lo que entonces sucede es que una profunda e indeliberada preferencia vital le lleva a buscar la relación amistosa, e incluso la genuina amistad, entre las personas bastante más jóvenes que él. No tardaremos en descubrir el sentido que este hecho evidente posee.
Dos palabras, en fin, sobre las implicaciones entre la amistad senil y el sexo. Salvo excepción muy notoria, la vida sexual se extingue durante la senectud; pero la condición sexuada de la existencia perdura en ella, y así lo hacen patente, por modo contrapuesto, los dos más acusados estilos seniles de esa esencial y nunca extinta condición de nuestra vida: la erotización artificiosa y postiza en que incurren el «viejo verde» y la «vieja verde» -el grotesco disfraz de «sexo en activo» que tantas veces han caricaturizado los autores cómicos y los costumbristas- y la aceptadora, acaso irónica elegancia con que saben ser senectamente varones o senectamente mujeres los viejos en quienes la edad no se ha hecho causa de resentimiento. Échese la vista en torno, y bajo la juvenilización, tantas veces chillona, de la sociedad contemporánea, pronto se descubrirán los casos en que el carácter sexuado de la existencia humana se hace a la vez, por paradoja, más patente y delicado: aquellos en los cuales cobra realidad una amistad genuina entre dos viejos de distinto sexo. No, no es preciso que el anciano se vista o se pinte de verde para que la auténtica senectud -semper vivens et semper virens, como la encina, según el decir de los antiguos- sea a su manera verte vieillesse67.
5.- La tendencia de los viejos no decrépitos a buscar la amistad de personas más jóvenes que ellos -y en no pocos casos, la de los jóvenes a secas- ha puesto ante nosotros un problema que por fuerza hay que tratar, siquiera sea de manera concisa: el que plantea la relación amistosa entre personas de muy distinta edad. Tal amistad, ¿es realmente posible? Y si es posible, ¿cómo puede llegar a ser efectivamente real?
Una gran diferencia de edad -en términos histórico-vitales: la pertenencia a generaciones históricas netamente distintas entre sí-, no hace imposible, desde luego, la verdadera amistad, pero sí opone alguna dificultad a su nacimiento. No creo necesaria la aducción de datos estadísticos para afirmar quedas amistades más genuinas e íntimas se dan con máxima frecuencia entre personas de la misma generación. Desde Aristóteles se viene diciendo por todos que la «comunidad en el vivir» es el mejor suelo para la génesis de la amistad, y ninguna otra comunidad más eficaz, a este respecto, que la que establece el conjunto de hábitos estimativos y operativos comunes entre sí, procedentes a la vez del curso de la vida histórica y de la relativa coetaneidad de quienes juntos hacen y sufren esa vida, en que las «generaciones» tienen su consistencia. Viceversa: sin mengua del mutuo cariño e incluso la mutua admiración que puedan existir entre miembros de generaciones netamente distintas una de otra -netamente distintas, digo, porque a este respecto siempre habrá casos excepcionales y dudosos; la excepción y el matiz son ineludibles en todas las reglas biológicas e históricas-, la genuina vinculación amistosa entre ellos nunca será muy frecuente. Bajo la frase tópica de los que se jactan de su personal habilidad en el gobierno de su familia -«Para mis hijos, yo soy un amigo más»-, ¿cuántos padres llegan a ser real y efectivamente amigos de sus propios hijos? ¿Y de cuántos maestros puede por otra parte decirse que sean verdaderos amigos de sus discípulos? Lo cual no excluye que el cariño paterno-filial y la dilección discipular se acerquen mucho, en determinadas ocasiones, a ser indiscutible y muy auténtica amistad.
Para que esto acontezca es de todo punto necesario que en el carácter y en la conducta del «mayor» (padre, maestro, mayor a secas) y del «menor» (hijo, discípulo, menor a secas) se cumplan algunas condiciones. A mi modo de ver, he aquí las más importantes.
El «mayor» habrá de aceptar envolventemente -por tanto, con una bien ponderada mezcla de estimación sincera, cariño leal y leve ironía- la renovadora inquietud que la generación del «menor» haya traído al mundo y la relativa incomodidad que de esa inquietud pueda derivarse. Los olímpicos no pueden ser amigos de nadie, menos aún de los jóvenes; y vitalmente olímpicos son aquellos hombres cuya constitución psíquica y cuya conducta no realizan de alguna manera la bella metáfora orteguiana del cascabel biográfico: «Somos todos -debiéramos ser todos, más bien, porque algunos se empeñan en no serlo-, en varia medida, como el cascabel, criaturas dobles, con una coraza externa que aprisiona un núcleo íntimo, siempre agitado y vivaz. Y es el caso que, como en el cascabel, lo mejor de nosotros está en el son que hace el niño interior al dar un brinco para libertarse y chocar con las paredes inexorables de su prisión»
. Quién no sepa llevar dentro de sí, viva y operante, la «cordial pedrezuela» que es ese «niño interior» -quien, si ya es viejo, dirían los antiguos, no sepa serlo según el modelo del puer senex-, ese nunca podrá hacerse verdadero amigo de aquellos que para él sean jóvenes. Dos extremos contrapuestos y viciosos puede haber, a este respecto, en la conducta del «mayor»: la adulación al joven -por tanto, la táctica y a la postre torpe negación de sí mismo- y la irritación ante el joven; irritación que a veces expresa mala conciencia por algo que uno debió hacer antaño y no hizo, manifiesta otras la molestia del beatus possidens ante quienes le perturban el cotidiano goce de serlo y se proyecta algunas contra otros «mayores» que, como antaño Sócrates, no quieren aceptar un papel de simples «domadores de jóvenes»68.
El «menor», por su parte, habrá de mostrar frente al adulto o el viejo que en la realización de su propia existencia no quiere estar de vuelta sin antes haber estado de ida -actitud mental ante la cultura del ayer, incluso del ayer más próximo, tan frecuente hoy entre los jóvenes-, y que en consecuencia hay en él verdadera voluntad de aprendizaje y de perfección, no una cómoda, retórica y pseudoambiciosa decisión de partir en su vida desde cero; y deberá hacer patente, por añadidura, que sabe juzgar la realidad, o que por lo menos trata de hacerlo, sin atenerse a las etiquetas y los slogans que tantas veces constituyen todo el acervo intelectual e histórico de los «jóvenes disfrazados de joven». Si un adulto empeñado en hacer de los jóvenes meros aprendices de hombre se constituye en «adulto disfrazado de adulto», el joven terco en la negación del inmediato ayer o en la reducción táctica de este a un conjunto de slogans -preparados con frecuencia por quienes ya están muy lejos de la juventud-, no pasa de ser, a su vez, un «joven disfrazado de joven». No parece cosa necesaria indicar que cualquiera de estos dos disfraces, y mucho más la coincidencia de ambos, hace imposible el nacimiento de la amistad entre individuos pertenecientes a generaciones distintas entre sí.
Para que entre el padre y el hijo sea posible la génesis de una verdadera amistad o el acercamiento a ella, he aquí mi fórmula: «Menguado el padre que a partir de un determinado momento de su vida no sabe ir siendo hijo de sus hijos; menguado el hijo que a partir de un determinado momento de su vida no sabe ir siendo padre de sus padres»; expresión que puede muy bien ser transferida a la segunda de las formas típicas principales de la relación entre el adulto y el joven, la discipular, sin más que sustituir «padre» por «maestro» e «hijo» por «discípulo». Padre, claro está, sin «paternalismo», y maestro sin «magistralismo». Un médico culto y perspicaz, Jesús Calvo Melendro, ha tenido el acierto de describir bajo el nombre de «sunamitismo» -en recuerdo de la relación entre David y Abisag, la Sumanita de la Biblia (I Reyes, 1, 1-4)- la compleja necesidad vital que el viejo tiene de trato amistoso con jóvenes; compleja, digo, porque mucho más que psicosomática, como la tan pura y castamente térmica y vasomotora del relato bíblico, es biográfica y existencial, y tiene su más íntimo nervio en la radical tendencia del anciano no decrépito a entender desde dentro y seguir viviendo como «todavía suyo» el mundo en que continúa existiendo: de la mano del más joven puede así transitar por la novedad que le envuelve sin ser por ella arrollado o confundido. Pues bien; a mi modo de ver, este fecundo concepto debe ser ampliado en dos sentidos:
- Por una parte, en el orden de la cronología, porque la realidad del sunamitismo empieza a hacerse patente tan pronto como el parcial «ya no» de la experiencia de la madurez surge y se insinúa en los entresijos de la conciencia de uno mismo. «Ya no» y «todavía» son, como sabemos, las dos supremas expresiones adverbiales de la madurez biográfica; y uno de los principales recursos para luchar contra el «ya no» en favor del «todavía» consiste en el establecimiento de una relación más o menos genuinamente amistosa con hombres más jóvenes.
- Por otra parte, en el orden de la reciprocidad, porque cuando el sunamitismo llega a producirse, su plena realidad afecta también a la persona más joven. En esa relación, en efecto, el senior recibe del junior todo lo que acaba de ser indicado; pero, a su vez, el junior obtiene del senior algo sin lo cual no puede ser completa su vida: el recuerdo de lo que por su edad no ha podido él conocer y el consejo -ese consejo «que también es confesión» del penetrante poemilla de Antonio Machado- frente a lo que desde su edad él se propone realizar.
Sobre el suelo de un sunamitismo así entendido podrá nacer y nacerá a veces una amistad verdadera entre personas de edad muy distinta. ¿Cómo, por qué llega a producirse tal nacimiento, cuando de hecho se produce? Algo habrá que decir sobre el tema en el capítulo dedicado a la ascética de la amistad.
II.- Otras diferenciaciones típicas de la relación amistosa.
No contando la tipificación social stricto sensu, cinco son las principales determinaciones típicas de nuestra personalidad, decía yo antes: la edad, el sexo, la raza, el temperamento o biotipo y la situación histórica. Todas ellas, no sólo la edad vital, modulan la realización concreta de la amistad. ¿Cómo? Siquiera sea muy sumariamente, trataré de dar el esbozo de una respuesta.
1.- Amistad y sexo. En cuanto parte integral de la edad, la influencia de la sexualidad sobre la estructura y el estilo de la relación amistosa ha aparecido explícitamente ante nosotros en las páginas precedentes. Pero si el sexo, en cuanto que modo psicobiológico de ser, afecta de alguna manera a la totalidad de la vida personal del hombre -si el individuo humano, además de ser un ente «sexual», es un ente «sexuado»-, ¿no habrá, independientemente de la edad, aunque siempre condicionados por ella, un «modo radicalmente masculino» y un «modo radicalmente femenino» de la amistad? La respuesta afirmativa parece obvia y debe ser inmediata. Esa obviedad, sin embargo, alberga en su entraña un delicado problema: deslindar lo que en la virilidad y en la femineidad es «naturaleza primera» (dentro del pensamiento filosófico de Zubiri: conjunto de notas primariamente constitucionales en la concreta realidad del varón o de la mujer) de aquello que en una y otra no sea sino «sociedad» e «historia». Más brevemente: discernir en qué medida es verdadera «constitución» o es simple «rol histórico-social» lo que a primera vista nos parece «esencial» o «típico» en la conducta del varón y en la de la mujer. O bien, en términos goethianos y ya en directa relación con nuestro tema: saber qué es realmente ewigmännliche (eterna, esencialmente viril) en la amistad del varón, y qué es en verdad ewig-weibliche (eterna, esencialmente femenino) en la amistad de la mujer.
Cualesquiera que hayan sido sus cambiantes ideas acerca de la amistad femenina, los más conspicuos titulares del pensamiento occidental han procedido hasta el siglo XX, e incluso durante este, como si la mujer fuese por naturaleza precisamente lo que -con cuantas variantes históricas se quiera- en la sociedad de Occidente ha ido siendo. Cuando los antiguos hablaban de amistad no se referían más que a la viril, teñida unas veces de homosexualidad y otras no. «La passion exclusive et dominante»
fue la amistad, según Dugas, en la Antigüedad clásica; y él ve la razón de este hecho en la falta de amor y de felicidad conyugal y doméstica que la vida en Grecia llevaba de ordinario consigo. Para el hombre moderno, la amistad sería «le luxe de la vie morale»
; para el hombre antiguo, en cambio, fue una verdadera necesidad anímica69. No cambiaron mucho las cosas en Roma. Para mostrar que no son la debilidad vital y la indigencia social las razones principales de la relación amistosa, Cicerón arguye diciendo que, si así fuese, sería más frecuente la amistad entre las mujeres que entre los hombres, lo cual no es el caso. No hay duda: la mujer apenas contaba para los antiguos como sujeto de amistad. Algo análogo cabe decir de los medievales, aunque los motivos de su reflexión -a la cabeza de ellos, el tácito o expreso planteamiento del tema desde una vieja polémica: si para la perfección cristiana es preferible la vida eremítica o la vida cenobítica- fuesen tan distintos de los que operaron sobre los antiguos. Sólo durante la Baja Edad Media -nueva estimación del amor erótico en la sociedad provenzal, catalana e italiana de la época- y, sobre todo, con el Renacimiento, podrá iniciarse una actitud nueva frente al problema de la capacidad femenina para la amistad.
Situémonos mentalmente en la Roma de la primera mitad del siglo XVI. Quienes allí frecuentaran los círculos literarios y convivenciales de Giulia Gonzaga y Vittoria Colonna, ¿podrían dudar un momento acerca de tal capacidad? Pero a pesar de esos altos nombres y de tantos más, añadidos a ellos cuando la Ilustración y el Romanticismo vayan levantando en Europa el nivel social e intelectual de la mujer y hagan posible a esta un trato no meramente conyugal o erótico con el varón, la vieja actitud perdurará entre los pensadores de Occidente. Tres van a ser, en relación con el tema, las actitudes cardinales:
a) Negación a la naturaleza de la mujer de la plena madurez o de una idoneidad suficiente para la relación amistosa. Tal es el sentir de Montaigne, Charron, La Rochefoucauld («Lo que hace que las mujeres sean tan poco afectadas por la amistad, es que esta parece sosa cuando se ha sentido el amor»
), Chamfort («La amistad de las mujeres es pocas veces desinteresada, porque son finas como moscas y aman las cosas interesantes y prácticas»
), Guy de Maupassant («La afección de una mujer no tolera esa afección del espíritu, del corazón y de la confianza que existe entre dos hombres»
), André Suarès («En la mujer, ay, ¿dónde está la amistad?»
), Mme. Tinayre («La amistad femenina no se sostiene ante el deseo de gustar a un hombre»
), tantos más. La Bruyère no admite que la mujer pueda dejar de ver al varón como tal varón, ni este a la mujer como tal mujer; por lo cual la relación no formalmente erótica entre ellos «no es ni pasión, ni amistad pura, forma una clase aparte»
70. ¿Y cómo olvidar en este contexto a Nora, la protagonista de Casa de muñecas, de Ibsen, que todavía a fines del siglo XIX muere en aras del derecho social de la mujer a ser «humanamente amiga»
?
b) Concesión a la naturaleza de la mujer, desde el punto de vista de la amistad, de una capacidad menor, tanto en su relación con otras mujeres como, si por raro azar llegara esta otra a surgir, en su relación con los varones. Francesco Piccolomini, por ejemplo, piensa que hay una amistad de primer orden, la de los varones entre sí -porque el varón sería más activo, más libre y más dado al cultivo del espíritu que la fémina-, otra de segunda clase, la de las mujeres entre sí, y un tercer género más bien oscuro, obscurior tamen, el de la relación amistosa entre hombre y mujer. A los ojos de Nietzsche, sólo la existencia de una pequeña antipatía entre la mujer y el varón haría posible la amistad de este con aquella. «Imaginé dos amigas, más bien que dos amigos, porque si el ejemplo es así más raro, también es más amable»
, había escrito el sensible Rousseau. Recuérdese, en fin, que para Ed. von Hartmann siempre, en la relación amistosa, uno de los amigos ha de asumir un papel masculino, conductor, y el otro un papel femenino, pasivo; y añade que es más frecuente entre los varones esa tendencia «femenina» al sometimiento que entre las mujeres la contrapuesta tendencia «masculina» a la autonomía.
c) Reconocimiento explícito de la plena capacidad de la mujer para una relación genuinamente amistosa. «La amistad de las mujeres es muy superior a su amor»
, dice paladinamente Balzac. Pero, hasta nuestro siglo, acaso nunca haya sido proclamada con tanta explicitud esa radical igualdad de los dos sexos, desde el punto de vista del ejercicio de la amistad, como en la Alemania prerromántica. Prejuicio tan orgulloso como injustificado de los hombres es pensar que sólo ellos pueden ser verdaderos amigos, escribe Herder; y Schleiermacher sostendrá con energía que entre el varón y la mujer puede existir una amistad enteramente exenta de amor erótico, aunque el varón haya de ser en ella «virilmente» amigo y la mujer tenga que serlo «femeninamente» (carta a Henriette Herz). He aquí el primero de los diez mandamientos para la mujer que Schleiermacher propone: «No tendrás junto a tu esposo un amante; pero debes poder ser amiga, sin darte en ello al juego o al coqueteo del amor»
. Tal fue, parece, la línea de su amistosa relación con Henriette Herz y con otras mujeres del círculo romántico berlinés. ¿Necesitaré recordar la exquisita y pura amistad de Descartes con la princesa Isabel, y la de Leibniz con la princesa Sofía Carlota y con la hija de esta, la reina Carlota de Prusia? ¿O la amistad-amor de Auguste Comte con Clotilde de Vaux, y la de John Stuart Mill con otra mujer, tan decisiva en su vida como en su pensamiento? «Nuestros mejores amigos son casi siempre nuestras amigas»
, escribirá J. Marías, ya dentro de la segunda mitad del siglo XX.
Tres posiciones distintas frente al problema de la capacidad de la mujer para una cabal relación amistosa; bajo todas ellas, sin embargo, una misma e indeliberada actitud de la mente: creer que se puede hablar de «la» mujer en general sin más que extrapolar a la totalidad del sexo femenino lo que de él se ve en una determinada situación histórica y social, aquella que uno tiene ante sus ojos o lee en los habituales libros de historia. ¿No fue acaso este -para no citar más que un ejemplo especialmente calificado, próximo y querido- el proceder intelectual de nuestro Gregorio Marañón en Sexo, trabajo y deporte?
Pronto habían de cambiar las cosas. En rigor, ya habían empezado a hacerlo en pleno siglo XIX, con el bien conocido libro de Bachofen acerca del matriarcado; pero tal cambio iba a hacerse universal y resonante ya entrado nuestro siglo, en el orden intelectual, con la obra, hoy de algún modo clásica, de dos mujeres, Margaret Mead (Sex and temperament, 1935; Male and Female, 1949) y Simone de Beauvoir, Le dieuxième sexe, 1949) y en el orden social con la creciente, inexorable, tantas veces eminente penetración de la mujer en todos los dominios de la actividad humana, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. «Los progresos sociales y los cambios de situación -escribía en 1805 Charles Fourier- se producen en relación con los avances de la mujer hacia la libertad»
. La historia universal ulterior a 1918 ha dado la más completa razón a los asertos del famoso inventor -o soñador- de los falansterios.
d) Una cuestión a la vez fundamental y genérica y dos problemas específicamente relativos a nuestro tema surgen ahora.
He aquí la cuestión que llamo fundamental: ¿hay un «modo femenino de ser hombre», una femineidad básica o esencial, común a todos los posibles roles histórico-sociales de la mujer y subyacente a ellos a manera de sustrato determinante y configurador?; y en el caso de que, como parece indudable, esa femineidad exista, ¿en qué consiste descriptiva y ontológicamente? ¿O acaso hay que pensar con Simone de Beauvoir, extremando las cosas hasta el máximo, que, en cuanto tal mujer, «la mujer no nace, sino que se hace»
?
Sobre la respuesta a dicha cuestión, si tal respuesta, pese al deliberado radicalismo de Simone de Beauvoir, es de algún modo positiva, se levantan a continuación las dos interrogaciones subsiguientes:
- ¿Cómo la femineidad básica se expresa en la relación amistosa entre el varón y la mujer?
- ¿Cómo se manifiesta, por otra parte, en la amistad de las mujeres entre sí?
Dos preguntas a las que, en cuanto yo sé, no ha dado todavía respuesta suficiente la investigación sociológica y psicológica de nuestro tiempo. ¿Es posible esa respuesta? Yo la veo como el resultado unitario de una doble pesquisa, apoyada, a su vez, sobre una previa tesis psicobiológica.
La tesis puede ser formulada así: tanto en el orden constitutivo como en el genético, y tanto en el varón como en la mujer, el principio radical de lo secundariamente «sexuado» (los modos masculino y femenino de ser y vivir) tiene su realidad propia en lo inmediatamente «sexual» (caracteres y comportamientos biológicos del varón y de la mujer en tanto que tales; es decir, la anatomía, la fisiología y la psicología de lo que sea específicamente masculino y específicamente femenino en el ayuntamiento carnal y en sus ulteriores consecuencias). Lo «esencial masculino» y lo «esencial femenino» -lo «eterno masculino» y lo «eterno femenino», si se prefiere la fórmula goethiana- no pueden tener otra raíz real que la raíz psicosomática de cada uno de los respectivos sexos.
Afirmado esto, una doble y complementaria pesquisa se impone. La investigación antropológico-cultural del pasado documentalmente cognoscible y la conjetura antropológico-cultural del futuro racionalmente previsible mostrarán si bajo todos sus múltiples modos reales -comprendidas las incipientes posibilidades de una vida sexual fuertemente tecnificada- hay algo común y permanente en la estructura social y psíquica del ayuntamiento carnal. Y si ese «algo» realmente existe y en él hay una parte masculina y otra femenina, la reflexión fenomenológica establecerá qué es en la peculiar realidad de cada una de dichas partes lo verdaderamente esencial. Tal sería el dato primario para describir y comprender qué es en esencia «lo masculino» y «lo femenino» en una relación amistosa heterosexual, sea o no sea un momento de ella la relación erótica stricto sensu. En términos metafóricos, ¿llegaríamos así a la conclusión de que lo propiamente masculino en la amistad es la propuesta de una entrega a la «aventura», la salida de los amigos hacia lo desconocido, y que lo propiamente femenino en ella es el papel de «suelo», el ofrecimiento de una común recepción transfiguradora al incierto botín o al posible fracaso de esa viril aventura? ¿No serán estos los dos caminos complementarios por los cuales llegue un día a cumplirse la vieja predicción del coro de la Medea de Eurípides: el advenimiento de una larga serie de generaciones que puedan decir tanto de las mujeres como de los hombres? Y en todo caso, ¿no es siempre posible que la mujer asuma la función «viril» y el varón la función «femenina» de esa cooperación?
2.- Amistad y raza. No menos delicado que el de las relaciones entre la amistad y el sexo, y acaso todavía más vidrioso que él, porque en su fondo está, al menos en potencia, el enojoso avispero del racismo, surge ahora ante nosotros el tema de la tipificación de la amistad por obra de la raza. Contra todo racismo político y discriminador, comencemos afirmando con máxima energía la igualdad esencial de todos los hombres en tanto que hombres y, consecutivamente, la total y consiguiente igualdad de sus derechos sociales y políticos. Pero, esto sentado, ¿puede acaso negarse que el hecho de ser blanco, negro o amarillo modula de algún modo, en un orden psicobiológico, esa genérica condición humana? Y en tal caso, ¿no existirá como consecuencia algún matiz típicamente diferencial en la manera de ser amigos los blancos, los negros y los amarillos?
Basta la simple enunciación de estas interrogaciones para advertir que, mutatis mutandis, el tema de la relación entre la amistad y la raza plantea las tres mismas cuestiones que el precedente:
- Por debajo de toda posible diferenciación nacional -franceses, ingleses, españoles o alemanes; chinos, coreanos o japoneses; nigerianos, rodesianos o senegaleses- y más allá de los distintos roles que en cada uno de esos grupos nacionales imponga la diferenciación social de los individuos que los componen, ¿en qué consisten esencialmente, desde un punto de vista a la vez psicológico y ontológico, los tres modos básicos de ser hombre a que con precisión técnica mayor o menor solemos llamar «raza blanca», «raza negra» y «raza amarilla»? Es -nada más obvio- la primera de las cuestiones que plantea a una mente científica el epígrafe «raza y cultura», tantas veces repetido, de ordinario con intención más política que científica, desde el Conde de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain y Vacher de Lapouge. Pese a tan considerable bibliografía, ¿disponemos hoy de una respuesta suficientemente clara y satisfactoria a esta grave interrogación antropológica e histórico-cultural? No lo creo.
- Dentro del típico modo de ser hombre correspondiente a cada raza, ¿cómo los individuos a ella pertenecientes expresan su respectiva peculiaridad psicobiológica en el ejercicio de su mutua amistad? Con otras palabras: más allá de la ocasional solidaridad que entre los individuos de una misma raza pueda engendrar su común actitud defensiva o agresiva frente a los de otra raza distinta -exempli gratia: allende el acrecido sentimiento de mutua vinculación que entre los negros de tal o cual Estado norteamericano pueda suscitar su actual situación social-, ¿qué tiene de verdaderamente peculiar, si algo peculiar tiene, la amistad de esos individuos entre sí? Preguntas análogas podrían formularse en relación con cualquier otro grupo racial.
- ¿Qué peculiar sistema de dificultades y facilidades existe, por debajo de cualquier ocasional situación de hecho -colonización o descolonización, pugna por la igualdad de derechos o pacífica y mezclada convivencia-, para que surja una amistad verdadera entre los individuos de las distintas razas? Y si tal amistad llega a surgir, ¿cómo se manifiesta en ella la condición racial de cada una de las personas a quienes vincula?
Es posible que dentro de la copiosa literatura promovida durante los últimos decenios por la cuestión racial -racismo y antirracismo, «problemas raciales» de los distintos países, etc.- haya documentación solvente para componer un avance de respuesta a las dos últimas interrogaciones. Honradamente debo declarar que yo no la conozco; y por otra parte, considero poco serio especular ensayísticamente acerca de la influencia que sobre la configuración de la vida amistosa puedan tener el «carácter fáustico» de los blancos, la «sentimental vitalidad» de los negros, la «circunspecta cautela» de los amarillos y otros tópicos caracterológicos por el estilo. En consecuencia, me limitaré a dejar clara y articuladamente planteada la cuestión «amistad y raza»; una cuestión tal vez secundaria dentro de la más amplia -«raza y cultura»- a que ella pertenece, pero que debe ser resuelta de manera suficiente si de la etnología quiere hacerse un saber en verdad antropológico.
3.- Amistad y biotipo. Es bien sabido que desde la Antigüedad clásica hasta hoy viene existiendo un pensamiento biotipológico: la convicción basada en la experiencia de que el organismo humano, cualquiera que sea su sexo y sea cualquiera su raza, se configura individualmente según modos típicos, a los cuales corresponde una determinada peculiaridad, a la vez anatomofisiológica y psíquica. La vieja doctrina de los cuatro temperamentos humorales (sanguíneo, flemático, colérico y melancólico), la que en el siglo XVII trató de sustituirla, como consecuencia de pensar que el elemento constitutivo del organismo humano no es el humor, sino la fibra (todavía hablamos coloquialmente de individuos «de mucha fibra» o «de poca fibra»), y las que, todavía más o menos vigentes hoy, han sido elaboradas desde hace un siglo por médicos y psicólogos (de Giovanni, Viola y Pende; Sigaud y Mac Auliffe; Kretschmer y sus continuadores; Sheldon y los suyos), llevan en sí con explicitud mayor o menor la idea de que a cada uno de los biotipos por ellas discernidos corresponde un determinado matiz en el modo de ejercitar la relación interhumana, y por consiguiente -siquiera sea no más que como implícito corolario- una determinada manera de ser amigo, cuando esa relación llega a ser la amistad.
Recordemos los cuatro biotipos cardinales de la archifamosa tipología de Kretschmer, el leptosomático o esquizotímico, el pícnico o ciclotímico, el atlético y el displástico, y limitemos nuestra consideración a los dos primeros. ¿Cómo no concluir que a la ordinaria introversión de los esquizotímicos y a la mayor sintonía psíquica de los ciclotímicos corresponderán «modos de ser amigo» distintos entre sí: amistad más difícil y entrañable en aquellos, más fácil y lábil en estos? He aquí, por otra parte, los tres fundamentales biotipos de la más reciente clasificación de Sheldon: el endomorfo o viscerotónico, el mesomorfo o somatotónico y el ectomorfo o cerebrotónico. El primero -copio literalmente, a través de la bien documentada exposición sinóptica de A. Roldán- «soporta críticas sin que le hieran»
, «considera los sentimientos de los otros más importantes que los actos»
, «siente la necesidad de ver con frecuencia a sus amigos»
, muestra «sociofilia»
y una «amabilidad indiscriminada»
en su conducta; el segundo «no soporta las críticas, pero estas no le hieren»
, se atiene ante todo «a los hechos, a los resultados»
, «pasa tiempo sin ver a sus amigos»
y se distingue por su «valor físico para el combate»
y su «agresividad combativa»
; el tercero, en fin, es «muy sensible a las críticas, y estas le hieren»
, valora «según un término medio entre los dos tipos anteriores»
la importancia relativa de los sentimientos y los actos, «no necesita comunicarse con los demás»
y permite observar en su comportamiento «sociofobia»
e «inhibición en el trato social»
.
Acéptense todas estas notas descriptivas como lo que efectivamente son, como simples datos poseedores de más acusada probabilidad estadística. ¿Acaso no hay en el mundo pícnicos reconcentrados, si uno prefiere seguir el esquema de Kretschmer, y cerebrotónicos cordiales y efusivos, si en su clasificación opta por la pauta de Sheldon? Pero, hecha esta salvedad, ambos sistemas biotipológicos nos hacen ver cómo el biotipo o temperamento modula lo que es genéricamente humano en la relación amistosa. Nos muestran, en definitiva, la existencia de un campo para la investigación psicobiológica todavía no agotado.
4.- Amistad e historia. En la primera parte de este libro quedaron expuestas las más importantes vicisitudes que la visión filosófica de la amistad ha experimentado a lo largo de la historia de Occidente. Trátase ahora de saber lo que en esa historia -más ampliamente, en la historia de la humanidad- ha ido siendo realmente la relación amistosa. Pues bien; basta, creo, esta inicial delimitación del tema para advertir que en su estructura se implican dos cuestiones distintas, susceptibles de reducción a las dos siguientes fórmulas: amistad y situación histórica; amistad y vividura nacional.
a) Dentro de las grandes situaciones históricas de la humanidad, ¿qué caracteres más o menos típicos ha revestido la relación amistosa entre los hombres? Y restringiendo nuestro campo visual sólo a la historia de Occidente, ¿cuáles han sido en ella dichos caracteres?
Algo ha sido dicho en páginas precedentes acerca de la amistad en la Antigüedad clásica y durante el Renacimiento, la Ilustración y el Romanticismo. Mucho más puede y debe decirse, tanto respecto de esas situaciones como, naturalmente, en relación con tantas otras no nombradas: Alta y Baja Edad Media, cultura burguesa de la Europa y la América del siglo XIX y comienzos del XX, etc. Pero la tarea -todavía no satisfactoriamente cumplida, en cuanto yo sé- compete a los historiadores de la vida humana; ellos son quienes, utilizando fuentes de toda especie, desde las jurídicas hasta las literarias, deben decirnos con cuanta precisión y sutileza puedan cómo los hombres han convivido socialmente entre sí y cómo a veces, en el seno de esa convivencia, han llegado a ser amigos.
En espera de información suficiente, acaso no sea inoportuno clasificar las distintas situaciones históricas en dos grandes grupos: aquellas en que es fácil la relación amistosa entre los hombres y aquellas otras en que tal relación es difícil. Apenas será necesario decir que es y no puede no ser continua la transición entre uno y otro grupo.
En los niveles social e intelectualmente más elevados de la polis antigua -el mundo ateniense de Harmodio y Aristogitón, el ulterior de Sócrates y sus discípulos-, el general prestigio del logos y el consecutivo carácter dialogal de la vida favorecieron muy considerablemente, junto a las razones aducidas por Dugas y Joël, la aparición del vínculo amistoso, sobre todo entre varones. Pudo ser una rémora para el auge de la amistad el bien conocido espíritu agonal de los helenos, su afán de dar relieve y renombre a la vida propia mediante una acción esforzada y competitiva; pero el más influyente de sus textos educativos, el epos homérico, les enseñaba desde niños que las hazañas son más hacederas, hasta para los aristoí, para los mejores, «cuando van dos juntos»
(Il. X, 224), y su lenguaje cotidiano les hacía sentir que la preposición syn, «con», posee desde su misma raíz semántica un sentido vital positivo y favorable. Sí: los niveles social e intelectualmente más elevados de la Grecia antigua fueron campo favorable para la amistad, y es seguro que las relaciones amistosas -aparte las perpetuadas por la fama- se dieron con cierta frecuencia en ellos. Respecto de esos mismos niveles de la sociedad, otro tanto cabe afirmar de la antigua Roma, a juzgar por lo que acerca de la amistad nos dicen, con Cicerón a la cabeza, los escritores romanos más representativos de su pueblo. A la virtus romana pertenecía como aderezo insigne el recto cultivo de la amicitia.
No creo que pueda decirse lo mismo de la Alta Edad Media europea, pese a los cromos medioevofílicos de Walter Scott; el mundo de que son lejano, pero no infiel trasunto literario tantas tragedias de Shakespeare -en definitiva, el mundo feudal- no parece ser terreno propicio para la vida en amistad. Acaso la entrega a una empresa común larga y arriesgada, como la que el Cid, Alvar Fáñez Minaya y sus compañeros llevaron a término, engendraran amistades verdaderas entre aquellos rudos hombres de acción; pero sólo dentro del remanso de paz, convivencia y amor cristiano de los monasterios, primero benedictinos, cistercienses luego, pudo entonces ser realidad frecuente la verdadera amistad. Testimonio, los tratados de Aelred de Rievaulx y Pierre de Blois antes mencionados.
El desarrollo de burgos y cortes durante la Baja Edad Media, y como directa consecuencia suya la constitución, cada siglo más firme, de una cultura a la vez «cortesana» y «burguesa», darán pábulo creciente a las posibilidades sociales de la amistad secular. Estoy seguro de que una investigación idónea demostraría la existencia de verdaderas amistades en la Provenza, la Cataluña y las ciudades flamencas e italianas de la época. De otro modo no serían enteramente explicables, valga este solo ejemplo, los hermosos textos de Petrarca acerca de los amigos y la relación de amistad. El ansia de individualidad del Renacimiento -ahí están, mostrándola espléndidamente ad oculos, los egregios retratos de Piero della Francesca, Antonello de Mesina, Holbein, Durero y Tiziano- tal vez constituya un obstáculo psicosocial para la génesis de una relación interhumana que, como la amistosa, pide la asunción del «yo» en un «nosotros»; pero la tan famosa frase de Montaigne acerca de su amistad con La Boétie nos dice bien a las claras que la fuerte conciencia renacentista de la individualidad propia no impidió y acaso en ocasiones favoreció el florecimiento de la amistad. Recuérdese, por otra parte, lo dicho acerca de los círculos filosófico-literarios de aquella época, singularmente en Italia.
A partir de la segunda mitad del siglo XVII crecen rápidamente en las mentes cultivadas la fe en la razón natural y en sus métodos, la confianza en la naturaleza humana y el optimismo acerca del destino histórico del hombre; y este sólido fundamento creencial viene a ser, si el carácter y la ocasión ayudan, suelo y estímulo de relaciones amistosas muy verdaderas. Así lo hacen patente la copiosa correspondencia epistolar de la época y, ya avanzado el siglo XVIII, muchas de sus empresas científicas y editoriales. ¿Cómo no ver que la Enciclopedia, para no hablar sino de la más célebre de tales empresas, reposaba sobre un plinto humano del que fueron parte la concreencia -la común e intensa fe de los enciclopedistas en la razón y en la naturaleza humana- y, en no pocos casos, la amistad, una amistad genuina? En lo que toca a la Ilustración alemana, tan bien historiada, a este respecto, por W. Rasch, pocos textos tan elocuentes como el de Kuno Fischer antes descrito. Y acerca de la expresión del Romanticismo en el dominio de la vida amistosa -el Romanticismo: la época en la cual la general creencia de los ilustrados en la Razón se trueca en fervoroso entusiasmo común ante las posibilidades históricas y evolutivas de la entera realidad del hombre; la humanidad en su conjunto como «Dios deviniente», Gott im Werden, para decirlo a la manera hegeliana-, algo ha quedado dicho en los capítulos que anteceden.
La rápida configuración de la sociedad burguesa como sociedad capitalista a lo largo del siglo XIX, va a mermar considerablemente las magníficas posibilidades sociales para la relación amistosa existentes en las anteriores situaciones históricas de la vida europea y americana. Persiste entonces en el mundo, cómo no, la verdadera amistad, sobre todo en los medios intelectual y éticamente mejor cultivados; baste mencionar como ejemplo las que existieron entre Renan y Berthelot, Flaubert y Lepoittevin, Emerson y Stuart Mill -léase la descripción de todas ellas en el precioso estudio De la amistad en la vida y en los libros, de Carlos Saenz Hayes-, o la que unió a Brahms con el cirujano Billroth, o la que de por vida entre sí se profesaron Baroja y Azorín; pero la creciente presión del espíritu objetivo, por una parte, y la poderosa vigencia, por otra, de dos de los más importantes motivos de la mentalidad capitalista, la actitud competitiva y el ansia de placer, hicieron muchas veces difícil la relación amistosa, dieron amplia justificación histórica y social al juicio de Nietzsche -«Tenemos camaradería...»- ya varias veces aducido, e incluso engendraron dos de las lacras psicológicas que con más frecuencia han sido denunciadas en la vida contemporánea: el aislamiento y la incomunicación. Pero la consideración expresa de esta y un sumario examen de lo que la amistad ha sido y viene siendo desde que comenzó formalmente la crisis de sociedad burguesa y capitalista, deben quedar para los dos capítulos subsiguientes.
b) Por acusadas que sean, las peculiaridades psicológicas, psicosociales, más bien, de los distintos pueblos, distan mucho de ser improntas troqueladas e indelebles; basta comparar el Japón de 1860 con el Japón de hoy para advertirlo de manera flagrante. Pues bien: con objeto de evitar tan errónea como tópica idea, Américo Castro ha propuesto sustituir la expresión «carácter nacional» por el término «vividura». Así entendida, la vividura es el conjunto de los hábitos psicológicos y sociales en que se manifiesta el modo de ser de un pueblo, su peculiar manera de vivir la realidad y de operar sobre ella; peculiaridad que puede ser ampliamente modificada por obra de una metódica educación colectiva del pueblo en cuestión y que, naturalmente, no excluye la común y general hominidad de todos sus hombres. Y si la existencia de diversas vividuras -la española, la francesa, la italiana, la alemana, la inglesa- es realidad tan evidente, ¿cómo no ver o cómo no sospechar, al menos, que a cada una de ellas debe corresponder algún matiz típico en la vivencia y en la configuración social de la relación amistosa?
Tal matiz lleva en su estructura dos momentos, relativo uno a la mayor o menor facilidad de la vinculación amistosa dentro del pueblo en cuestión y, tocante el otro a la modulación cualitativa, al estilo vital que en el seno de ese pueblo típicamente muestre el trato entre los amigos. Los no pocos libros acerca de las peculiaridades o «caracteres» nacionales que andan por ahí -póngase a la cabeza de ellos Ingleses, franceses y españoles, de Salvador de Madariaga- serán un buen punto de partida para quienes se propongan indagar tan sugestivo tema. Sólo una indicación de orden metódico, a tal respecto: la necesidad de deslindar con cuidado lo que en la integridad empírica de cada uno de tales matices dependa de la situación o proceda de la vividura; porque en el modo de ser hoy amigos los alemanes, valga este ejemplo, no poco será consecuencia, más que de su indudable germanidad, de su no menos indudable pertenencia a una situación histórica y social en que se funden la de todo el mundo occidental y la particular del pueblo germánico.
Yo voy a limitarme a considerar brevemente la peculiaridad de la amistad entre los españoles. En la sociedad española ¿es la amistad fácil o difícil? Y por otra parte, ¿cuál es, si lo hay, el «estilo español» de la relación amistosa?
Conocemos la respuesta de Ors en 1914: el pueblo español padece «una incapacidad específica para el ejercicio de la amistad»
, y tal incapacidad es «una especie de estado morboso, una impotencia, tal vez aparente, hay que esperarlo, tal vez más debida a falta de ejercicio -más precisamente: a falta de educación- que a falta de disposición»
. Años antes había escrito Unamuno: «El español tiene, por regla general, más individualidad que personalidad: la fuerza con que se afirma frente a los demás... no corresponde a la riqueza de su contenido espiritual íntimo, que rara vez peca de complejo»
; y en otra página: «Para crustáceos espirituales, créeme, los castellanos. Le estás tratando a uno años enteros, y no sabes si ha llorado alguna vez en su vida, ni por qué lloró...»
. También de 1914 son estas ásperas líneas de Ortega: «Yo sospecho que, merced a causas desconocidas, la morada íntima de los españoles fue tomada hace tiempo por el odio, que permanece allí artillado, moviendo guerra al mundo»
. He aquí lo que, por su parte, piensa Américo Castro: «El español sólo se siente unido a otras personas cuando estas valen para él como una magnificación de la suya... La persona no sale de sí misma, y aspira a atraer a ella cuanto existe en torno»
. Ante quien él cree que es como él -escribía yo mismo hace unos años-, el español se conduce con solidaridad efusiva y vehemente, y más cuando vive en peligro o bajo amenaza; con quien no es como él, pero con «otredad» que no altera su personal modo de ser y de vivir, más concisamente, frente al «forastero», el español suele actuar con amistad y generosidad ejemplares; pero con quien difiere de él perteneciendo a su casa y alterando de manera más o menos habitual la realización de su ser propio, el español suele experimentar en su alma un hostil sentimiento de incompatibilidad. Únase a esto la tantas veces recordada escasez entre nosotros de los documentos en que se efunde, más o menos confidencial o confesionalmente, la propia intimidad: diarios íntimos, memorias, cartas no estrictamente funcionales. La realidad de nuestra vida, ¿confirmará el amargo juicio de Eugenio d'Ors? En buena medida, sí. Por las razones que resume este texto de Américo Castro -y, sobre todo, por las corruptelas psicosociales que de ellas se derivan; no será ocioso nombrar una vez más la invidia hispanica-, la verdadera amistad no es fácil en España; en la España castellanizada, al menos. Pero cuando entre nosotros surge, ¿no es cierto que por obra, sin duda, de ese fuerte «personalismo» nuestro, llega a ser gustosamente intensa y delicada? La resistencia «personalista» a la funcionalización de la vida individual que han traído consigo el universal imperio del espíritu objetivo y el modo de la relación interpersonal de ese imperio resultante, ¿no son por ventura los motivos que hacen de España un país especialmente atractivo para los hombres de Occidente, turistas o no, cuya meta veraniega no es tan sólo la metódica insolación a la orilla del mar?
Vi es que por azar cae este epígrafe ante sus ojos, acaso haga sonreír con superioridad o fruncir el ceño con extrañeza a más de un sociólogo profesional. ¿Sociología de la amistad? ¿Acaso puede hoy hablarse de tal cosa? ¿Es que el término «amistad» figura en los tratados, léxicos y repertorios bibliográficos de la sociología al uso? Para buena parte de la sociología actual, la amistad sería un concepto inexistente; más aún, una realidad inexistente. ¿Por qué? En el orden de los hechos, porque los modos de la relación individual carecerían hoy del carácter intimista y emocional que ineludiblemente lleva consigo aquel término; la tantas veces mencionada contraposición de Nietzsche entre la camaradería y la amistad parece haberse resuelto tajante y decisivamente en favor de aquella. Y en el orden del pensamiento, se nos dice, porque la noción de «persona» ha perdido su tradicional contenido metafísico en la sociología actual, para volver a la significación originaria de los vocablos griego y latino prósôpon y persona; que no otra cosa vendría a ser, en el fondo, el exclusivo atenimiento de los actuales sociólogos al término y la noción de «rol», es decir, a la visión del individuo como mero ejecutante y titular de una determinada función en la sociedad. De un papel sobre la escena del gran teatro del mundo, sentenciaría don Pedro Calderón de la Barca.
Dejemos intacto por ahora el problema de si en la sociedad actual existe o no existe realmente la amistad, en el sentido tradicional de esta palabra; pongámonos tácticamente en la hipótesis de que existe. En tal caso, alguna razón tendrían los sociólogos para desconocer en tanto que tales sociólogos ese término y esa noción, porque -las páginas anteriores lo demuestran- la amistad es en sí misma un hecho trans-social, y por tanto trans-sociológico; un modo de la relación interhumana que sólo consecutivamente llega a ser social, si de este adjetivo quiere hacerse un concepto claro y distinto. A mi modo de ver, la conversación «íntima» que dos amigos sostienen a solas entre sí no es un acto estrictamente «social». Pretender agotar mediante la sociología todo lo concerniente a la relación entre los seres humanos equivaldría a ignorar lo que es integralmente el ser del hombre. No, no todo es «social» en la realidad de mi vida con los demás.
Conviene por otra parte añadir que, aun siendo esto cierto, la conexión entre la sociedad y la amistad no dejó de ser explícitamente considerada por los clásicos de la relación amistosa. Sociológicos son el concepto aristotélico de koinônía o «comunidad vital», y el estoico de oikeiôsis, y el de la infinita societas generis humani con que Cicerón latiniza la oikeiôsis estoica; sociológica es también la relación de la societas amicorum de Santo Tomás de Aquino. Más aún: para este último, recuérdese, la amistad, la relación de benevolencia y beneficencia entre los hombres, es a la vez causa eficiente y causa final de la sociedad. Causa eficiente, porque la agrupación de los seres humanos deja de ser horda, pandilla u hormiguero y se hace societas stricto sensu cuando una relación de algún modo «amistosa» vincula a esos seres entre sí; causa final, porque la sociedad alcanza su perfección -una perfección, claro está, nunca absoluta- cuando las vinculaciones interhumanas que la constituyen, la familia, la sociedad civil, la societas amicorum, son real y verdaderamente, con cuantas excepciones se quiera, de algún modo amistosas.
Más de una vez he dicho que yo me aparto radicalmente de esos clásicos; que, para mí, la esencia y el fundamento de la amistad stricto sensu no deben ser buscados en la vinculación «natural» de los hombres en tanto que hombres; que la relación amistosa, en suma, no puede ser concebida como una «superabundancia» del «amor» ontológico que enlaza a todos los hombres entre sí, en cuanto que entes congéneres. Volveré sobre esta idea en el capítulo subsiguiente. Pero todo ello en modo alguno excluye la existencia de una estrecha y poderosa relación entre la genuina amistad, tal como yo la entiendo, y la sociedad, tal como la entienden todos; por tanto, la posibilidad de una verdadera «sociología de la amistad». He aquí, a mi juicio, las tres principales cuestiones de esta:
- ¿En qué medida y de qué modo vienen condicionados el nacimiento y el estilo de la amistad por la pertenencia de los individuos a un mismo grupo social: clase, profesión, «pequeño grupo», etc.?¿En qué medida y de qué modo el nacimiento y el estilo de la amistad quedan condicionados por la pertenencia de los individuos a grupos sociales entre sí distintos?
- Supuesto el constitutivo carácter trans-social de la relación amistosa, cuando en sí misma se la considera, ¿cómo, cuándo y por qué llega a «socializarse»?
En cuanto me sea posible, porque me hallo lejos de ser sociólogo, trataré de dar respuesta idónea a estas interrogaciones. Pienso, sin embargo, que tal vez no sea ocioso ni inconveniente acceder a ellas mediante el examen actual de un problema sociológico vigente desde el Platón de la República y las Leyes y -más explícitamente- desde el Aristóteles de la Ética a Nicómaco: el que plantea la relación sociopolítica entre los hombres.
I.- Entre tantos posibles modos de la coexistencia social -el familiar, el económico, el urbano, el religioso.-, he aquí el modo político; por tanto, y en lo que a nuestra reflexión atañe, el problema de la relación entre el grupo político y la amistad. Tres temas principales se perfilan dentro de él:
- La amistad entre miembros de un mismo grupo político: los «correligionarios», «camaradas» o «conmilitones» del grupo en cuestión.
- La amistad entre el gobernante y el súbdito.
- La amistad entre personas pertenecientes a grupos políticos distintos u hostiles entre sí; si se quiere, la amistad entre los discrepantes políticos y, por extensión, entre discrepantes ideológicos y religiosos.
Relegando el primero de estos tres temas a una reflexión ulterior, voy a estudiar con alguna precisión el segundo y el tercero.
1.- La amistad entre el gobernante y el súbdito.
Una cuestión previa se plantea: entre el gobernante -el gobernante en cuanto tal- y el súbdito -el súbdito en cuanto tal-, ¿puede haber una relación genuinamente amistosa? Si de esta interrogación se suprime la precisión «en cuanto tal», desde luego. Ahí están para demostrarlo las amistades, diversamente matizadas en cada caso, entre Napoleón y Bourrienne, Fernando VII y el aguador Chamorro, Alfonso XII y el Duque de Sesto, Hitler y el arquitecto Speer. Una nota común en todas ellas: el gobernante se hace amigo del súbdito apeándose de su condición de tal gobernante cuantas veces trata como amigo con el súbdito. En definitiva, una forma más de la «igualdad proporcional» que como requisito de la relación amistosa ya señaló Aristóteles.
Pero en cuanto tales, no parece que el gobernante y el súbdito puedan ser amigos entre sí. «Los reyes -y como ellos los grandes poetas objetivos- no tienen amigos»
, escribe una vez Dilthey. Redactando el Código Civil, Napoleón no puede ser amigo de Bourrienne. ¿Por qué? Porque en cuanto tal gobernante, este se ve necesariamente obligado a despersonalizar y objetivar a su súbdito; unas veces reduciéndole a la condición de simple número (demografía, renta per capita, etc.), otras viéndole como individualidad tipificada y fungible (el elector, el funcionario, etc.), otras, en fin, utilizándole como objeto instrumental para el logro de algo que con razón o sin ella se considera un «bien común» transpersonal. He aquí, como ejemplo de esta última posibilidad, un expresivo y patético apunte de P. H. Simon: «Cuando en 1916 el Estado Mayor francés decidió defender Verdun a toda costa, firmó la sentencia de muerte de 400.000 jóvenes de sangre caliente y ojos bien abiertos en aras de la independencia nacional, es decir, en aras de una condición de la existencia juzgada como mejor por una comunidad de hombres creada por los antepasados y llamada a perdurar en el tiempo»
. Como otros tantos instrumentos de un propósito que habían concebido quienes podían convertirlo en orden, esos jóvenes fueron entregados al sacrificio. Cuidado: no discuto ahora la licitud de esa orden y no trato de negar la existencia de una dramática conciencia de responsabilidad en quienes la dieron; quiero tan solo mostrar que en ocasiones el gobernante puede reducir al súbdito -a miles y miles de súbditos que él no conoce- a la condición de simple instrumento.
En suma: el gobernante podría ser justo y aún benéfico con sus súbditos, pero no amigo suyo. Pero he aquí, en contra de esa sentencia, un texto del primer gran clásico de la amistad: «En la tiranía -escribe Aristóteles- no hay ninguna amistad o hay poca... En los regímenes políticos en que el gobernante y el gobernado no tienen nada en común no hay amistad, porque no hay justicia»
(Eth. Nic. 1160 a 31-33). O sea: no puede haber justicia sin la existencia de alguna comunidad o koinônía entre el gobernante y el gobernado; pero, supuestas la comunidad y la justicia, sería posible el nacimiento de cierta amistad entre ellos.
¿En qué puede consistir la «comunidad» entre el gobernante y el gobernado, contemplados en cuanto tales? ¿Cuál puede ser la real consistencia de esa «amistad» entre ellos? ¿Se trata de una genuina amistad, según lo que de esta ha quedado dicho? Tomemos en serio la opinión de Aristóteles, trasladémonos de su tiempo al nuestro y tratemos de dar respuesta a esas interrogaciones.
Tres condiciones parecen hoy básicas para que haya una comunidad real entre el gobernante y el súbdito. Examinémoslas.
Ante todo, la existencia de un destino que verdaderamente sea común a uno y otro. Varias y recíprocas son las acciones que vinculan entre sí al gobernante y al súbdito: en aquel, mandar justamente y saber oír; en este, obedecer, elegir y opinar. A través de la general situación histórica en que ambos viven y de la particular situación del pueblo a que ambos pertenecen, esas acciones se incardinan en la historia universal y llegan a ser genéricamente humanas. Pues bien: no podrá haber amistad entre el gobernante y el súbdito sí no existe cierto consenso entre ambos acerca del sentido de la historia universal y sobre el modo de participar nacionalmente en la realización de ese sentido.
En segundo lugar, el bien máximo de todos. Otra vez Aristóteles: «La amistad del rey para con sus súbditos estriba en la excelencia del beneficio»
(Eth. Nic. 1161 a 11-13); se entiende que del beneficio de la sociedad. Bien común, pues; pero concebido como «bien máximo de todos» y no como exigencia de un «espíritu del pueblo» o un «alma nacional» de que el gobernante fuese exclusivo oráculo. Consecuencia: no podrá haber amistad entre el gobernante y el súbdito si aquel no sirve a un «bien común» entendido como «bien máximo de todos».
Y por último, la coejecución de lo ordenado. Como sabemos, la coejecución es la clave psicológica de la comunicación interpersonal y, por lo tanto, de la relación amistosa. Ahora bien: ¿cuál puede ser la actividad coejecutiva en el caso del gobernante y el súbdito? Tres momentos distintos veo yo en la estructura de ella:
- La ejecución real de lo ordenado por parte de quien lo ordenó: comer pan negro cuando la necesidad obligue a establecer para todos esta obligación, no olvidar el cinturón propio cuando se ha dado la consigna de «apretarse el cinturón», etc.
- La coejecucíón intencional con el desconocido de aquello que se le ha ordenado: el proceder de Augusto Comte cuando comía como postre pan seco pensando en los que sólo pan seco pueden comer; la auténtica realización de la frase tópica y protocolaria «le tengo muy presente». La «imaginación del lejano» y el «amor al lejano» -la aplicación al súbdito del nietzscheano Liebe zum Fernsten- fúndense así en el acto coejecutivo.
- La coejecución real y efectiva de lo ordenado, cuando para ello haya ocasión; esto es, cuando se produzca un encuentro físico entre el gobernante y el súbdito. Tal fue la conducta de Napoleón en el Puente de Areola y la de Prim en los Castillejos.
Sin esta triple ejecución de lo ordenado será imposible la amistad entre el gobernante y el súbdito.
En el orden de la vida personal, y no sólo en el orden de la vida natural, nacen así las dos condiciones de la amistad que Aristóteles llamó «igualdad proporcional» y «comunidad», y únicamente sobre ellas podría establecerse «una especie de amistad»
entre el gobernante y el súbdito: «Parece, en efecto, que existe una especie de justicia entre todo hombre y todo el que con él se halle sometido a una ley o convenio, y por tanto también una especie de amistad. Por esto -concluye lapidariamente Aristóteles- la amistad y la justicia se dan en pequeña medida en las tiranías, y en medida mayor en las democracias, donde los ciudadanos, siendo entre sí iguales, tienen muchas cosas en común»
.
¿Cuál podrá ser, según esto, la consistencia de la «amistad» entre el gobernante y el súbdito? A mi modo de ver, en la estructura de esa relación amistosa se integran una benevolencia en acto -tal es el caso del gobernante a quien sus súbditos, a veces bajo una corteza de ironía o de crítica, verdaderamente «quieren»- y la imaginación de una amistad posible; la cual se constituirá en amistad en acto, del grado que sea, cuando por azar o deliberadamente se produzca el encuentro entre aquellos.
2.- La amistad entre discrepantes en política o en religión.
¿Es posible la amistad entre personas que políticamente discrepan entre sí? Con otras palabras: la esencia de la política ¿es formalmente reducible al esquema amigo-enemigo que hace años propuso Carl Schmitt? Parece que no: respecto de aquel de quien discrepa, el discrepante político puede ser enemigo, y por desgracia lo es con frecuencia, sobre todo en España; pero debe ser tan solo -y esto, a lo sumo- adversario. El propio Carl Schmitt se creyó obligado a matizar su propia fórmula, advirtiendo que el término alemán Feind, «enemigo», debía ser entendido como hostis, no como inimicus. Pero aun admitido esto, ¿es posible la amistad entre adversarios políticos, es decir, entre personas implantadas en la realidad -en la vida, en la sociedad, en la historia- a través de credos y convicciones diferentes, acaso inconciliables entre sí? Para que exista amistad verdadera, dije páginas atrás, son necesarias, a manera de fundamento, la coimplantación de los amigos en la realidad y la concreencia en que tal coimplantación se expresa. Pues bien: si entre dos hombres no existe una concreencia real, ¿podrá existir entre ellos una verdadera amistad? Tal es nuestro problema. Seamos ante él cautos y rigurosos, distingamos con cuidado los varios momentos que integran su estructura.
a) El hombre, todo hombre, se halla metafísícamente implantado «en» la realidad, a través de sus personales creencias acerca de lo que el fundamento de la realidad sea. Hay, pues, implantaciones de la existencia cristianas, marxistas, musulmanas, agnósticas, etc. Pero no podríamos entender la total estructura de ese «en» si no distinguiésemos en ella sus varios niveles ontológicos y psicosociales. Imaginemos, a título de ejemplo, el caso de un creyente cristiano. En cuanto tal cristiano, ese hombre cree y piensa que su existencia personal se halla implantada en la realidad según cuatro niveles diferentes:
- La realidad fundamentante de un Dios creador, sustentador y redentor: el «en» del «existo en Dios».
- La entera realidad creada, de la cual él es, en tanto que criatura, miembro especificado e individualizado: el «en» del «existo en la creación».
- La realidad de la humanidad en su conjunto; si se quiere, la realidad de la naturaleza humana: el «en» del «existo en la humanidad».
- Ciertas realidades, subordinadas a todas las anteriores, pero de algún modo fundamentales para la existencia histórica y social del hombre; esas que constituyen, cada una a su manera, la familia, la patria, las agrupaciones políticas y sociales a que la persona pertenezca: el «en» del «existo en mi patria, en mi familia», etc. Mutatis mutandis, lo mismo cabría decir del marxista, del musulmán o del agnóstico.
En suma: a través de lo meramente «fundamental», la existencia de un hombre -digámoslo con Zubiri- se halla implantada en lo última y absolutamente «fundamentante», sea cualquiera su personal modo- de entender y nombrar eso que le da tal fundamento último y absoluto. Lo cual nos obliga a discernir los dos básicos niveles de la implantación: la implantación vinculante (aquella que psicológicamente nos arraiga en lo fundamental: la humanidad, la patria, la familia, la agrupación política) y la implantación religante (aquella que metafísicamente nos constituye en lo fundamentante; en la «deidad», según la entiende Zubiri, llámesela «Dios uno y trino» como hace el cristiano, o «fundamento real-material de la dialéctica de la historia», como hace el marxista).
La implantación en la realidad, decía yo antes, alcanza concreción psicológica a través de las creencias del individuo acerca de ella. Lo cual quiere decir que también en éstas se dan los dos niveles que acabo de llamar básicos. Patente o latente, expresa o tácita, en todo hombre hay una creencia en el fundamento último de la realidad; formalmente religiosa y referida a la realidad fundamentante de Dios en el caso del cristiano, cuasirreligiosa y referida a los preámbulos o sucedáneos de Dios que den sentido a su vida -la raíz de la patria, el credo de un partido político, la meta de la ciencia, etc.- en el caso de los que a sí mismos se llaman ateos o agnósticos. Y a la vez, pero siempre patentes y expresas, en todo hombre hay creencias, estas ya no religiosas ni cuasirreligiosas, tocantes a realidades y verdades que de algún modo atañen a ese complejo respecto de nuestro ser que los franceses suelen llamar la condition humaine. Creencias, digo: convicciones en virtud de las cuales uno entiende de algún modo y en alguna medida aquello que le hace ser lo que él es -y en último término, que él es- y en aras de las cuales piensa uno que, puesto en el trance, debería ser capaz de morir, o al menos de sufrir.
Todo lo cual nos hace ver que en la coimplantación y en la creencia pueden existir y de hecho existen distintos niveles ontológicos y psicosociales, con la consiguiente posibilidad de concordancias y discordancias respecto de lo que en relación con cada uno de esos niveles sientan y hagan los individuos concreyentes. Un ejemplo hará más claro mi pensamiento. He aquí dos hombres -uno cristiano, marxista el otro- que discrepan abierta y radicalmente en cuanto a la respectiva implantación de sus vidas en la realidad fundamentante. Pero tal discrepancia, ¿no puede acaso ir acompañada de una verdadera y profunda concordancia en el modo de entender -a la postre, de creer- verdades relativas a las realidades que antes he llamado «fundamentales»? Pueden concreer, en efecto, que la lucha por la justicia social es el primero de los deberes naturales que impone al hombre su existencia en el mundo, que la honradez personal es la principal de las condiciones exigibles para desempeñar un cargo político, etc. En definitiva: con su mera existencia, uno y otro hacen patente -nada más obvio- que es posible la coincidencia de una radical discrepancia en lo fundamentante y una firme concreencia en no poco de lo fundamental. Tengamos desde ahora presente esta elemental verdad.
b) Demos un paso más y observemos otra obviedad: que puede existir y que muchas veces existe una diferencia, a veces considerable, en la afección sentimental que ata al sujeto a cada uno de los distintos niveles de su implantación en la realidad y de su creencia en ella. Dicho de otro modo: que en el orden de los hechos, la mayor profundidad o fundamentalidad de aquello en que se cree no lleva necesariamente consigo una mayor afección sentimental del creyente.
Creyendo sinceramente en la realidad de Dios y pensando sin reservas que esta realidad es para el hombre lo verdaderamente fundamentante, puede alguien sentir con más calor y vehemencia otras creencias; por ejemplo, las relativas a la orientación nacional, social o política de su vida. Afectivamente, la creencia en la ideología prevalece entonces sobre la creencia en el fundamento, y la penultimidad sobre la ultimidad. Durante la batalla de Verdun, valga este ejemplo, un católico francés estaba afectivamente más cerca de un protestante francés que de un católico alemán, y otro tanto podría decirse, mudando los términos, de un protestante o de un católico tudesco. Piénsese, por otra parte, en lo que por doquier sucede hoy entre los católicos integristas y los católicos progresistas, o en lo que no pocas veces acontece entre los marxistas soviéticos y los marxistas maoístas, o los checos, o los húngaros, o los rumanos.
Prosigamos nuestro avance y lleguemos hasta el fondo del problema. No pocos replicarán: «Bien, todo esto es obvio. Las cosas son efectivamente así; pero pueden serlo porque lo importante para la amistad no es la concreencia entre el otro y yo, sino la creencia mutua, el hecho de que yo crea al otro y el otro me crea a mí»
. Es verdad. Ver que sonríe un conocido cuando me acerco a él y poder decir en mi fuero interno: «Creo que esa sonrisa suya expresa una alegría real, y que esta alegría ha sido producida en él por el hecho de verme»
-más brevemente: poder decir al otro «Te creo»-, parece condición necesaria para que la relación con él pueda convertirse en amistad. Pero, bien miradas las cosas, la realidad es otra.
En primer término, porque no es absolutamente necesario que yo crea todo lo que dice el otro para ser su amigo. Contemplemos dos casos extremos: el amor de la madre a su hijo, el amor de la amada a su amante. ¿Deja de amar la madre a su hijo, deja de amar la amada a su amante porque aquel y este les mientan en algo que no hiera de lleno el corazón de su respectivo amor? No, porque ambas aman con un amor cuya raíz va más allá de la zona de la realidad personal del otro en que este es mentiroso; y así, la hermosa frase de Shelley a su amada -«Eres mi mejor yo»
- podría en los dos casos mencionados trocarse en esta otra: «Yo soy tu mejor yo; y por esto, aunque a veces me mientas, te quiero»
. Pues bien, nada más lícito y hacedero que extrapolar esta conducta al caso de la amistad, cuando esta es verdadera y honda; esto es, cuando la relación amistosa se halla implantada en la «vocación de hombre» -a la cual, más allá de la posible mentira ocasional, pertenece constitutivamente la veracidad- y arraigada en posibilidades personales suyas que él acaso no conozca bien y en las que a pesar de todo, tal vez sin conciencia habitual de ello, cree. Todo hombre tiene dentro de sí, diría Claudel, «alguien, que sea en él más él mismo que él»
.
Por añadidura, es también posible -explore cada cual su propia experiencia- decir habitual y sinceramente a otro «Te creo» y no ser amigo suyo. Cualquiera puede verse en la situación de pronunciar una frase semejante a esta: «Ese hombre es veraz, y creo que a mí siempre me ha hablado con verdad; pero, qué quieres, no me siento y creo que no puedo llegar a sentirme amigo suyo»
.
De nuevo es necesario distinguir los varios niveles de la creencia en otro y advertir la posibilidad de una discordancia entre ellos. El nivel más inferior se halla constituido por el «Creo lo que me dices»; esto es, por un asentimiento lógico a lo que entonces se oye. Tanto valdría decir «Me has convencido». La fórmula del segundo nivel es el «Te creo», un asentimiento ya personal, pero limitado a la ocasional situación del otro en su comunicación conmigo. Todo «Te creo», en efecto, lleva en cierto modo dentro de sí un «Por esta vez, te creo». Viene, en fin, el nivel del «Creo en ti». En quien así habla ya no hay simple asentimiento lógico o personal, hay verdadera confianza en la persona del otro; una confianza que va más allá de las ocasionales vicisitudes de su conducta y su expresión. El otro es entonces considerado como una realidad fontanal en la que se confía y con la que entrañablemente se cuenta -si la palabra «contar» puede ser usada a este respecto- allende sus episódicos yerros y engaños. El «Creo en ti», en suma, es el «crédito en blanco» de la verdadera amistad y el verdadero amor71.
Es posible, por tanto, la coincidencia de un íntimo e inexpreso «No creo lo que me dices» y un «Creo en ti». El alma humana es una realidad compleja, y el tiempo y la paciencia -¿puede haber un amor o una amistad verdaderos sin una honda y animosa disposición a la paciencia?- sacan muchas veces a la luz insospechados filones de la intimidad personal. La auténtica fórmula de la creencia mutua de la amistad es el «Creo en ti»; y tal sentir sólo puede constituirse razonablemente sobre la experiencia de actos de efusión oblativa del otro, verbales unas veces, operativos otras, ejecutados por él desde aquella zona de la realidad, la que sea, en que ambos nos hallamos coimplantados y concreemos. Porque, como ya sabemos, siempre se es amigo en algo, y sólo una referencia razonable y confiada a ese en común -aunque en tantas ocasiones tal referencia no sea deliberada y consciente- hace posible el «Creo en ti». Con otras palabras: sin cierta concreencia - en lo que sea: el Dios uno y trino o la misión histórica de un partido político- no podría haber una creencia mutua verdadera y profunda.
Pues bien: ¿cabe decir «Creo en ti» al discrepante político o religioso? Desde luego; y tal posibilidad demuestra por sí misma que también es posible una combinación de la concreencia con el otro en determinado nivel de la existencia personal y la discrepancia de él en un nivel existencial distinto. Pensar que los hombres son realidades de una pieza y que como tales se relacionan entre sí es una necedad; proclamar públicamente que el hombre debe ser así, una invitación al fanatismo o una aspiración a la tiranía.
c) Basta referir a esta sencilla pauta antropológica la experiencia de la realidad empírica -si es que esta referencia no ha sido adquirida con una mirada nativamente daltónica o voluntariamente deformadora- para advertir que la antes mencionada combinación entre la concreencia y la discrepancia puede adoptar varias formas típicas, susceptibles de reducción a dos esquemas cardinales:
- Concreencia con el otro en lo menos profundo (en lo meramente fundamental) y discrepancia de él en lo más profundo (en lo último y fundamentante). Tal es la estructura de las colaboraciones «seculares», relativas, por tanto, a la vida y las empresas de este mundo, entre discrepantes religiosos (un católico y un protestante, un cristiano y un budista) o entre personas religiosas y personas ateas (cristianos y marxistas, por ejemplo). Una pregunta al paso: cristianamente consideradas esas colaboraciones -si no son puramente tácticas y ocasionales, si son honestas y sinceras-, ¿no habrá en ellas, incoado e impreciso, cierto quid religiosum?
- Concreencia con el otro en lo fundamentante y discrepancia de él en partes más o menos importantes de lo fundamental. No en otra cosa consiste, desde un punto de vista antropológico, la relación interhumana, amistosa o no, entre personas que íntimamente confiesan un mismo credo (cristiano, marxista, etc.) y abiertamente discrepan en sus actitudes intelectuales o políticas: la cordial amistad entre Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, la actual no-camaradería entre Breznev y Mao Tse-Tung, la feroz hostilidad de Stalin contra Trotsky.
Téngase en cuenta la considerable diversidad de las posiciones ante lo fundamentante (cristianos, musulmanes, budistas, ateos de distinto linaje, agnósticos) y la no menos considerable variedad de los niveles y parcelas que integran lo fundamental (concepciones de la sociedad y de la historia, nacionalidad, dedicación a la ciencia o al arte, etc.), únase a esa diversidad y a esta variedad la distinta vinculación afectiva de las personas a cada uno de los niveles de su respectiva implantación en la realidad (creencia íntima y tranquila en Dios y afección vehemente y encrespada a la causa de la justicia o la libertad en el mundo; fe religiosa o fe marxista intensas y carácter personal benévolo y conciliador; tantos casos más), y se tendrá a la vista toda la múltiple gama de las concordancias y las discrepancias reales en el mundo actual.
Supuesta la ocasión y la existencia de alguna «afinidad electiva», para decirlo a la manera goethiana, ¿quién podrá negar la posibilidad de que entre individuos pertenecientes a uno y a otro tipo de la discrepancia pueda surgir una amistad verdadera, sobreañadida a la ocasional camaradería que exista entre ellos y perfectiva de esta? A dos normas básicas deberá atenerse, para continuar viva, una amistad así nacida: el respeto y la delicadeza en el recíproco ejercicio de la libertad personal y una abierta y habitual presencia de esta libertad en el recíproco ejercicio del respeto y la delicadeza. De lo cual se derivan, entre otros, los siguientes preceptos concretos:
- El deliberado cultivo amistoso de lo que une y -a la vez- la no ocultación táctica y temerosa de lo que separa. Por tanto: la admisión de una posible conducta lúdica y de una ironía no mordaz del otro respecto de la creencia propia y la limitación a la conducta amablemente lúdica y a la ironía no mordaz en la actitud propia frente a la creencia del otro.
- Pensar, actuando en consecuencia, que la realidad en que se cree es siempre más profunda y rica que las palabras con que se dice lo que uno cree. «El acto del que cree no se refiere a lo que de la creencia se dice, sino a la realidad a que la creencia concierne» advierte Santo Tomás de Aquino (Summa II-II, q.l, a.2); y no es preciso ser tomista ni cristiano para advertir la verdad antropológica que esa sentencia declara.
- Practicar la benevolencia, la beneficencia y la confidencia con la persona del otro, sin distinguir entre el nivel de lo que con ella nos une (nuestra concreencia) y el nivel de lo que de ella nos separa (nuestra discrepancia).
- Un delicado atenimiento a la verdadera vocación personal del otro, a «su mejor yo». Por tanto: dejar que el otro sea lo que es y quiere ser, ayudándole delicadamente a que sea lo que él debe ser. Sin una recíproca voluntad de envolver amistosamente con la propia conducta la entera realidad del otro, no hay, no puede haber amistad verdadera.
Más reglas prácticas podrían añadirse a estas, y todas demostrarían que no es fácil la amistad con el discrepante; pero también, creo yo, que es tan posible como deseable. Y si la amistad con él, por la razón que sea, no llega a nacer, que al menos perdure la leal camaradería en la pública realización de todo lo que con él nos una.
d) No puedo eludir al término de esta reflexión un breve apunte acerca de lo que a tal respecto acontece aquí y ahora; es decir, entre nosotros, los españoles de este tiempo. ¿Necesitaré decir que el hábito de la amistad con el discrepante, e incluso la inclinación hacia ella, parecen haberse perdido en la actual sociedad española? ¿Habré de recordar que muchos de nosotros, unos por fanatismo, otros por conservar alguna ventaja personal, no pocos por falta de imaginación, niegan la posibilidad o la conveniencia de tal amistad?
Es preciso reconocer que en virtud de motivos muy hondamente arraigados en el tradicional modo hispánico de vivir -léase a Unamuno; léase, sobre todo, a Américo Castro-, la amistad entre discrepantes político-religiosos siempre ha sido difícil entre nosotros. Sólo en muy breves períodos de nuestra historia ha tenido ese hábito alguna vigencia en nuestra sociedad; por ejemplo, durante el lapso comprendido entre 1875 y 1930. Pero nunca, ni siquiera en los momentos de máxima rigidez absolutista en el mando, han dejado de existir tales amistades; y conviviendo así, en todo momento hemos sido los españoles una flagrante demostración de la verdad que intemporalmente lleva en sí la antes transcrita sentencia de Aristóteles: que la amistad entre los hombres se da en pequeña medida en las tiranías, y en medida mayor en las democracias, donde los ciudadanos, siendo iguales entre sí, tienen muchas cosas en común (Eth. Nic. 1161 b 9-10). La realidad político-social de un Estado de Derecho -de un Estado de Derecho verdaderamente merecedor de ese nombre- es la primera de las condiciones necesarias para que las amistades entre discrepantes no sean tan raras como los mirlos blancos, diríamos hoy, actualizando la vieja letra de Aristóteles.
¿Cambiarán un día las cosas? Sólo esto sé decir: que mientras ese difícil hábito social no se restablezca -mientras la dialéctica de la pura opresión no sea sustituida por una dialéctica de la palabra a la cual no pertenezca el insulto-, nuestro país no será lo que a mi juicio debe ser. Y como él, todos aquellos en que la leal manifestación de la discrepancia política o religiosa tenga que lindar con el heroísmo o hundirse en la clandestinidad.
II.- Entremos ahora en el tema a que directamente alude el epígrafe de este capítulo: la sociología de la amistad. Y puesto que nuestro análisis debe referirse a la sociedad actual -en ella tiene su campo propio el saber sociológico que ahora nos importa-, lo primero que debemos preguntarnos es si tal análisis tiene razón de ser; dicho de otro modo, si la relación amistosa ha desaparecido de las sociedades verdaderamente actuales, si la palabra «amistad» es un término a extinguir en este último tercio del siglo XX.
Una inicial precisión conceptual se impone. Yo llamo amistad a la relación de un hombre con otro en la cual, por ser esos hombres lo que son y quienes son, se dan entre ambos la benevolencia, la beneficencia y la confidencia. Pues bien: así concebida la amistad, me atrevo a decir que, siendo difícil en nuestro mundo y hallándose tantas veces sustituida por vinculaciones interindividuales a las que en modo alguno conviene su nombre, sigue subsistiendo en él y es habitualmente considerada como deseable.
Me limitaré a examinar -porque en lo tocante a la Europa occidental y América me parece obvio lo que ahora afirmo- el caso de la sociedad más total y sistemáticamente socializada, racionalizada y funcionalizada: la de la Unión Soviética. No conozco de visu la URSS; sólo puedo hablar de ella a través de relatos leídos u oídos y de alguna de sus expresiones literarias y cinematográficas. He aquí el teatro de Arbúzov: el más popular en la Unión Soviética estos últimos años y acaso el más expresivo de lo que sus regentes y planificadores quieren que en ella sean las relaciones interindividuales. Por escasa que sea la sensibilidad literaria y social del espectador, ¿puede este dejar de ver que en la sociedad de que ese teatro quiere ser espejo, guía y estímulo, la verdadera amistad, una amistad basada, eso sí, sobre la camaradería soviética, tiene que ser un importante momento constitutivo? He aquí, por otra parte, un filme de excepción, poco posterior a la Segunda Guerra Mundial: La balada del soldado. Contemplando la cambiante relación interhumana del combatiente que a causa de un error ferroviario tiene que tomar contacto sucesivo con una serie de grupos sociales para él desconocidos hasta entonces, ¿quién podrá negar que en el seno de esos grupos la amistad es posible y no puede ser infrecuente? He ahí, en fin, la poesía de Evtuchenko y la prosa de Solzenitsin. No hay duda: llámesela como se quiera por los que doctrinariamente se empeñen en negar su actualidad -yo preferiré seguir llamándola amistad, aunque se me tenga por anacrónico-, la peculiar relación interhumana que integran, mutuamente combinadas entre sí, la benevolencia, la beneficencia y la confidencia, sigue existiendo sobre el planeta. Y a través de la facilidad o la dificultad, no creo que por ahora vaya a extinguirse.
Bien: en virtud de razones diversas, el nacimiento y la conservación de la relación amistosa stricto sensu no son fáciles en una sociedad tan fuertemente racionalizada y funcionalizada como la nuestra, y más cuando el modo competitivo de la coexistencia persiste con cierto vigor en sus diversas estructuras. Ya el agudo Simmel -y antes que él, no necesitaré recordarlo, el más que agudo Nietzsche- comenzaron a percibir esa dificultad.
Reduciendo a muy concisa sinopsis el tan rico y matizado pensamiento de Simmel en torno a nuestro tema, cabría decir que para él, la amistad, «el ideal de la amistad, tal como ha sido recibido de la Antigüedad y desarrollado en sentido romántico»
, va siendo cada vez más difícil en el seno del mundo moderno -sus reflexiones son de 1908-, en virtud de las cuatro razones siguientes:
- La creciente, a veces total objetivación de la relación de los hombres entre sí; estos suelen tratarse según la función que mutua y respectivamente cumplen, y sólo según ella; lo cual hace que, a diferencia de lo que en las sociedades primitivas acontecía, la confianza en el otro ya no exige un conocimiento verdaderamente personal de su realidad propia: «el que sabe -el que conoce lo que del otro necesita conocer- no necesita confiar, y el que ignora no puede ni siquiera confiar».
- La mayor intensidad y la mayor finura que la conciencia de sí mismo ha ido adquiriendo durante los siglos XIX y XX; por consiguiente, una mucho más lúcida percepción de la mezcla de sentimientos diversos y aun contrarios que el otro siempre suscita en el alma de quien le trata72.
- La crisis que ha ido sufriendo el hábito de la fidelidad -entendida como Simmel propone entenderla: como la tendencia a continuar el ejercicio de una vinculación interindividual según las normas objetivas que ella sociológicamente exige, aun cuando se hayan extinguido por completo los motivos y los contenidos psíquicos que la determinaron-, a consecuencia de la creciente fluctuación social de la vida. La «infidelidad forzosa» habría venido a hacerse, en consecuencia, uno de los rasgos más característicos de la sociedad moderna.
- La mayor diferenciación de la vida humana -porque todos los individuos se ven obligados a ser muchas cosas a la vez- dentro del mundo que hoy, no en tiempo de Simmel, todos solemos llamar «desarrollado»73.
Tal es, en apretado esquema, la opinión del psicólogo y sociólogo Georg Simmel acerca del quebranto de la relación amistosa, cuando ya la sociedad burguesa se había convertido resueltamente en sociedad capitalista. Sería necedad insigne o candoroso panfilismo desconocer la profunda verdad de sus análisis y estimaciones e ignorar que desde entonces hasta hoy ha ido intensificándose, hasta llegar a su crisis -léase, respecto de esta crisis, el texto de Erich Fromm que transcribo en el capítulo subsiguiente-, el proceso psicosociológico que él describe o entrevé en plena belle époque. Pero su concepción todavía romántica de la amistad, la visión de esta como «una absoluta intimidad espiritual»
o una «intimidad completa» -el völlig kommunizieren de la relación amistosa ideal, blosse Idee, del último Kant- hace inmediatamente advertir que, no obstante el indudable fundamento in re de sus juicios, estos tienen como término de referencia una sublimación literaria de la vinculación anímica entre los amigos, no la verdadera realidad de esta.
No añaden gran cosa a las finas y tempranísimas observaciones de Simmel, aunque sean casi cincuenta años posteriores, las que acerca de la «consunción de la confianza», rasgo psicosocial propio, según él, de nuestra época, ha hecho luego R. Schottlaender y yo sumariamente reproduje páginas atrás. La divinización del trabajo, la contienda entre las diversas exigencias de lealtad a que el hombre actual se halla sometido, el fanatismo de la seguridad y la previsión de la vida, y como consecuencia necesaria la extremada racionalización de esta, la pérdida de interés por un conocimiento interpersonal que vaya más allá de lo que del otro queremos o esperamos, el temor a juzgar las conductas y a establecer juicios generales y causales, el agnosticismo psicológico-moral; tales serían para Schottlaender las causas principales de la crisis de la confianza y la amistad que hoy estamos padeciendo. Súmese a todo esto una doble alienación: en las sociedades capitalistas y de consumo, la que tan reiteradamente describen y denuncian los críticos marxistas o progresistas; en las sociedades socialistas y estatificadas, la que en casi todos los individuos que no pertenecen de corazón al partido político imperante -por tanto, en la mayoría del país- descubren los viajeros carentes de prejuicios ideológicos y dotados de retina sensible. ¿Habremos de concluir de todo esto que la amistad es hoy una realidad socialmente escasa e históricamente llamada a muy pronta extinción? Así lo piensan algunos, bien por razones meramente externas y bibliográficas, bien a causa de actitudes doctrinales, bien, en fin, por obra de una absorbente visión parcial de la realidad. No deja de ser significativo que en el monumental System der Soziologie, de Fr. Oppenheimer, sólo dos veces sea mencionada la amistad: una transcribiendo las ya anticuadas ideas de Tönnies acerca de los tipos de comunidad y otra reproduciendo un texto de Platón citado por Giddings en sus viejos Principies of Sociology. Al margen de pesquisas eruditas, otros estiman -creen, más bien- que la relación amistosa tradicional no es sino un producto de la sociedad burguesa, sólo vigente en niveles socioeconómicos relativamente elevados, esos en que el ocio y la educación refinada eran posibles, y psicológicamente determinado por la necesidad que el individuo tiene de compensar, anulándolo o atenuándolo en la esfera privada de su vida, el radical individualismo del mundo histórico-social que le envuelve. Quebrada al quebrarse la condición burguesa del vivir colectivo, la amistad iría penosamente transformándose en la «fraternidad» que ha de imperar en el mundo cuando todos los hombres sean dueños y señores de su propia naturaleza. No ya la amistad, hasta la mera «socialidad» del hombre (Geselligkeit) sería un concepto demasiado «clásico» y harto necesitado de revisión. Otros, en fin, intelectual y sentimentalmente movidos por la contemplación sociológica y psicológica de dos tan indudables como enormes lacras sociales de nuestro tiempo, el aislamiento y el dolor -así, por ejemplo, W. Lepenies y H. P. Dreitzel-, a través de ese dolor y ese aislamiento miran y ven la actual estructura de la convivencia entre los hombres.
Pero todos estos juicios -tan lúcidamente apoyados a veces en la contemplación fría y objetiva de la realidad- ¿no serán, a la postre, generalizaciones excesivas? ¿No expresarán ese afán, tan fuerte y tan repetido desde Joaquín de Fiore, de magnificar mentalmente lo que en lo «actual» parece ser «nuevo»? ¿No manifestarán, en suma, una tendencia a la visión intelectual de las cosas según el viejo esquema del «Esto no es más que...»? Miro en torno a mí, y entre la evidente miseria moral del mundo que me rodea -ambiciones y orgullos de clase y de grupo, egoísmos personales, aislamientos e incomunicaciones, farsas y convenciones de toda índole, hostilidades políticas y económicas, torturas y persecuciones, lenguas que aquí dicen esto y allí lo contrario, traiciones, cobardías, tantas pústulas más- no dejo de ver la amistad. ¿Habré de repetir lo que a tal respecto dije antes? Leo textos sociológicos recientes y, tácita o expresa, la palabra amistad viene de cuando en cuando a mis ojos. Me decidiré, pues, a pensar sobre lo que veo y sobre lo que me dicen, y trataré de esbozar a mi modo las líneas generales de una posible sociología de la amistad.
III.- Sociológicas son, en relación con nuestro tema, las ideas de Tönnies a que acabo de referirme. Se ha hecho de algún modo clásica la distinción que él estableció entre «sociedad» (Gesellschaft) y «comunidad» (Gemeinschaft); pero su concepción de uno y otro modo de la convivencia -la contraposición entre la «vida real y orgánica» de la comunidad y la «vida ideal y mecánica» de la sociedad- ha pasado a la historia con los presupuestos interpretativos que la determinaron. Tres serían, según Tönnies, las formas reales de la comunidad: la de la sangre o vegetativa (parentesco), la del lugar o animal (vecindad) y la del espíritu o espiritual (amistad). En nuestros días -y entre los conocedores de lo que realmente es la amistad, en cualquier tiempo-, ¿quién aceptaría esta concepción de la relación amistosa como una Gemeinschaft des Geistes o «comunidad del espíritu»? ¿Cuántas amistades no han existido en todo tiempo al margen de esa pretendida «comunidad»? Más recientemente, von Wiese ha propuesto entender la amistad como una determinada «formación social» (soziales Gebilde), la más personal y reducida entre todas ellas. Mas ya he dicho que la vinculación amistosa dual -das Paar, en los textos de von Wiese-, aunque nazca en el seno de los más distintos grupos sociales y pueda luego realizarse socialmente, no es primariamente y en sí misma un fenómeno «sociológico».
Más útiles pueden sernos los datos y los conceptos que hoy ofrece la investigación sociológica empírica; datos y conceptos que podrían enderezarse hacia una posible y todavía inexistente «sociología de la amistad», ordenados según los cuatro epígrafes siguientes:
- Los grupos sociales en que la amistad puede aparecer.
- Los varios modos de la relación social y su distinta influencia sobre la génesis de la amistad.
- La amistad como resultado observable de una relación social determinada.
- Génesis de ese resultado: la socialización de la amistad.
1.- Un profano en sociología, pero profesionalmente menesteroso de rigor intelectual -tal es mi caso-, agradecería a los sociólogos el pequeño esfuerzo de reducir a conceptos precisos y, si esto fuera posible, sistemáticamente conexos entre sí, las múltiples acepciones con que en la copiosa literatura sociológica actual son empleados los dos términos principales para la designación de las diversas colectividades humanas que ellos, los sociólogos, por razón de su oficio estudian: «grupo» y «comunidad», el group y la community de los autores anglosajones.
Bajo tantas distinciones más o menos unívocamente adjetivadas -social group, human group, small group, primary group, reference group, economic group, etc.-, ¿qué es genéricamente el «grupo» de que hablan los sociólogos? Permítaseme esbozar una definición tan breve como sencilla y comprensiva: en un sentido estrictamente sociológico, el grupo es un conjunto de individuos más o menos bien delimitado en el espacio o en la sociedad -una ciudad, una clase, un club, una profesión-, dentro de cuyo contorno hay o puede haber relaciones de carácter social. Y si se prefiere un concepto más riguroso y técnico, nuestra opción bien podría inclinarse hacia la escueta caracterización que propone Th. M. Newcomb: el grupo, conjunto de personas que comparten ciertas normas respecto de alguna actividad vital (religión, vida política, partida de poker, etc.) y cuyos roles sociales se hallan estrechamente vinculados entre sí; entendiendo por «rol», con R. Linton, el sistema de actitudes, estimaciones y modos de conducta que la sociedad atribuye a una persona, en virtud de la posición (status) que esta ocupa dentro de aquella. El «rol» es un concepto dinámico; el «status» es, en cambio, un concepto meramente estructural. Todo grupo sería, según esto, un conjunto más o menos sistemático de roles.
De algún modo emparentados entre sí, y considerados siempre desde nuestro actual punto de vista, tres parecen ser los modos principales del grupo sociológico en su realidad concreta: el «grupo humano», el «pequeño grupo» y el «grupo de referencia».
Según la descripción de su máximo tratadista, G. C. Homans, el «grupo humano» (human group) es un conjunto de personas que se comunican entre sí con cierta frecuencia, por tanto dentro de un lapso temporal relativamente breve, y no a través de otras personas interpuestas, sino de manera inmediata y directa, «cara a cara» (face-to-face). En rigor, y así entendido, el «grupo humano» no difiere gran cosa del «grupo primario» que definieron hace decenios las tipificaciones sociológicas de Cooley.
El «grupo humano» de Homans puede cobrar realidad tanto en un pequeño poblado -el Hilltown norteamericano de los análisis de D. L. Hatch o las aldeas de la isla Tikopia en los mares del Sur-, como entre las personas que en el interior de una gran ciudad se relacionan con frecuencia entre sí, aunque sean telefónicos la mayor parte de sus mutuos contactos. Pues bien: cuando los individuos integrantes del grupo humano residen habitualmente dentro de un área espacial reducida y bien delimitada, ese «grupo humano» suele recibir el nombre de «pequeño grupo» (el small group de los sociólogos norteamericanos) o «comunidad local» (la Gemeinde de los estudios de René König).
Viene en tercer lugar el «grupo de referencia» (reference group), concepto creado por H. H. Hyman, pero tal vez mejor definido luego por R. K. Merton. «La teoría del grupo de referencia -escribe este último- se propone conocer la determinación y las consecuencias de aquellos procesos de valoración y autoestimación en los que el individuo toma para sí mismo como marco de referencia los criterios valorativos y las reglas de conducta de otros individuos o grupos»
. Es el caso de la persona que penetra en un círculo social para ella nuevo, comienza aceptando voluntariamente los criterios intelectivos y estimativos de ese círculo y luego -en una segunda etapa, según las investigaciones de H. H. Kelley- pasa a usar el círculo en cuestión como punto de referencia, tanto para entenderse y valorarse a sí mismo como para entender y valorar a los demás.
Lo dicho permite advertir que el segundo de los grandes conceptos antes mencionados, el de «comunidad» -no la Gemeinschaft de Tönnies, sino la community de la actual sociología anglosajona- se halla bastante cerca del anterior. ¿Qué es tal «comunidad»? Según N. Anderson, no menos de cuarenta y tres modos de concebirla circulan por la literatura sociológica actual74. Sería absurdo consignarlos aquí. Me conformaré transcribiendo la tan comprensiva definición que de ella ha propuesto R. König: «Es una sociedad global que posee unidad local, con un número indefinido de instituciones, grupos y otros fenómenos internos, todo lo cual determina la existencia de innumerables formas de interacción social, relación mutua y valoración común, y dotada, además, de una organización externa de carácter legal, económico y administrativo»
75. Lo cual indica que en los miembros de la comunidad opera habitualmente la conciencia de su pertenencia a ella, y que en el seno del grupo comunal son consideradas como «forasteros» (outsiders) los que a él no pertenecen (Fl. Znaniecki).
Operando en el interior de los grupos y las comunidades, pero también, mucho más ampliamente, en el medio social de que unos y otras son partes, e incluso sobre la humanidad entera, debe ser por fin mencionada otra fundamental realidad de la existencia colectiva, y por tanto un nuevo concepto sociológico, no menos importante para nosotros que los dos anteriores: la «clase», sea esta entendida en el estricto sentido socioeconómico de los análisis de Carlos Marx y sus seguidores, séalo en el sentido mucho más amplio y matizado de las ulteriores descripciones sociológicas de B. Barber, A. L. Grey y tantos otros.
Conózcanse o no entre sí los individuos que la componen, la clase social es un modo de vivir que afecta a todas las determinaciones y expresiones de la existencia individual: la «conciencia de clase» influye con fuerza mayor o menor, en efecto, sobre las actitudes políticas, religiosas, familiares, etc. de sus miembros, sobre el estilo de la vida y el modo de enfermar de estos, e incluso sobre su lenguaje habitual. Basta recordar, por lo que a él atañe, la tan notable conocida diferencia entre la lengua del inglés culto -los acentos «Oxford», «Cambridge» o «public school»- y el cockney o el brogue de ciertas zonas del proletariado británico.
Grupo humano, pequeño grupo, grupo de referencia, comunidad, clase; he aquí las principales estructuras sociológicas que habitualmente sirven de suelo y mantillo a la amistad76. Mas para saber lo que sociológicamente puede ser esta, parece necesario contemplar antes, siquiera sea de manera concisa y sinóptica -y siempre, lo repetiré, desde nuestro punto de vista-, las principales formas de la relación social que dentro de esas estructuras existen y operan.
2.- Un examen metódico de la actual literatura sociológica permite distinguir varias relaciones de carácter pre-amistoso. Estudiaré algunas.
Por lo pronto, la solidaridad del grupo; la cual, como certeramente apunta Newcomb, puede ser considerada tanto desde el punto de vista de las actitudes individuales de quienes lo componen (pertenencia al grupo), como desde el punto de vista de las características internas propias del conjunto (cohesión del grupo). Es, en definitiva, lo que comúnmente designa la expresión «espíritu de grupo»; la «unidad mental» de que en su leidísimo estudio sobre la psicología de las multitudes habló el siglo pasado Gustave Le Bon77. La solidaridad de los grupos difiere con el carácter «prepolítico» o «político» de su estructura: en los más democráticos, la conducta suele ser amistosa y confiada, y en el lenguaje habitual de sus miembros es frecuente el uso del «nosotros», el «nos» y el «nuestro»; en los más autoritarios, abunda el descontento crítico y en el lenguaje predomina el empleo del «yo», el «mi» y el «mío» (Newcomb). No hablando de los grupos stricto sensu, sino de las clases sociales, Barber hace notar que en estas la «igualdad social» suele llevar consigo la «intimidad social» (social intimacy). Todo esto, me pregunto, ¿no es acaso lo mismo que ya Aristóteles había dicho acerca de la amistad en las democracias y en las tiranías?
La solidaridad de los miembros de un grupo, de una comunidad o de una clase es una actitud anímica habitual, previa, por tanto, a la relación directa de unos con otros, que se pone a prueba cuando entre ellos surge el mutuo conocimiento (acquaintance)78. Newcomb ha estudiado con detalle la estructura y la dinámica psicológicas y sociológicas de este fundamental proceso. Homans, por su parte, discierne en la relación afectiva de los componentes de un «grupo humano» tres diversos momentos estructurales: la actividad propia del individuo, su interacción con los demás y su sentimiento. Este, el sentimiento, puede adoptar formas cualitativas harto distintas entre sí; pero lo único que a tal respecto me importa subrayar es: primero, que entre esas formas del sentimiento relacional hay una, la que constituye el par «agrado-desagrado» (Homans), de especial importancia para la génesis de la amistad; segundo, que la facticidad de ella (diversa intensidad de los dos términos que la constituyen, modos de la conexión de estos, etc.) puede ser ampliamente sometida al análisis sociométrico (J. L. Moreno); y tercero, que, supuesta la recta observación de las «reglas de juego» vigentes en el grupo, la mayor frecuencia del contacto interactivo entre las personas que lo componen lleva consigo -he aquí un resultado optimista, en medio del pesimismo a que tantas veces induce la contemplación de nuestra sociedad- una mayor frecuencia y una mayor intensidad del mutuo agrado y la mutua simpatía (Homans, Loomis, Bovard). Un popular dicho español -«El roce cría cariño»
- y una conocida sentencia aristotélica -«Los viajes hacen ver cuán amigo y familiar es el hombre para el hombre»
- quedarían así científica y experimentalmente demostrados79. A título de ejemplo, he aquí la representación gráfica de una parte de los resultados de E. W. Bovard (fig. 2):
Fig. 2.- Relación mutuo contacto-mutua simpatía entre los miembros grupo formado por estudiantes para la discusión de problemas comunes a todos ellos
A estos modos pre-amistosos de la relación intragrupal debe añadirse el que Fl. Znaniecki ha llamado compañerismo cortés (polite companionship); ese que suele establecerse entre los individuos que dentro de una comunidad frecuentan los mismos lugares de diversión.
Pero al lado de las comunidades s. s. y de los pequeños grupos, en transición continua con unas y con otros, hállanse las ciudades, más aún, las grandes ciudades. ¿Qué pasa en ellas con el individuo? Tres cosas: por un lado, que su conducta se «individualiza» más y más (Anderson) y que él, en consecuencia, «trata de limitar la coacción social a los campos en que esta es indispensable para prevenir la coacción de los otros y para reducir a un mínimo su volumen total»
(F. A. Hayek); por otro, que ese hombre se masifica en su vida cotidiana, pese a esa mayor «individuación» de la conciencia de sí mismo, y va masificando poco a poco a la mayor parte de los que él trata, internamente movido por el hábito creciente de «convertir a los hombres en cosas»
(E. K. Wilson); por otro, en fin, que va implicándose con cierto número de individuos más o menos afines a él, hasta formar en el seno de la gran ciudad «redes de mutuo conocimiento» (E. Bott) o «comunidades intraurbanas» (R. König). Pronto hemos de ver cómo todo ello influye sobre el nacimiento y la manifestación sociológica de la amistad; pero, a la vez, ¿no estamos contemplando algunos de los motivos por los cuales la alienación, el aislamiento y la incomunicación son realidades tan frecuentes dentro de la sociedad contemporánea?
3.- Por lo que yo he podido ver, los sociólogos y los psicólogos sociales no estudian con detalle el proceso que da lugar al nacimiento de la relación amistosa; y cuando hablan de «amistad» (friendship) o de «amigabilidad» (friendliness), no parecen distinguir entre lo que es «amistad verdadera» y esa «buena relación social» que en el lenguaje de cada día solemos llamar «amistad» -«¿Fulano? Sí, es amigo mío»-, aunque en realidad no lo sea, si queremos dar un sentido preciso y exigente a tan noble palabra. Hecha esta necesaria observación previa, llamemos convencionalmente «amistad» tanto a la que verdaderamente lo es como a esa vaga «buena relación social», y tratemos de ver lo que la sociología nos dice o puede decirnos sobre ella. Trans-social, como sabemos, en su realidad propia, la relación amistosa llega a socializarse según los dos procesos cardinales que estudiaremos en el apartado subsiguiente. Pues bien: así constituida en «hecho social», y por tanto en dato objetivamente estudiable80, ¿qué puede afirmarse de la amistad? En espera de que nuestro saber empírico permita construir una doctrina coherente y sistemática81, he aquí, ordinalmente expuestos, varios resultados de la investigación sociológica actual y algunas reflexiones personales:
a) En la realidad social de la amistad urbana pueden ser establecidas algunas regularidades de orden estructural. A ellas pertenecen, entre otras, las «redes de conocimiento y amistad» de Elizabeth Bott y los esquemas-tipo de la comunicación entre amigos y entre antagonistas, dentro de un mismo grupo de trabajo (E. Mayo, T. N. Whitehead, F. J. Roethlisberger y W. J. Dickson, G. C. Homans).
E. Bott ha estudiado el comportamiento de veinte familias londinenses «medias», algunas pertenecientes al mundo obrero, otras a la burguesía acomodada, en su comunicación habitual con sus conocidos, amigos y parientes de la gran ciudad, y ha encontrado que ese comportamiento se realiza conforme a dos diagramas típicos: la «red de malla cerrada», en las familias que residen durante mucho tiempo en un barrio determinado y pertenecen, por consiguiente, a una comunidad intraurbana más o menos firme, y la «red de malla abierta», cuando en la vida familiar no se dan esas condiciones. Las amistades suelen ser más intensas en el primer caso y más sueltas y cambiantes en el segundo. He aquí ambos diagramas (figs. 3 y 4):
Fig. 3.- Red de malla abierta: x es el individuo o la familia; las restantes letras, los conocidos y amigos de uno o de otra
Fig. 4.- Red de malla cerrada: Las letras tienen la misma significación que en el diagrama anterior
Más variados son los esquemas a que típicamente puede ser reducida la comunicación entre compañeros de trabajo. Los que ahora cito fueron establecidos por los autores antes mencionados, especialmente por Roethlisberger y Dickson, y proceden de datos recogidos en la Sala de Observación (Bank Wiring Observation Room) de una fábrica de material telefónico y telegráfico de Chicago (Western Electric Company's Hawthorne Works), entre los años 1927 y 1932. De los distintos esquemas que en su personal reelaboración de los resultados de Roethlisberger y Dickson ofrece Homans -«Hombres que se ayudan entre sí», «Hombres que hablan de puestos de trabajo», «Hombre que se reúnen en partidas de juego», etc.-, reproduzco los dos que más directamente conciernen al tema de este libro (figs. 5 y 6):
Fig. 5.- Esquema de la comunicación entre individuos mutuamente amigos pertenecientes a un mismo equipo de trabajo. Exceptuada la relación amistosa entre SI y W7, todas las demás se establecen dentro de los que aparecen en otro sistema -no reproducido aquí-, relativo a los coparticipantes en partidas de juego. Algunos de estos individuos no tenían entre sí una amistad especial. (I: inspectores; W: alambristas; S: soldadores.)
Fig. 6.- Esquema de la comunicación entre individuos mutuamente antagonistas. Un considerable número de ellos se halla centrado en torno a 13 y a W5, porque ni W1, ni W3 eran objeto de ningún antagonismo. Los antagonismos entre los componentes de la unidad de soldadura 3 eran más acusados que en cualquiera de los de las restantes unidades. El existente frente a W2 es muy notable. Las letras tienen la misma significación que en el esquema anterior
Unidos los dos esquemas precedentes a todos los que la observación de este grupo de trabajo permitió obtener, puede obtenerse otro, en el cual se hace claramente visible la división de esos catorce hombres en dos subgrupos o pandillas (diques), entre los cuales existen tres individuos escasamente interactivos (13, W5, S2) y de las que respectivamente son miembros sueltos o volantes otros dos (W2, W6). Véase la representación gráfica de este resultado (fig. 7)82:
Fig. 7.- División del grupo de trabajo en subgrupos o pandillas. La participación de W2 en las actividades del subgrupo A fue más bien escasa. W6 actuó como miembro del subgrupo B, pero de manera inconstante
En época más reciente, E. O. Laumann ha investigado sociométricamente las relaciones amistosas en el medio urbano. Durante la primavera y el verano de 1966, un equipo de entrevistadores de la Universidad de Michigan sostuvo repetidas conversaciones telefónicas -hasta llegar a una duración media de 85 minutos en cada uno de los casos- con 1.013 individuos del área metropolitana de Detroit, para determinar con cierta exactitud las condiciones socioeconómicas, la frecuencia y las manifestaciones de la mutua elección y la conformidad o no conformidad en diversas actitudes personales de esos individuos, respecto de aquellos a quienes consideraban amigos suyos. Sólo en un 43% de los casos estudiados existía una clara correspondencia entre la elección mutua de los amigos y la afinidad de actitudes entre ellos; resultado, concluye Laumann, que no refuta, ciertamente, la idea de que entre los amigos es mayor la semejanza de pareceres que entre otras parejas de individuos tomadas al azar, pero que se halla muy lejos de probarla. Algo parece claro: que en la gran ciudad es más frecuente que en los «grupos primarios» la discrepancia de opiniones y creencias entre quienes se consideran mutuamente unidos por una relación amistosa.
b) La estructura y la dinámica de las relaciones interindividuales de mutua aproximación -parientes, vecinos, amigos- en los «grupos primarios» o face-to-face han sido hace poco analizadas por E. Litwak y I. Szelenyi. Utilizando datos procedentes de los Estados Unidos y de Hungría, y dando por sentado que la cohesión afectiva y operativa -ayuda recíproca, etc.- es mucho más firme en los grupos primarios tradicionales, como las pequeñas aldeas, que en las sociedades movilizadas por el desarrollo técnico, Litwak y Szelenyi se preguntan si la vinculación establecida por el parentesco, la vecindad y la amistad puede mantenerse en aquellos grupos cuando el progreso y la consiguiente tecnificación y fluidificación de la vida comienzan a transformarlos. Pues bien: contra lo que antaño pensaron los representantes de la sociología teórica (Tönnies, Simmel) y luego han afirmado algunos importantes cultivadores de la sociología nueva (Wirth, Parsons; sólo el núcleo familiar sería capaz de subsistir, según este último, en una sociedad tecnificada), nuestros autores encuentran que los tres mencionados lazos de la solidaridad, el que determina el parentesco y los que por su parte establecen la vecindad y la amistad, perduran relativamente intactos, pese a tal cambio, porque el propio desarrollo técnico -más extensos, más fáciles y más rápidos medios de comunicación, etc.- permite la creación de nuevos modos de integración social. «La vecindad -concluyen Litwak y Szelenyi-, existe a menudo como grupo primario, no obstante una grave alteración de su estructura; la relación entre los parientes sigue frecuentemente existiendo sin un contacto directo entre ellos; las vinculaciones amistosas subsisten, en fin, aunque se haya producido un cambio moderado en uno u otro sentido»
83.
c) Otro de los temas de la investigación sociológica que ha obligado a considerar de cerca el hecho de la amistad ha sido el estudio de la varia influencia -política, comercial, intelectual, publicitaria, etc.- que en la vida social unas personas ejercen sobre otras: the personal influence, expresión ya técnica entre los sociólogos norteamericanos. Tal vez sean R. K. Merton, E. Katz, P. R. Lazarsfeld y B. R. Berelson los que en este campo van a la cabeza.
En su conocida monografía sobre la influencia personal, Katz y Lazarsfeld subrayan el «redescubrimiento del grupo primario» en los medios sociales urbanos más fuertemente tecnificados -los equipos de trabajo de la fábrica Hawthorne antes mencionados; las unidades del ejército norteamericano, según los clásicos estudios de S. A. Stouffer y sus colaboradores en The American Soldier; los resultados de W. Ll. Warner y P. S. Lunt en su análisis de la sociedad de Yankee City y de W. F. Whyte en Norton Street Corner-, con la consiguiente manifestación sociológica de las relaciones amistosas o enemistosas que en dicho grupo necesariamente existen. La frecuente «homofilia» de los grupos primarios, esto es, la atracción mutua entre sus individuos como consecuencia de estimaciones compartidas (Merton), se constituye no pocas veces en fuente de amistades (estudios de J. A. Precker en el Bard College, etc.); y como la investigación sociométrica demuestra, esas amistades refuerzan luego la cohesión interna del grupo. No pocas manifestaciones concretas del «flujo de la influencia personal» -la irradiación de esta en el seno de la sociedad- tienen como vehículo las redes sociales que establece la relación amistosa; así la transmisión social de los rumores (L. Festinger y colaboradores, J. L. Moreno), la orientación del voto en las contiendas electorales (Berelson, Lazarsfeld), las preferencias alimentarias de los niños (K. Duncker), la aparición de fenómenos de gregarismo (Allport, Lazarsfeld, etc.).
d) Todo este complejo haz de investigaciones demuestra claramente que, no obstante la racionalización y la tecnificación de la sociedad actual, la amistad -unas veces genuina, otras limitada a ser «buena voluntad social»- subsiste en aquella y no deja de tener alguna parte en su configuración. Las más antiguas ideas acerca de la génesis de la amistad -influencia favorable de la comunidad de vida y del trato frecuente, dificultades que respecto de esa génesis crea la desigualdad entre los individuos, cuando esta no se convierte en «igualdad proporcional»- han quedado confirmadas por la investigación empírica de las unidades estructurales de nuestro mundo: la «comunidad», la «clase», el «grupo primario», el «equipo de trabajo», etc. No sabemos lo que en lo tocante a la amistad será la naturaleza humana allá por el año 5000; pero bajo tan enormes diferencias intelectuales, religiosas, políticas, técnicas y sociales, no poco de lo que Platón y Aristóteles vieron en esa naturaleza hace más de dos milenios sigue vigente hoy.
«La amistad no es posible con el esclavo en tanto que esclavo, aunque sí en tanto que hombre, porque parece existir una especie de justicia entre los hombres»
, escribió Aristóteles (Eth. Nic. 1161 b, 4-7). Nadie sería hoy capaz de llamar «esclavo» a ningún semejante, por servil que parezca ser su condición social. ¿Pero no es algo muy semejante a lo que Aristóteles dice de los esclavos atenienses lo que de un individuo de la working class de Middletown diría otro perteneciente a la bussiness class de esa misma villa, según las magistrales descripciones sociológicas de los esposos Lynd? ¿O, ya en Europa, lo que acerca de un peón de albañil español o griego pensarán en Zurich no pocos de los que allí pueblan la llamada Dividendenhügel («Colina de los Dividendos»), y en Italia tantos y tantos de los que en sus grandes ciudades sigan cultivando la dolce vita?
Amistad, buena voluntad social, relativa indiferencia, antagonismo, camaradería, alienación, aislamiento, incomunicación; he aquí los modos principales de la relación interindividual en la sociedad de nuestro tiempo. ¿Han existido siempre todos ellos? Tal vez no; o, por lo menos, no con la misma intensidad y en la misma proporción. Es seguro, por ejemplo, que el aislamiento y la incomunicación han sido fuertemente potenciados, si no engendrados ex novo, por la vida social del siglo XX; aquel, por la mezcla de individuación subjetiva y masificación objetiva que suele darse en el seno de la gran ciudad; esta otra, cuando en el alma del aislado y alienado imperan, por añadidura, una fuerte racionalización de la existencia propia («Para mí, todo lo que no es racional es absurdo»; y es bien sabido que la comunicación de lo puramente racional no acompaña) y una tendencia exclusiva o casi exclusiva al placer somático («Para mí, todo lo que no sea placentero no vale la pena»; y no es menos sabido que los sentimientos somáticos -aunque algunos, como el orgasmo erótico no solitario, exijan la colaboración de un «compañero»- son por esencia incomunicables)84. Pero también es cierto que la tecnificación de nuestra vida social, compensatoriamente, ofrece nuevos cauces y nuevas formas a la amistad y a la buena voluntad social. Todo lo insuficiente y todo lo bastardeada que se quiera, ¿hubiera sido posible la ayuda a Biafra, valga este único ejemplo, sin los medios de información y comunicación que la técnica actual ofrece?
4.- Repetiré lo que varias veces he dicho. Trans-social en sí misma, porque la intimidad y la comunicación interpersonal privada e íntima no son de suyo «hechos sociales», la relación amistosa puede socializarse. ¿Cómo? En mi opinión, a través de dos procesos principales: la manifestación pública y la realización social.
Hay manifestación pública de la amistad cuando, por la razón que sea -pura espontaneidad, requerimientos diversos- los amigos hacen patente en su medio la relación que mutuamente les vincula. No puede negarse la existencia de «amistades secretas»; alguna habrá habido en la historia de la cual nadie haya tenido la menor noticia; pero lo habitual es que la relación amistosa se manifieste socialmente y que en cualquier «pequeño grupo» todo el mundo sepa quiénes son los amigos y los enemigos de cada uno de sus miembros. Sin la manifestación pública de la amistad, ¿hubiesen sido posibles las investigaciones sociológicas que en las páginas precedentes he reseñado?
Hay, por otra parte, realización social de la amistad, cuando a ella se añade, bajo la forma que sea, acción política, vida intelectual o cooperación económica, una relación de camaradería; lo cual, como tan expresamente he afirmado antes, constituye una de las más graves exigencias éticas de nuestro tiempo. Sólo realizándose socialmente -siendo, pues, «para» y «hacia» todos, no sólo «para» y «hacia» los amigos mismos- puede ser hoy considerada real y verdaderamente valiosa una amistad. La camaradería puede convertirse en amistad, y es deseable que así suceda; a la amistad debe sumarse la camaradería, y sólo por esa vía llega a ser éticamente correcta. Pasando de la pura descripción sociológica a la consideración moral de la vida social, tal es, pienso, la regla suprema de una sociología de la amistad que quiera ser plenamente actual y plenamente humana.